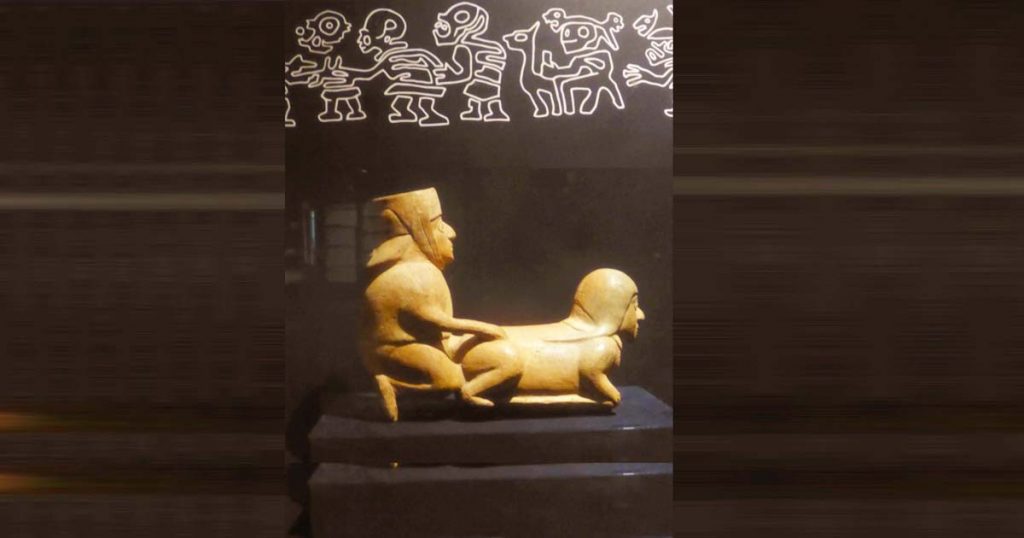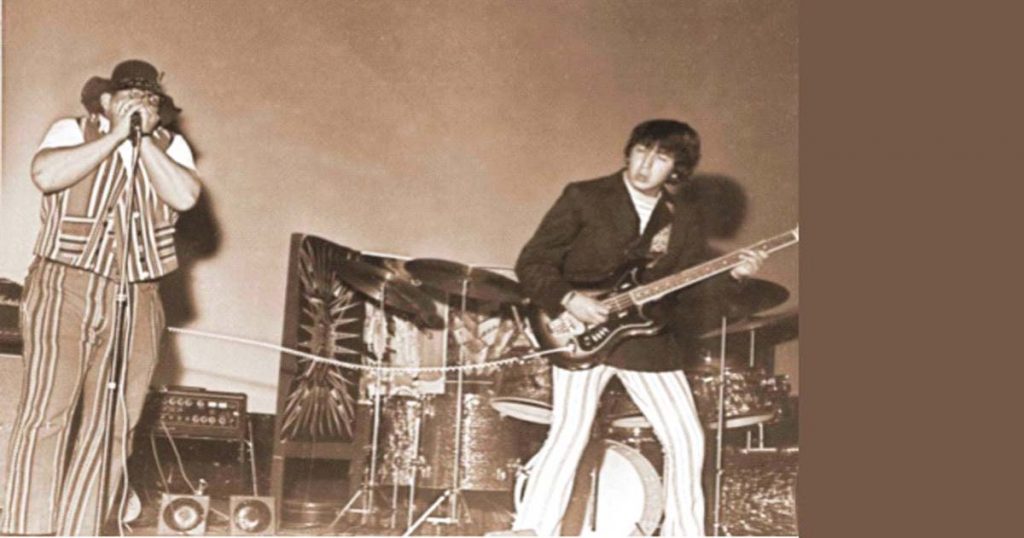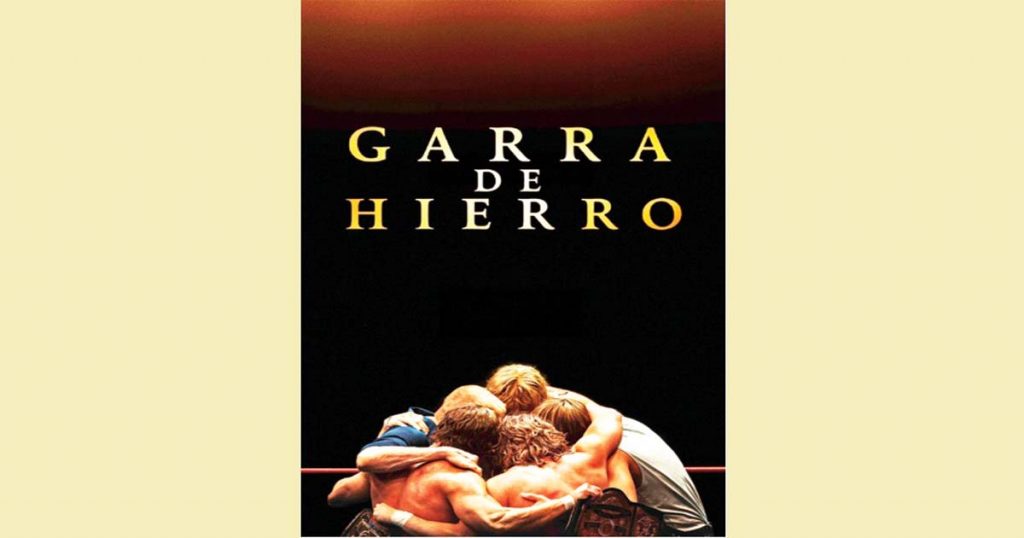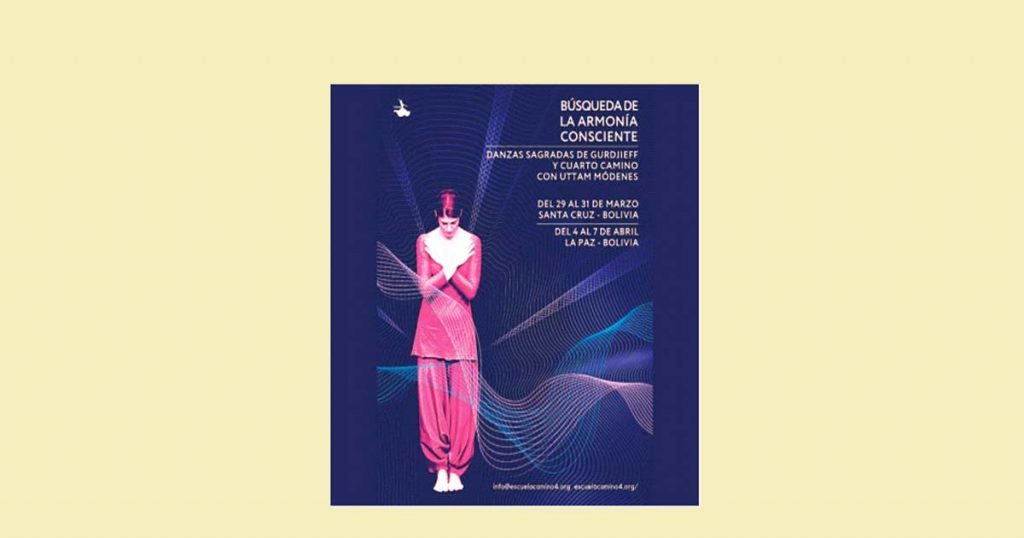Cuando se quería tener el cielo dentro de casa
Desde la colonia y en el periodo republicano, los artistas plasmaron imágenes poéticas de las alturas en techos.

¿Cómo habrá sido la vida cotidiana de los tiempos antiguos? Quizás la era tecnológica que habitamos nos signifique un velo que perjudica la imaginación. Seguramente antes había menos ruido y el aire que se respiraba era más puro. Tal vez las personas acostumbraban detenerse a conversar por más tiempo. Debido a los tiempos tan apresurados y ruidosos y llenos de esmog en que vivimos es probable que nos sea más sencillo imaginar la época precedente como un sitio donde la tranquilidad abundaba. Sin embargo, unos cielos pintados en los techos podrían decirnos que no todo era paz gratuita, que la cotidianidad de la antigüedad también tenía sus vericuetos.
No deja de ser un ejercicio actual que, cuando se termina una agotadora jornada, quizás plena de tristezas, se nos ocurra echarnos en cama y mirar el techo mientras suspiramos el cansancio o recordamos algún tiempo feliz o estamos a punto de tomar una decisión importante. Dejamos que la mirada extraviada divague por los techos de colores claros que suele haber en la mayoría de las casas contemporáneas, techos sin otra vida que la ausencia de ésta, precisamente. Pero hubo un tiempo en el que uno podía echarse tranquilamente en cama y, a resguardo de las fuerzas de la naturaleza, dejarse perder en el cielo.
Estamos en la plaza Murillo, en la calle Ayacucho, pasos más arriba de la populosa calle Comercio de La Paz. Cientos de palomas atraviesan el aire mientras otras tantas personas apuradas invaden las calles; unas buscan maíz, las otras el pan diario. Casi a la altura del reloj que va en dirección contraria, el denominado Reloj del Sur, Tatiana Suárez Patiño, restauradora, nos enseña una vieja casa que, aparte del número, posee una identificación: OR. “Esta es la enfermedad del metal”, dice ella y señala hacia los barandales, “el paso del tiempo hace que la superficie empiece a craquelarse; el clima, el sol intenso, el frío”. Uno puede advertir la vejez de las cosas casi a cada momento cuando camina por el centro paceño. Damos unos pasos e ingresamos a la casa OR, siglas cuyo significado quizás nunca conoceremos porque pertenecieron a los apellidos de alguna familia que serían complicados de rastrear debido al desorden de los catastros de la época. Tatiana señala el techo y recién entonces lo advertimos, tan acostumbrados estamos a andar mirando el suelo cuando caminamos la ciudad: el cielo.
Este es un cielo viejo, casi despintado, descascarado en algunas partes. “Es una imitación de tapizado”, explica Suárez Patiño, “aparte del cielo, podemos ver escenas campestres en el lago. Quienes han pintado esto ya tenían la técnica de los que tienen escuela, esto lo sabemos por los reflejos del agua, por las pinceladas, por tanto deducimos que es de la época republicana, 1920 más o menos”.
Una señora que vende dulces en un kiosco que se ha instalado en la entrada de la casa OR escucha la explicación de Tatiana con suma atención y observa, quizás por primera vez desde que se ha instalado en este sitio, el cielo pintado sobre su cabeza, y es que a veces no solo es el hecho de habitar una época ruidosa la que hace que no observemos los detalles de lo que nos rodea, sino también el paso del tiempo y el peso del polvo sobre los objetos del ayer.
Existe una fuerte influencia para que a las personas de antes se les haya ocurrido esto de pintar sus techos imitando el cielo: la religión. “Se trataba de imitar la gloria” —explica la experta— “aquello que, cuando estás en una iglesia, te hace sentir cerca de la divinidad”. Cuando alguien se sentía apesadumbrado por las dificultades diarias o por alguna profunda tristeza, podía mirar el techo de su casa, ver el cielo y entablar una conversación con Dios. Por supuesto —en aquella época y quizás también en esta, si se intentara algo similar—, solo los hogares de las familias acomodadas económicamente podían darse el lujo de tener estos instantes de paz celestial a color, ya que el costo de estas artes era prohibitivo para la clase obrera, que tendría que conformarse con cerrar los ojos mientras rezaba y pintar en su imaginación todo lo divino que podría procurarle tranquilidad.
“Estos cielos pintados en el techo”, continúa explicando la restauradora, “son una representación de lo que tú crees que está ocurriendo en el cielo”, hace una pequeña pausa mientras detiene su mirada en algún lugar de la pintura y continúa: “La Capilla Sixtina, por ejemplo, también es una representación, son escenas de cómo se imaginaba la gente de aquel entonces lo que sucedía en la Biblia. El barroco pretendía quitarle su materialidad a las cosas, hacer que algo que es madera no pareciera madera y por eso han empezado a cubrirla con pan de oro, para que pareciera oro”.
Cuando llegamos a la iglesia de San Francisco después de atravesar la calle Comercio llena de vendedores, personas apresuradas y ruidos de diversa índole, es inevitable detenerse a contemplar con admiración la fachada del templo. “Aquí se puede ver el barroco en pleno”, agrega Tatiana, con emoción mientras extiende los brazos como si pretendiera quitar un velo que cubre la iglesia entera y señala las figuras talladas. “Mira lo que han hecho con la piedra, ¡es increíble! Han logrado que la piedra no parezca piedra nunca más, ahora es más que una piedra, son imágenes que te dicen algo, te causan una impresión completamente diferente a que si vieras solamente piedras. ¡No quiero ni imaginar el trabajo que se habrán tomado los obreros!”.
Ingresamos al interior de la iglesia para ver el cielo más allá del cielo. Atravesamos la sala donde los devotos se arrodillan ante las imágenes de los santos y donde otros permanecen sentados con los ojos cerrados mientras rezan o quizás se procuran paz de alguna otra manera mientras viven el contacto con lo divino que atraen los objetos que hay alrededor. Llegamos al altar y el color dorado es imponente. Comprendemos que si a alguien se le ha ocurrido que sería una buena idea tener un cielo dentro de la casa es también debido a que a otra persona se le ha ocurrido que se puede traer la presencia de lo divino a través de una representación en la iglesia.
“¿Te imaginas cómo habrá sido ser una persona de 1600 o 1700 e ingresar a este lugar y ver la majestuosidad de estos adornos?”—susurra Tatiana— “ubicá, para las personas de esa época que no tenían televisores ni nada parecido, esto ha debido ser como pisar el cielo físicamente. Además, la fachada de esta iglesia, como han demostrado algunos estudios, estaba pintada de colores, no era como la conocemos ahora, monócroma, no, era muy distinta”, deja de susurrar y la emoción la vence: varios devotos nos observan curiosos, quizás molestos por haber interrumpido sus meditaciones, ella prosigue: “¡Imagínate cómo habrá sido la impresión de ver San Francisco el día de su inauguración!”.
La colonización española no solo ha llegado a través de la fuerza y el derramamiento de sangre, sino que también ha sabido valerse del poder de los colores y la representación de las creencias en imágenes sobre el ojo humano. Prueba de ello es el lienzo El infierno pintado en el templo de Carabuco. Allí se observa, en lo alto, escenas de la vida cotidiana y debajo, mucho más grande, los tormentos del infierno que le esperan a los pecadores. De esta manera, la Iglesia Católica, a través de la pintura y el color, hacía ver las diferencias entre lo celestial y lo infernal para persuadir a sus seguidores de escoger lo primero y temerle a lo segundo.
En la calle Sagárnaga, en las afueras de San Francisco, está la Asociación de Beneméritos de la Guerra del Chaco. Tiene el número 1899 en la puerta, por lo que deducimos que esa es la fecha tentativa de su construcción. Con el paso del tiempo, como tantas casas antiguas del centro paceño, ha sido cuarteada, dividida entre herederos y finalmente convertida en un conventillo. Aquí también hay un cielo, empero, mucho más envejecido que el de la casa OR. El fotógrafo de La Razón ilumina con el flash de su cámara las escenas celestiales y de días de campo y las personas que van y vienen atravesando la entrada de este edificio levantan, quizás por primera vez, la mirada y ven que hay un cielo pintado allí donde no se lo esperarían. “Lo último que quiere hacer uno al entrar a estos lugares es levantar la cabeza”, comenta Tatiana, “lo único que quieres hacer es salir rápido y pedir que nada te caiga sobre la cabeza”.
Y es así, el paso del tiempo sobre los objetos pareciera desvanecerlos hasta el punto de hacerlos invisibles, como si nunca hubieran ocurrido, como si detrás de nosotros, de nuestros pasos, no hubiera existido caminante alguno, como si detrás de nuestras penas, miedos y esperanzas no hubiera habido nada. La verdadera muerte sucede cuando la memoria deja de recordar.