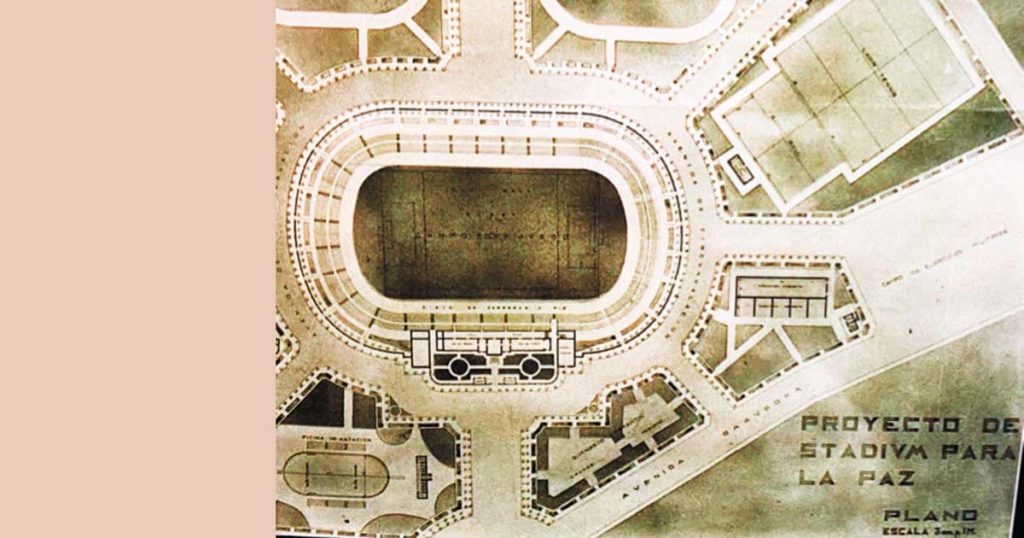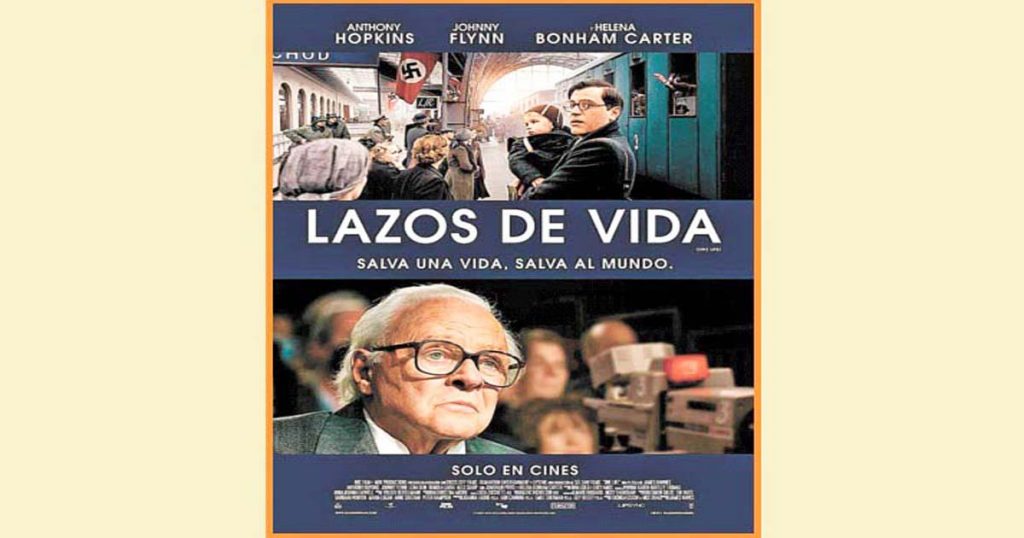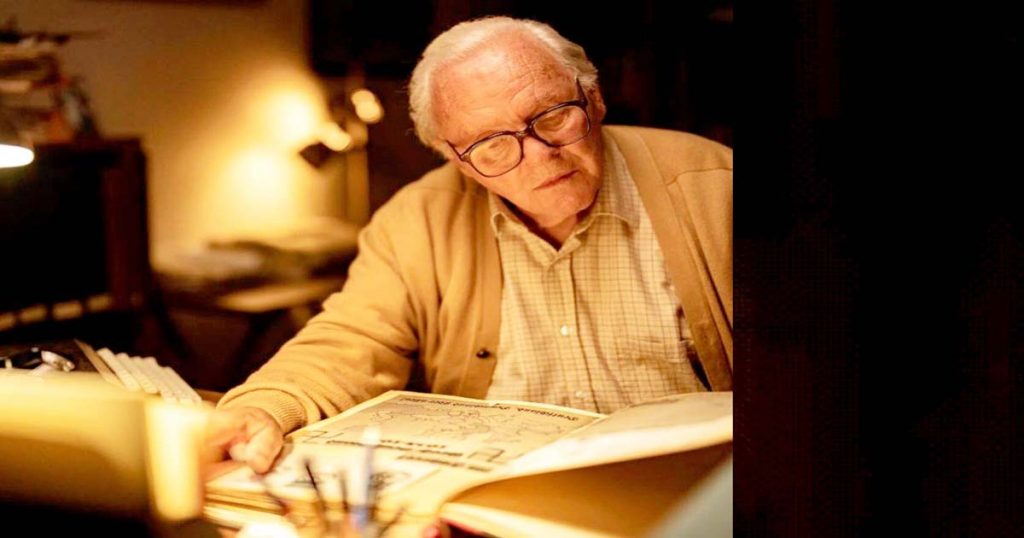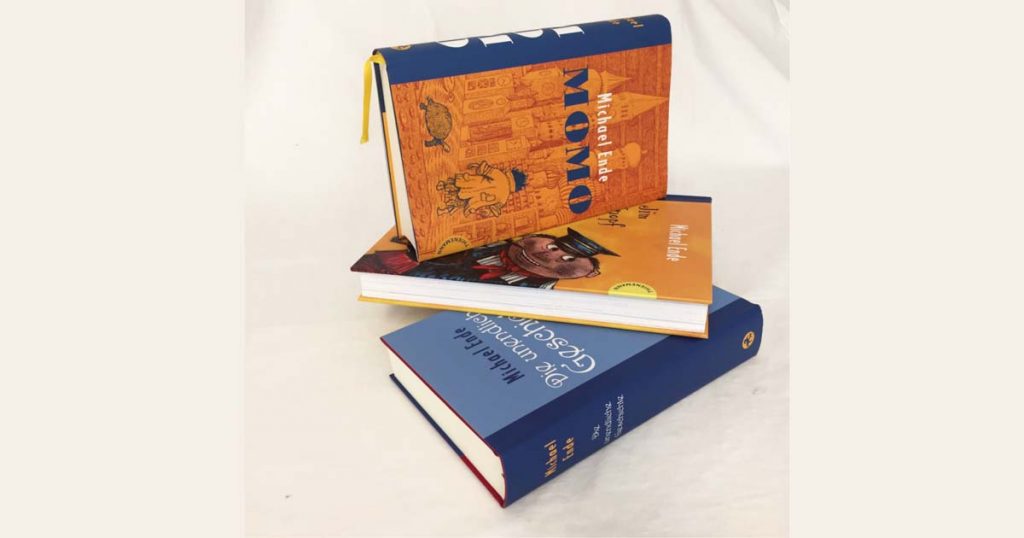Días de trauma (Segunda parte)
En esta entrega culmina el texto del escritor Rodrigo Urquiola con el que documenta la experiencia real de la atención de una emergencia

Un hospital es un mundo muy diferente que, a momentos, no deja de ser el país en el que vives, pero en miniatura. Para quien no lo conoce es todo un caos. Hay personas correteando por aquí y por allá. Hay tantos doctores, residentes o enfermeros que no puedes saber a qué se dedican específicamente. Uno se cansa solo de verlos, imagínate cuán agotados estarán ellos. Le preguntas algo a alguien, pero suelen ignorarte. Es como haberse extraviado en el limbo, no sabes qué va a pasar contigo. Estás adentro, pero, en parte, no lo estás.
He llegado a entender que es mucha responsabilidad y por eso no te ven si no les corresponde. Una compañera de estudios que es enfermera me contó, alguna vez, que cada quien tiene una obligación específica que cumplir, que, si hubiera un caso de negligencia, todo se investigaría. Esa es la razón, quizás, de que cuando preguntes algo se pasen de largo, como si no te vieran.
Hace unos años, Jorge tuvo un accidente de bicicleta en el velódromo de Alto Irpavi. Iba a tanta velocidad que, cuando cayó, el casco se partió y él sufrió una fractura de cráneo. Estuvo dos meses en Neurocirugía. Recuerdo que, en algún momento, una auxiliar le preguntó sobre la ausencia de un paciente que lo acompañaba en la habitación. Jorge, acostado allí, imagino que todavía muy adolorido, le contestó que se había muerto. Ella anotó la respuesta en su informe. Más tarde, escuchamos cómo la licenciada le riñó: ¡Cómo le vas a preguntar a un paciente, él no es médico, además aquí todos están mal de la cabeza! Resulta que el otro paciente no había muerto, lo habían trasladado a terapia intensiva. Después la anécdota nos pareció graciosa, pero es la prueba de que una pequeña y aparentemente inofensiva respuesta puede generar mucha confusión.
En la sala de espera de Emergencias, en algún momento, me dijeron: Esta es su placa. Yo vi bien la radiografía que me alcanzaron y era un pie, no un brazo. No sé qué lío hubo, pero las mías no aparecían por ninguna parte. Había visto que la señorita de la Recepción no era muy ordenada, había muchos papeles sobre su mesa. Si yo hubiera estado sola o muy confundida por mi propio dolor, hubiera dicho que sí, que aquella radiografía de un pie era mi placa. Luego me di cuenta de que me habían dado también la receta de otro paciente. Imagina que le dieras, por accidente, a un alérgico, medicamentos que no puede tolerar. ¡El problema que habría!

¿Dónde estará su radiografía?, me preguntó una residente. Yo contesté lo único que podía responder: No sé, pero sé que me sacaron dos. Se habían confundido con la placa de una señora que había llegado de El Alto. Sé que cada residente está bajo la supervisión de un médico especialista y que deben preparar informes para presentar todo lo que se ha hecho ese día. Ella buscó una solución rápida, me preguntó si tenía fotografías de mi brazo. ¿Qué?, le dije, sorprendida. Me lo repitió: ¿No te sacaste fotos el momento en que te fracturaste? Recordé que en ese momento estaba muriendo de dolor, impactada por ver mi brazo chueco, por la cara de susto de mis hijos y nietos, todos la estábamos pasando mal, ¡¿cómo se me ocurriría sacarme una selfie?! Le respondí con educación: No tengo una foto. Ella insistió: Ayudaría mucho si tuviera una, es que no hay sus placas. Intenté comprenderla por su inexperiencia y porque su responsabilidad era tener en orden todo y me quedé en silencio. Luego me dijeron que tenía que retornar a Rayos X para sacarme las radiografías de nuevo. No sé si es correcto que sea así, porque yo ya estaba enyesada. Por lo menos, esta vez, me dieron una silla de ruedas para llegar hasta allá.
Mientras todo esto sucedía, Rodrigo tenía que hacer sellar algunos papeles en Vigencia de Derechos. Había un señor bastante apático detrás de la ventanilla. Cuando le preguntaba algo, ese señor solo se limitaba a golpear el vidrio con un bolígrafo y señalar las indicaciones colgadas allí, ni siquiera escuchaba lo que se le decía. Pidió varios documentos y ni siquiera se fijó en ellos, pues de haber sido así no le habría puesto un sello a esa receta que venía con otro nombre. Mi hijo estaba nervioso y me contó que tuvo que controlarse mucho para no responder mal ante esa actitud prepotente. Es que los familiares también tienen miedo de que, ante cualquier reclamo, el destino de su ser querido accidentado pueda ser peor. Esos funcionarios tienen que entender que lo que para ellos es un día común para quien se lastima no lo es. Solo una vez en la vida te pasa esto, quiera Dios. Mientras esperábamos en el pasillo, Jorge se puso a leer las notas echadas al buzón de reclamos. Lo menos que le dicen a alguien de Vigencia es: Bruja. Es la impotencia de las personas que llegan hasta aquí y son maltratadas.
Cuando volví de Rayos X me ofrecieron una camilla que estaba delante de otra, una que sí tenía número. No es agradable pasar la noche en una sala de Emergencias. El trajín dura toda la noche. Todo el tiempo están yendo y viniendo, agarrando papeles. Viene la enfermera encargada de ponerte el analgésico, lo hace y se va. Algunos pacientes no dejan de quejarse. Otros van al baño. O simplemente caminan. Es desesperante. Las horas pasan muy lento. Hay personas mayores que se hacen sus necesidades encima. Otros lloran o gritan. Es imposible dormir.

Había un señor mayor con demencia senil. Lo cuidaba una señora adulta. No quería quedarse quieto. Ella lo hacía ir y venir. Se enojó y empezó a gritar porque creía que todos nosotros éramos invasores de su casa. Otra señora, también mayor, ancianita, no dejaba de gritar. Por lo que comentaban los enfermeros o residentes, le habían clavado un cuchillo. Creo que sus propios familiares lo han hecho por la herencia, comentaban. Tal vez suceden cosas así todo el tiempo. Un par de policías vinieron también. Buscaban a alguien que, al parecer, se les había escapado. Se aproximaron a todos los pacientes varones para averiguar su identidad. Otra señora se cansó de esperar y se fue: Prefiero que me duela en mi casa a que me duela aquí, dijo.
Todos me preguntaban cómo me había hecho la fractura. ¿Cómo te has caído? ¿Qué ha pasado? Y yo tenía que repetirles mi historia cada vez que me la pedían. Quizás buscaban percatarse de que yo no fuera víctima de violencia intrafamiliar o algo así.
La mañana del lunes me cambiaron de lugar a una camilla con numeración. Te trasladan a medida que tu turno se aproxima. Hacia el mediodía vino el doctor encargado de tomar las muestras para hacer las pruebas de Covid. El hisopado es horrible. Son tres cotonetes súper largos los que te meten. Dos en ambas fosas nasales, sentí que me llegaban a acariciar el cráneo. Y el otro en la boca. Solo te dicen: Respire, respire. Después de eso, todos nos quedamos estornudando.
Quizás porque ya era lunes advertí que había mayor control. Ya no había tanto desorden como el domingo. Ya no dejaban estar a varios familiares con cada paciente, solo a uno. Incluso los papeles que había visto tan desordenados la noche anterior estaban alineados.
Vino el asistente del doctor Fanola y pidió ver nuestros documentos. Nos dimos cuenta de que nos habíamos olvidado de hacer el trámite para la baja médica. Cuando trabajas en una empresa que te ha asegurado tienes que hacer esas cosas. Sé que el seguro paga también los días que uno no va a trabajar, es para eso que los trabajadores aportamos. Yo pensaba: Mi jefa es una persona de gran corazón, nunca va a dudar de que le esté mintiendo con algo tan serio, y dije: Podemos hacerlo con calma. Pero el doctor se negó: No, todo tiene que estar en orden cuando suba. También le llamó la atención que me hayan sacado la radiografía con yeso y un residente tuvo que explicarle la situación.
Volvió esa residente que me había pedido la selfie de cuando me fracturé, seguro encargada de ver por qué no había la baja médica. Aquí falta la firma del doctor Núñez, dijo y por toda solución propuso: Podemos hacerle firmar el jueves y saldrá con esa fecha. Se fue. Entonces llegó la jefa de enfermeras, también se dio cuenta de que faltaba la baja, pero fue más práctica: Aquí está, háganla sellar en Vigencia, ordenó, sin detenerse en el detalle de la firma.

Estaba más relajada gracias a los analgésicos y con algo más de fuerzas porque por fin, ese lunes en la mañana, había podido comer algo, un desayuno que era una compota acompañada de té y galletas de agua que para mí fueron como la última Coca Cola en el desierto. El día del accidente no tenía cabeza ni para pensar en alimentarme. Era tan intenso el dolor.
Fui a Vigencia. En la ventanilla estaba una señora, delgada, churca, ni me he fijado en su nombre. Ella vio mis papeles. Solo tienes la papeleta de febrero, me dijo, te lo sello, pero tienes que traer de marzo. Le pedí a Rodrigo que fuera a pedirla a mi trabajo. En la tarde vino mi otro hijo, Ariel, y a él le encargué que se aproximara a Vigencia para ver si, aprovechando el cambio de turno, había mejor suerte. Pero fue peor. Le dijeron que la fecha estaba mal. Yo misma tuve que levantarme e ir a averiguar qué pasaba, porque en la mañana no me habían dicho nada de eso. Era otra señorita, una más joven quien ahora estaba en esa ventanilla. Me gritó: No te lo puedo sellar porque mirá la fecha, ingreso 2 de mayo. Yo leí, ni siquiera se notaba bien la fecha porque la enfermera ya la había hecho firmar con el doctor, y respondí: Sí, ese día ingresé. Y ella: ¿Pero ahorita en qué fecha estamos? Noté que estaba a punto de tomar su té. Ahí adentro hay un cuarto chiquito con puerta corrediza y había un joven, quizás su novio, quizás un colega, quizás su hermano, esperándola. En realidad, creo que solo deseaba tomar su té tranquila. ¿Qué le costaba decirme lo mismo que me habían dicho en la mañana? ¿O cuál es la hermenéutica? ¿Las reglas las hace el humor de quien esté en ventanilla? En la noche llegaron Rodrigo, con la papeleta de marzo, y Jorge, a visitarme. Esta vez mandé a Jorge. Le pedí que dijera: Aquí está lo que me ha pedido, nada más. Él fue y le selló sin más obstáculos. Sin hacerle ninguna observación sobre la fecha ni nada. Y era la misma señorita a la que yo le había interrumpido el té. ¿Qué pasa si eres una persona sola? ¿Qué haces?
El martes en la mañana trajeron un papel, eran los resultados de la prueba de Covid. Cama 16 Negativo, leí, y me alegré. Vi que había muchos dudosos. Eran como 50 pacientes, más o menos. A los 2 que salieron positivos los llevaron a una sala particular. Los dudosos estaban aislados. Luego de dos noches en la sala de espera de Emergencias, sin poder dormir, es un alivio saber que dormirás, por fin, en piso.
Ya arriba, también fui testigo de sucesos tristes. Escuché una conversación entre hermanos: Así nomás va a ser ahora, hasta que la mamá se vaya, ni modo, hay que cuidarla nomás, ya no va a mejorar. También había una abuelita que no dejaba de llorar y que solo hablaba en aymara. Gritaba: Mamita, papito, dónde estoy, abusivos son. Un enfermero y una enfermera intentaban explicarle, en el idioma que comprendía, lo que estaba haciendo ahí. Le daban consuelo. La habían amarrado a la cama porque ella quería salir de ahí y se había caído. Luego supe que se había roto las caderas. Mi brazo ya no me dolía tanto, pero la pena de lo que sucedía alrededor me hacía llorar.
El miércoles en la mañana vino un joven. Yo estaba en la sala de ambulatorios y a él, como le habían sacado los clavos, le correspondía estar ahí. Justo se encontró con una doctora joven, rubia, flaca, una amiga suya, que no era parte de los residentes. Ella le hablaba de las operaciones que debía realizar. Se refería a los pacientes como cosas, no como personas. Quizás yo estaba muy susceptible y lo veía así. Yo también me he fracturado mi hueso, decía, pero todo está bien, hasta que sea vieja y la osteoporosis haga su trabajo. Luego se quejó de un paciente: Me han dicho que vaya a operar a Oruro, el doctor me está mandando por un señor, pero yo no quiero ir, prefiero ir a la parrillada. Se refería al origen social de ese paciente de manera muy despectiva, como si dijera que ni siquiera era alguien importante.
En eso llegó la hermana del joven, también quejándose: Te he estado buscando por todo el hospital y nadie me dice nada, la he pasado horrible. Le preguntó a su amiga, la doctora, qué es lo que debía hacer y le faltaba algún sello. Le dijo: Dime que es lo único que tengo que hacer porque ya no quiero saber de esta gente. Pasaba por ahí cerca una de las enfermeras más amables que conocí, Lidia, y aquella doctora la llamó: Jefa, ¿nos explicas qué tiene que hacer mi amiga? Lidia les explicó cuáles eran los pasos que debían seguir y luego la doctora le pidió algún favor personal que tuvo que hacer en ese instante en desmedro de sus obligaciones profesionales. Yo, dentro de mí, pensaba: Ojalá no sea ella la que me opere. Rogaba: Por favor.
Recordé que, cuando era joven, conocí a un médico que tuvo que cambiarse incluso el apellido indígena que llevaba porque no era respetado por sus colegas. Eran otros tiempos, pensaba. Después de esta experiencia me atrevo a pensar que los tiempos son los mismos, que solo se han disfrazado de un manto de amabilidad fingida, casi sarcástica.
Ese miércoles, luego de firmar los papeles de autorización para la operación, por fin pude dormir bien. El jueves en la tarde me llevaron al quirófano. Me operó el doctor Morales. Me pusieron anestesia regional en algún nervio, en el brazo, los anestesiólogos saben encontrar. Quizás fue efecto de la anestesia, pero me recuerdo cantando la canción que pusieron para operar, una que escuchan mis hijos menores, Believer. Vi a mi alrededor a la doctora rubia, al doctor Morales, a tres residentes, al anestesiólogo y a las enfermeras. Me taparon la cara con una sábana y solo eran sombras moviéndose alrededor mío. No estaba inconsciente del todo. Sentía que mi brazo continuaba en la posición en la que llevaba la férula. Era como si, después de la anestesia, tuviera tres brazos. Doctor, siento mi brazo aquí, decía yo. Y me contestaban indiferentes: Sí, sí, qué raro. También recuerdo otras cosas que decían en la operación: Clavos número 14. Falta uno. ¿No tienes un 13? Pero ese es de niños. No hay problema, aquí tengo un 16. Después vi cómo suturaban mi brazo. Era como si no me perteneciera. Sentí que desinfectaban las heridas. Como tener un tercer brazo incapaz de sentir nada. La cirugía empezó a las 14.00 y recién acabó a las 18.30.
A las 19.00 estaba otra vez en piso. Supe que tenía dos incisiones de 15 centímetros cada una, con 13 puntos por lado. Cuando fue pasando el efecto de la anestesia, me dolió mucho más que cuando me fracturé. Toda aquella noche me la pasé quejándome. Las enfermeras me adelantaron los analgésicos. No podía hacer otra cosa que llorar. No quería gritar.
Al día siguiente vino un residente y me preguntó si me dolía mucho. Yo respondí que sí. ¿Le ha hecho gritar el dolor?, preguntó. Y yo: No, pero no pude dejar de llorar. Entonces no le duele mucho, me dijo, si fuera incontrolable estaría gritando. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto le duele?, preguntó luego. 8, dije, por decir cualquier cosa, aunque con gusto le hubiera dicho 20. Luego vino otro doctor y ordenó que me pusieran tramadol. Eso me tranquilizó. Descanse, trate de dormir, me recomendó. El viernes ya pude dormir mejor y el sábado ya tenía mi alta.
Había una pesadilla que no me dejaba en paz desde aquel domingo en el que había ingresado al hospital. En los breves instantes que podía atrapar un poco de sueño, mi caída se repetía y, con esa imagen, el miedo y el dolor. Despertaba aferrándome desesperada a los barrotes de la cama o de las sábanas. No se preocupe, me dijo alguien, siempre es así. Pero la pesadilla volvía y ese maldito resbalón no se terminaba nunca. Solo cuando volví a casa, aquel sábado por la tarde, luego de una semana en el hospital, esa pesadilla dejó de atormentarme.