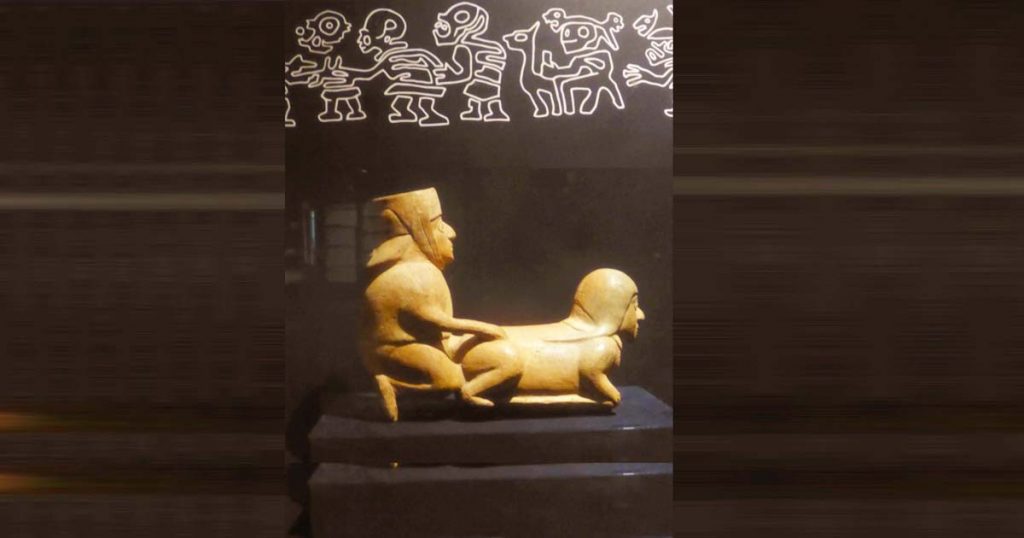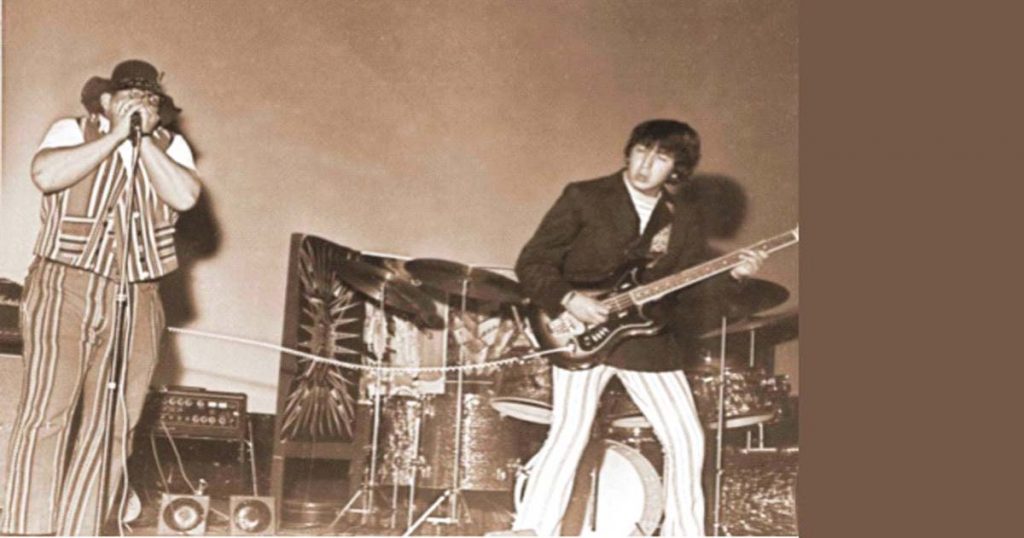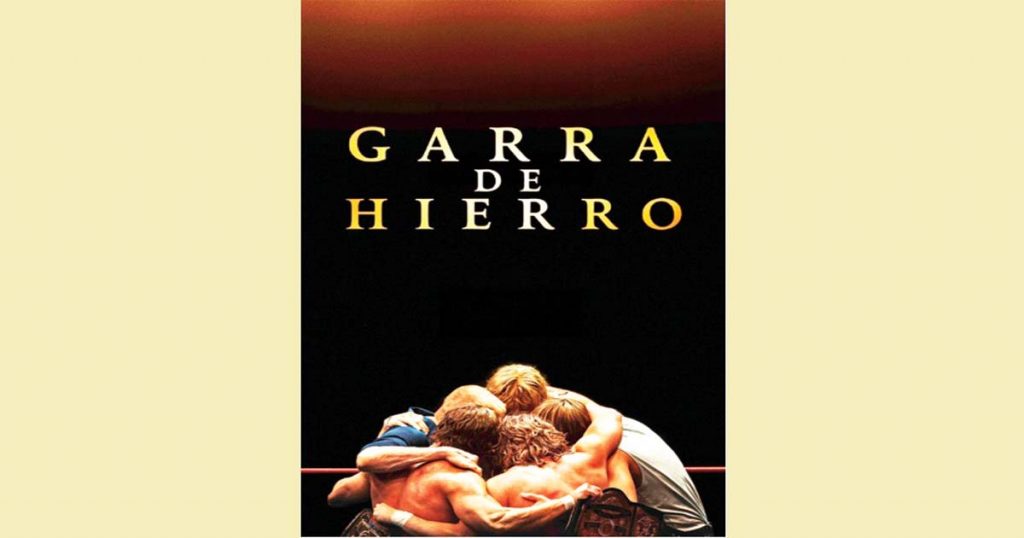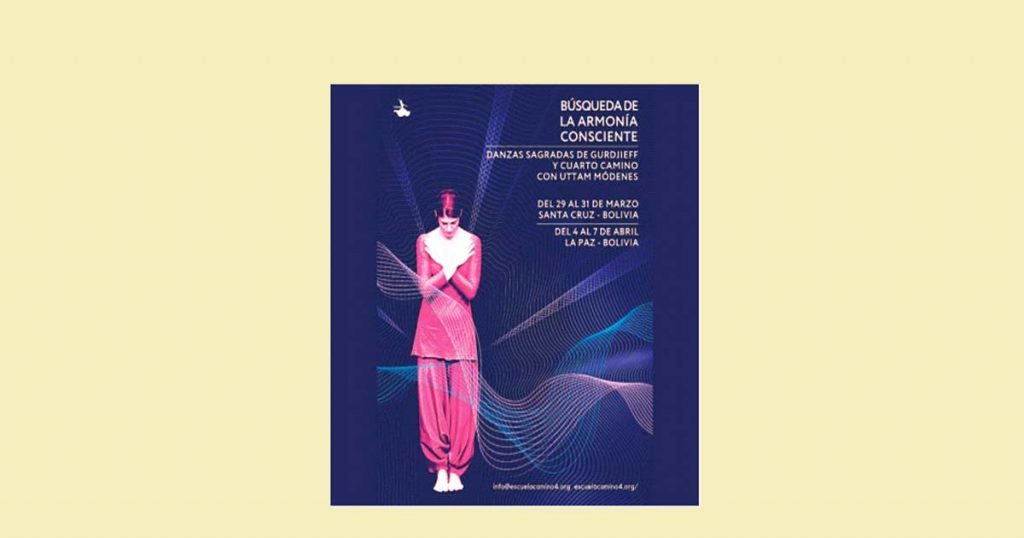Graciela Rodo Boulanger, un piano y un taller
Graciela Rodo Boulanger no se detiene. Pintar y tocar el piano siguen siendo, a sus 87 años, las dos pasiones de su vida.
Un piano y un taller. Es lo único que Graciela necesita para vivir. El piano (de cola) lo toca cuando termina el día. El taller —en el ático de su casa de Auquisamaña— es un pequeño paraíso en la tierra. Graciela ha cumplido a lo largo de su vida con todos sus anhelos. Uno de ellos era ese, tener un piano en la casa. Graciela sueña con cuadros que no ha pintado, con melodías maravillosas que nunca ha escuchado y con talleres de pintura que nunca ha tenido. “El más bello que soné estaba dentro de una iglesia gótica; he amado todos mis talleres”.
El taller, los olores de un taller de pintura. Ese es el principio de todo. La niña se llama Graciela Rodo Aparicio (todavía no ha adaptado como segundo apellido el de su marido francés, Boulanger). Vive en Oruro desde sus dos años y su familia acude al dentista, cuyo nombre no es importante en esta historia. La mujer del dentista, sí. Es Anita Cusicanqui. Mientras la hermana de Graciela, Martha, y ella misma, esperan en la sala, un conejito aparece y gambetea hasta el taller de pintura de Anita.
Graciela tiene cinco años y hoy con 87 recuerda la escena a la perfección, con todo lujo de detalles. “Entreabro la puerta y veo a una mujer feliz, sonriente, rodeada con telas, cuadros, pinceles en una habitación repleta con una luz de sol inmenso entrando por la ventana”. La niña Graciela se sienta junto a la pintora. Siente el olor rico/fuerte del taller. Es el sortilegio del taller, es la primera vez. Entonces, se dice a sí misma: “Quiero esto, quiero ser así, esta es la vida que yo quiero para mí”. Desde ese momento, Rodo Boulanger no dudará, desde ese instante amará los talleres por encima de todas las cosas. Tendrá talleres humildes, tendrá talleres lujosos, tendrá que pedir por talleres ajenos.

Graciela es una lectora voraz, ha retomado esa costumbre que dejó en la adolescencia. Ahora lee a diario, tres libros a la vez. En estas mañanas de fin de año, la encuentro con País sin fin de Olga Flores Bedregal entre las manos, la historia de una hija. Ha terminado recién Una mujer de Hannah Arendt, la historia de una madre. Y está por acabar una novela del francés Romain Gary. Este nombre/hombre aparecerá más tarde.
Graciela es una gran agradecida de la familia, la que tuvo con sus padres y la que tiene con sus dos hijas (Karine y Sandra) y sus cuatro nietos. Su padre y su madre la alentaron siempre; jamás se pronunció en la casa aquella frase que se repite como mantra: “Te vas a morir de hambre”. Solo una vez la escuchó de los labios de un tío, cuyo nombre tampoco es importante en esta historia.
Su padre se llama Balthazar Rodo, nacido en Chulumani, contador en el Banco Mercantil, “hasta firmaba los billetes”. Él le va a decir a ella “Chiqui” toda la vida. “Mi papá siempre quiso un varoncito, así que cuando llegué, le dije: no te preocupes, voy a hacer famoso tu apellido”. Y así fue. Sueño cumplido.
Su madre se llama Graciela Aparicio, pianista orureña de conservatorio con recorrido musical en Buenos Aires. El piano viene del lado materno; la pasión (por el arte), del paterno. La familia vive en la calle Goitia, al frente de la casa de una veinteañera que será poeta, Yolanda Bedregal. Con dos años se va a vivir a Oruro, a los altos de la fábrica Calzados Zamora, frente a la estación del ferrocarril. Uno de sus amigos de aquella infancia será para siempre; es el recordado Luis Ramiro Beltrán.
La madre toca el piano todas las tardes, desde las seis hasta las tantas. Graciela se sienta en el sillón y escucha. A ratos, dibuja. “Del lápiz salía una bailarina por la esquina, cuando mi mamá terminaba de tocar, yo estaba feliz, no era un garabato, era un lápiz que había salido a bailar una rapsodia de Liszt”. Cuando vuelve a La Paz, vive en una casa de la calle Potosí (herencia del abuelo) junto a su tío médico y su tía profesora de ballet. Ella es Alcira Aparicio, pionera de las escuelas de ballet clásico. La danza, como el piano, llega, entonces, para quedarse.
Estudia en el Colegio Alemán de la avenida Arce, antes lo ha hecho en el Alemán de Oruro. Su prodigiosa memoria es capaz de recordar los nombres de sus profesores favoritos: el que esto escribe es incapaz de escribirlos bien. A los doce años llega otro momento: se contagia de gripe y pasa la enfermedad pintando y tocando el piano tranquilamente, sin prisas, sin agobios. Decide, sí, decide con trece años, que no volverá al colegio. Les dice a sus padres y al director del Alemán que el colegio le quita tiempo. En su interior piensa: “Es lo que le prometí a esa niña de cinco años en Oruro”.
RECUERDOS
Un año después entra al taller de un señor lituano llamado Juan Rimsa, conocido de su señor padre, amante del arte, no lo olviden. Rimsa no acepta niños, pero con Graciela y dos niñas más hace una excepción. Una vez por semana baja desde su casa en la Potosí hasta la avenida Camacho, donde para Rimsa, en el hotel La Paz. Conoce a los y las que luego serán sus amistades artísticas; a María Esther Ballivián, a los hermanos Mariaca, a Ostria…
Rimsa un día le pide prestado un blanco de zinc que nunca devuelve. Quince años después, Graciela se encuentra en Buenos Aires con Rimsa. Ella —ni corta ni perezosa— le recuerda el blanco de zinc. Cuando unos días después Graciela inaugura su primera exposición en la capital argentina, el lituano aparece con un estuche con óleos de todos los colores: “Tu blanco se ha multiplicado”. Van a tener que pasar 20 años para que se vuelvan a encontrar.
Estamos en 1975 y Graciela visita Los Ángeles, Estados Unidos. Averigua su domicilio y se larga a visitarlo por última vez. En la puerta de su dormitorio ve un caballete con una tela blanca. Del fondo de la habitación sale una respiración cansina. Un delicado y envejecido Rimsa le abraza y le dice: “Todas las mañanas me siento delante del caballete y pinto con la imaginación”. El arte es eso. El alma de un artista es eso. El arte tiene un poder que desconocemos. Todos deberíamos pintar, me dice Graciela, como si fuera fácil.
Volvamos a los quince años, quien tuviera. Graciela ha entrado de manera excepcional para esa edad en la Escuela de Bellas Artes. Vive a estas alturas en Sopocachi y camina hasta Llojeta para pintar paisajes. En los cincuenta todos salen a pintar. Con un amigo y una amiga (Laura Beltrán) viaja hasta Potosí. El alcalde de la villa, de apellido Bilbao La Vieja, gusta de los cuadros que pintan las dos amigas en la calle y las invita a exponer. Es su primera muestra. Son obras de niños y niñas potosinas. Las wawas, como el piano y la danza, llegan también para quedarse. El “estilo Boulanger” da sus primeros pasos, comienza a gatear. La “pintora de los niños” es una chapa que no le molesta. Fueron, son y serán cantos a la pureza y a la ternura.
La Revolución Nacional del 52 cambia sus planes. Se tiene que ir a estudiar a España, gracias al embajador boliviano en Madrid, Roberto Prudencio, el que dirigiera la revista Kollasuyo. “Desde mi casa escuchamos los balazos, cuando triunfó la revolución, mi padre me dijo, eres la primera víctima, ya no te vas a Madrid”. Dicho y no hecho. Graciela ha soñado que se va a Europa a aprender piano y pintura. Y ya saben, los sueños de Graciela se cumplen. Siempre. Esta vez no es la excepción. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo, dijo alguna vez Walt Disney.
A don Balthazar le toca la lotería. En serio, dos décimos, ninguna metáfora o frase hecha. El padre y la madre deciden dedicar esa plata al viaje de sus dos hijas al mal llamado “Viejo Continente”. Su hermana prefiere quedarse y se casa; Graciela parte con 17 añitos (quien pudiera volver) rumbo a Viena, previo paso por España e Italia. “Llego a la ciudad donde yo quería vivir, una ciudad dividida por las cuatro potencias (EEUU, URSS, Francia y Reino Unido) como el Berlín de la postguerra, donde tenías que mostrar todo el rato tu pasaporte, donde te revisaban y censuraban las cartas que enviabas y recibías, una ciudad peligrosa”. Es la Viena de las cloacas y los espías, la retratada en blanco y negro en esa obra maestra llamada El tercer hombre, protagonizada por Orson Welles. La vida de Graciela es una verdadera historia de película.
También puede leer: Sevil, la voz de oro de Nicosia
La idea original de estudiar piano y pintura en España se queda únicamente en las teclas blancas y negras cuando conoce a una profesora cuyo padre había sido discípulo de Liszt. El círculo pareciera cerrarse: de aquellas tardes orureñas a las mañanas vienesas. Graciela se desmaya de la emoción o así lo recuerda con una sonrisa. Alquila un piano de cola con los 80 dólares al mes que padre manda desde La Paz. Todo marcha sobre pentagramas hasta que pasa por delante de una tienda de pintura; entra y siente de nuevo el olor de aquel taller, el de Anita Cusicanqui en Oruro, el de Rimsa en una habitación de hotel en La Paz.
Se inscribe en la Escuela de Bellas Artes de Viena, la misma academia que ha rechazado dos veces a un mediocre aspirante a pintor apellidado Hitler. En la capital del viejo imperio austro-húngaro, en una Navidad como esta, no tiene ni para comprar un arbolito y con dos amigos compran una gran tira de papel blanco y pintan un pino navideño con adornitos y todo. “El arte puede cambiar las cosas”.
Cuando la plata de la lotería se termina, vuelve a La Paz. De alguna manera, Graciela sabe que si quiere vivir del arte, tiene que salir de nuevo del país. Próxima estación: Buenos Aires. Antes, la madre y las dos hijas viven en Santiago de Chile. Cuando la familia deja la capital bonaerense para marchar a Salta y acercarse a Bolivia, ella se queda en la pensión de un español en el barrio de Belgrano.
Al fondo de todos los cuartos, junto a la lavandería, pide permiso para colocar un piano de alquiler. Acuérdense del principio: lo único que necesita Graciela es un piano y un taller. Cocinar/vivir no es necesario; tocar, pintar y navegar, sí. “A veces me he visto con un sándwich en la mano izquierda y pintando con la derecha; los artistas somos así, dejamos todo por esta pasión”.
En Buenos Aires llega otro golpe de suerte. La vida de Graciela siempre ha sido así: metas que se cumplen a base de golpes, de “tinkazos”. Con su amiga Norah Beltrán, diez años mayor que ella, camina las galerías porteñas. En todas deja parte de su obra. El director general de Relaciones Culturales de Cancillería tropieza con una de sus pinturas y manda una carta. En la firma se puede leer: “Ernesto Sábato, director”. Hoy esa carta está guardada como oro en paño en la casa blanca de Auquisamaña.
La primera “expo” lleva a la segunda, donde el último día un cliente suizo compra varia de sus pinturas. Esa platita será la excusa perfecta para una gran mentira; es de las pocas veces que va a mentir a padre. “Me gané una beca a Europa, me regreso”. Vende el piano que ha comprado por fin y se larga a París. ¿Por qué París? Porque Graciela siempre ha soñado con vivir y pintar en París. Y ya saben, los sueños de Graciela se cumplen. Siempre.
Unos años antes ha conocido a Claude Boulanger, agregado comercial de la embajada francesa en La Paz. En la embajada trabaja también un tal Romain Gary, dos veces ganador del Premio Goncourt, judío de origen ruso/lituano (como Rimsa). ¿Se acuerdan del nombre del novelista galo del libro que acaba de terminar Graciela estos días de diciembre? Bingo, es el mismísimo Romain Gary, gran amigo de Malraux y Camus, el hombre que se casará con la actriz Jean Seberg, la de “À bout de souffle” (Sin aliento/Al final de la escapada). Todavía hoy Graciela rememora los recuerdos paceños de Romain Gary.
Con Claude Boulanger se reencuentra en la capital gala, se enamora y se casa en 1962 en la más antigua de las iglesias parisinas, en la abadía de Saint-Germaindes- Prés donde está enterrado el filósofo Descartes. Una vida de película, ya te dije. La pareja se va a vivir a Beirut, capital del Líbano, donde nace su primera hija, Karine. Son años felices en la “Suiza del Oriente Medio”.
La enfermedad posterior de Claude (una hemiplejia derivada de un virus extraño contraído en una cueva con murciélagos en el Perú) y las dificultades económicas tras el nacimiento de su segunda hija, Sandra, en París, inundan de tristeza su vida. El arte será la mejor terapia. Graciela devuelve uno a uno los golpes de la vida, cuadro a cuadro. “Cuanto más dolor y penuria había a mi alrededor, más llenaba de color y alegría mis obras, el arte equilibra todo. Ignoramos el poder que tiene el arte, la capacidad que tiene de dar paz, traer luz. Mi motivación es cambiar la imagen trágica del mundo. Para mí era más fácil hundirse, pero me agarré del grabado”.
El grabado cambia/salva su vida. Nada más llegar a París entra al taller (otra vez un taller) del célebre grabador alemán/francés Johnny Friedlaender. Descubre una nueva manera de expresarse, como lo hará medio siglo después en La Paz con la cerámica y el maestro Mario Sarabia para aprender sobre volumen y terceras dimensiones. “La vida de un artista es un aprendizaje constante”. Friedlaender le presta un taller para los grabados. Averigua que puede hacer doscientas copias de un grabado, que puede llegar a más gente. Toca los ácidos, las planchas de cobre, la resina en polvo.
En los años sesenta, tras el nacimiento de Sandra, hace desnudos. “Mi experiencia como mujer y como madre fue muy física y por eso hice desnudos clásicos por primera y última vez; luego he dibujado desnudos con bañistas en la playa”. ¿Dónde estarán esos desnudos que nadie ha visto? Pregunto y averiguo: están en el “garage” de la casa, en un sótano cuyas paredes están adornadas con sus obras sobre escenas de ópera. Si yo fuera director de una galería de arte, no pararía hasta convencer a Graciela para desenterrar esos desconocidos cuadros y montar una exposición con este título: Los desnudos de Graciela Rodo Boulanger. “Hasta yo misma me olvidé que había pintado desnudos, tengo curiosidad de verlos, no los he vuelto a ver”, dice mientras bajamos las escaleras del sótano.
Graciela está en contra de las etiquetas, alguien dijo alguna vez (fue el crítico Philip Heying) que lo que ella hace es figurativismo onírico. “Está claro que hago figurativismo, ni en la época de moda del expresionismo abstracto me salí. Un artista no debe seguir las modas. El estilo eres tú. Puedes ponerle el adjetivo que quieras a mi figurativismo: lírico, onírico, misterioso, enigmático”. Graciela pinta columpios, pinta juegos infantiles como el arroz con leche, la gallinita ciega, los pollitos dicen, la cuerda para saltar. A través del dibujo vuelve a la infancia, es una emoción que dura toda la vida. Son cuadros que reflejan/ transmiten una libertad total, son liberadores. Cuando los pinta, se siente dueña del espacio, del universo.
Graciela ha vivido cuarenta años en París. Extraña el cambio de estaciones, el mar frío de la Normandía donde tenía una casa. Pero más extrañaba Bolivia cuando estaba en Francia. “No quería envejecer ni morir en París”. Sufría de nostalgias en 2006 cuando vuelve a la “matria”. Goza de nuevo con la luz de La Paz. “No es ni mejor ni peor que otras, es diferente, especial. La luz influye muchos en los artistas; los colores son más vivos en La Paz. No obstante, el pintor tiene el privilegio de cambiar la luz, todo depende a veces del estado de ánimo de cada una”.
Graciela sube al taller y baja Las cuatro estaciones. Solo pierde la sonrisa cuando habla de las copias masivas de sus obras por todo el mundo. Eso le hace renegar. “Una vez paseábamos por Nueva York con mi hija Sandra y ella vio una ‘copia infiel’ mía y trató de desviar mi mirada para que no me enfadara”. Las copias por doquier las hacen en China y llegan hasta Australia.
Durante la pandemia y tras un superado accidente cerebro vascular se pone un reto diario: un dibujo al día durante un año. “Era profesor y alumna a la vez, me tenía que obedecer y me puse temáticas por meses y aparecieron otra vez las madonnas, los ángeles, los niños, las palomas, los elefantes. Dibujar es agarrar un lápiz y vagar, dejar salir lo que sientes”. En estos días pinta retratos en pequeñas piedras recogidas del camino. Les pone buena cara. Y las regala a los amigos y amigas.
Cuando se pone al piano es otra cosa, o quizás sea la misma. Estudia una obra de Schubert, la toca y la repite. No logra meterse en el universo del artista. Le pasa lo mismo con el arte. Cada vez que pasa por Madrid, se va al Prado para ver Las meninas de Velázquez durante horas. Siempre se le escapa algo. “Es desesperante, durante una semana escuché los Cuartetos de Beethoven. Son tan bellos e inesperados, hay muchos genios inalcanzables, por eso creo en Dios. Hay plantas y aves con semejantes colores y diseños, detrás de eso tiene que haber algo”. Graciela cree que no hay que entenderlo todo. “¿Cómo puedes comprender una sonata? La música y el arte emocionan o no emocionan; lo sientes o no, lo amas o no. Después de estudiar y estudiar a Schubert, el músico se abre a mi sensibilidad. Me pasa lo mismo con la poesía, la danza, la escultura”.
—¿De todos tus premios y muestras por todo el mundo, con cuál te quedas, Graciela?
— Con el afiche de La flauta mágica de Mozart para el Metropolitan Opera House de Nueva York en 1987. Mi hija Sandra viajó antes y cuando vio una bandera gigante con mi nombre en el Lincol Center me llamó emocionada llorando, tenía ganas de decirle a todo el mundo que paseaba, esa es mi mamá, esa es mi mamá.
En febrero próximo, cuando cumpla 88, va a exponer otra vez junto a sus dos hijas. Será en la galería Kiosko de Santa Cruz. Al año también volverá a San Francisco con los cuadros que hoy termina en su taller. La casa blanca de Auquisamaña es una auténtica casa/museo repleta de cuadros, libros, esculturas y cerámicas. Cuando salgo, un obrero está dando la última capa de pintura blanca. Ha dejado de ser gris, ahora luce de un blanco impoluto, como toda por dentro. La vida es eso: elegir colores, jugártela por la esperanza en un mundo de tinieblas. Apostar por el blanco cuando el negro lo invade todo. Es lo que he aprendido de Graciela en estas dos mañanas de charla a finales de diciembre. Y que se puede ser feliz con poco; por ejemplo con un piano y un taller.
Texto: Ricardo Bajo H.
Fotos: Ricardo Bajo, Sandra Boulanger y Archivo Rodo Boulanger