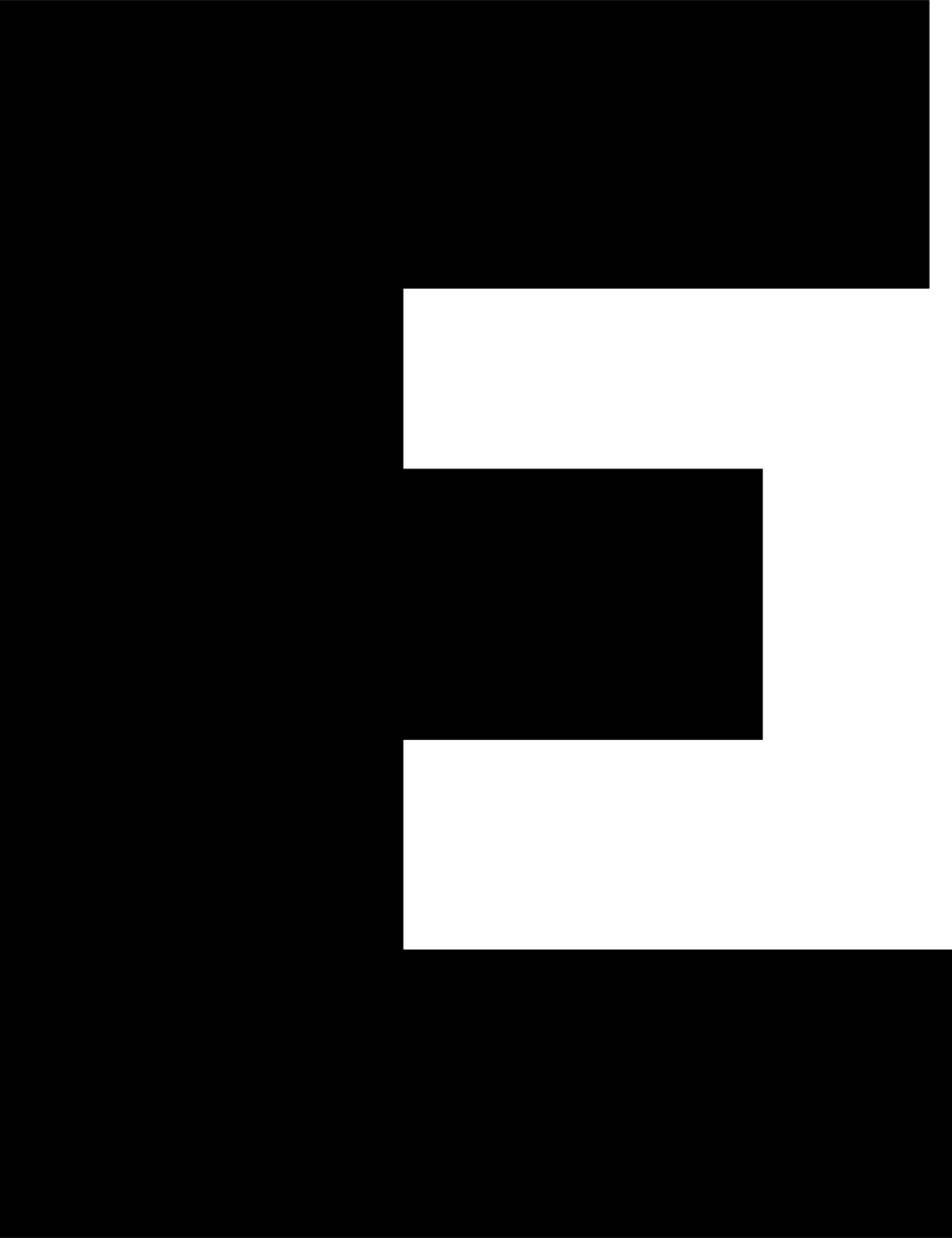Violeta
Me llamaron de Chile para tocar mis canciones para el Museo Violeta Parra.
Ch’enko total
Me llamaron de Chile para tocar mis canciones para el Museo Violeta Parra. Me alegré mucho, luego me entristecí rápido al saber que la tocada era vía streaming. Pero igual nomás acepté: era para Violeta, una de las más grandes cantautoras del continente. A Violeta yo la ubico en un segundo capítulo de la cancionística latinoamericana contemporánea, capítulo que denomino los tres grandes rebeldes: Violeta, Nilo Soruco y Atahualpa Yupanqui. Es el momento histórico cuando la letra de la canción se vuelve importante, se trabaja en el texto, ya no es solo el lugar común del relato folclórico. En cuanto a Violeta, nace el 4 de octubre de 1917 en San Carlos, provincia de Ñuble. Su vida abarca 50 años claves en el mundo y Latinoamérica. Llevó una infancia pobre junto a su esforzada madre a cargo de 10 hijos y su padre, un trabajador chileno ferroviario perseguido por la dictadura del coronel Ibáñez del Campo. La familia vaga por diversas ciudades y villerías del sur de Chile en busca de trabajo. En 1921, luego de la masacre de San Gregorio, se funda el Partido Comunista de Chile; Violeta militaría solo un año, renunciando a la militancia pero no a la ideología de izquierdas. En 1932, a los 15 años, llega a Santiago, cantando —en restaurantes y centros populares— corridos, boleros, valses. De 1937 a 1952 es esposa y madre de Isabel (1937), Jaime (1939) y Ángel Parra (1941). Isabel y Ángel son luego fundadores de la nueva canción chilena.
De 1953 a 1960 —de los 36 a los 43 años— nace la verdadera Violeta Parra. Todo lo acumulado sale reciclado en nuevos partos artísticos. Recopila, crea y difunde. Viaja por Chile, Latinoamérica y Europa. Propaga su trabajo como cantora, compositora, ceramista, escultora y arpillera. Expone en el Museo del Louvre de París sus obras como arpillera y pintora popular. En su etapa final, participa en el proyecto de La Peña de los Parra de la nueva canción chilena, que organizaban sus hijos Isabel y Ángel. En 1966 crea La Carpa de la Reina, en la Comuna de la Reina en Santiago, con terreno proporcionado por esa Municipalidad, donde difunde su obra. La Carpa dura poco, pues el 5 de febrero de 1967 se suicida.

Violeta es símbolo de la buena canción social latinoamericana, como La carta, un clásico de 1964. Sin embargo, sus canciones de amor son de un extraordinario poderío. Gracias a la vida (1965) y Volver a los 17 (1966), compuestas en letra y música por Violeta, quedan para siempre en la memoria de nuestros pueblos. Son parte del LP Últimas canciones de Violeta Parra que ella titula con tremenda premonición. Su canción El Gavilán, compuesta en 1959, no es en rigor una canción, es una obra para ballet que expande la forma de canción y anuncia aires de vanguardia que impresionan. A mí me suena a Leo Broawer. Violeta no había escuchado a este músico cubano, es una ráfaga de genialidad musical y poética que sobresalta. En cuanto a Volver a los 17, es una canción compuesta en el formato de la décima, respetando todas las leyes de esa forma de escritura nacida en España en el siglo XV y que se deposita y recicla de manera intercultural y fecunda en Cuba, Chile, Argentina, Uruguay. Utilizando la rima estricta y la rima musical, Violeta compone cada verso en 8 sílabas. La estructura de rimas es: a,b,b,a/b,c,b,c/d.c. En cuanto a la música, compuesta en tonalidad menor, el instrumento compositor es el cuatro venezolano que nos regala un aire de joropo lento; la melodía es simple, reflexiva, con pulso en 6/8, todas las notas son corcheas en A. En B, que es el coro, se genera un estribillo en cuarteta con melodía simple también en corcheas. La canción comprende 8 décimas con estribillo en cada final de estrofa. Una joya de canción, sobre todo en el texto. Con Violeta, la canción ya no se baila, se escucha.
Viendo algunas entrevistas, se cuenta que la Viola tenía un carácter realmente difícil. Parece que hay un segundo matrimonio, donde nacen dos nenas más, la info de internet casi no habla de ellas. Cuentan sus pocos detractores (entre ellos un escritor gaucho que radica en Chile, Jorge Aravena, quien sacó un polémico libro en el centenario de Violeta) que la Parra se va a tocar a Polonia, al Festival mundial de la Juventud y los estudiantes del bloque comunista, y deja a la beba Rosita Clara de ocho meses en los brazos de su hijo mayor, el pobre Ángel, que era un ángel adolescente, pero que no podía cuidar completamente a la nena. Dice Aravena que la nenita, wawa de pecho, muere de amartelo. Violeta nunca supera esta muerte, ni con las canciones que le dedicó como el Rin del angelito, ni con sus tremendos amores como el del Gringo Favre, ni con su triunfo en el Louvre de París como artista artesana. Luego de la muerte de Rosita, la Violeta se fue encerrando en sí misma. Es cierto que el amor a Gilbert Favre le resucitó ese corazón vapuleado. Aravena dice que lo maltrataba al Gringo, a tal grado, que el Gringo sale de la Carpa casi como escapando de Violeta; busca el consulado del Perú, lo tratan mal, y ahí cerca, entra al consulado de Bolivia donde lo tratan bien, entonces decide irse a Bolivia. Violeta ya había tenido un intento de suicidio que Favre no soportaba recordar.
El paso de Violeta por Bolivia en 1966 es intenso, se encuentra con Favre, se entera que ya tenía otra pareja, canta en la Peña Naira de mal humor, le aconseja a Alfredo Domínguez que cante sus canciones, “tú canta y no te preocupes”, le dice. Esto es fundamental para Alfredo, pues no quería cantar; incluso utiliza una cantante en su primer EP. Violeta le propone a Cavour que vayan a tocar a la Carpa de la Reina, la Naira se va para Chile a hacer shows… Por esos tiempos, en esos días, Violeta decide pegarse el tiro, pronta a cumplir los 50. Una de sus últimas composiciones es Gracias a la vida. Violeta Parra vive hoy en todos nosotros con sus 106 años.
Bueno, mi concierto salió bien. Entre varias piezas, canté dos canciones mías dedicadas a la temática del mar boliviano. Lo siguieron 95 hermanos chilenos y dos bolivianos mediante la página del Museo Violeta Parra.
También puede leer: Juana Azurduy (final)
El Papirri: personaje de la Pérez, también es Manuel Monroy Chazarreta