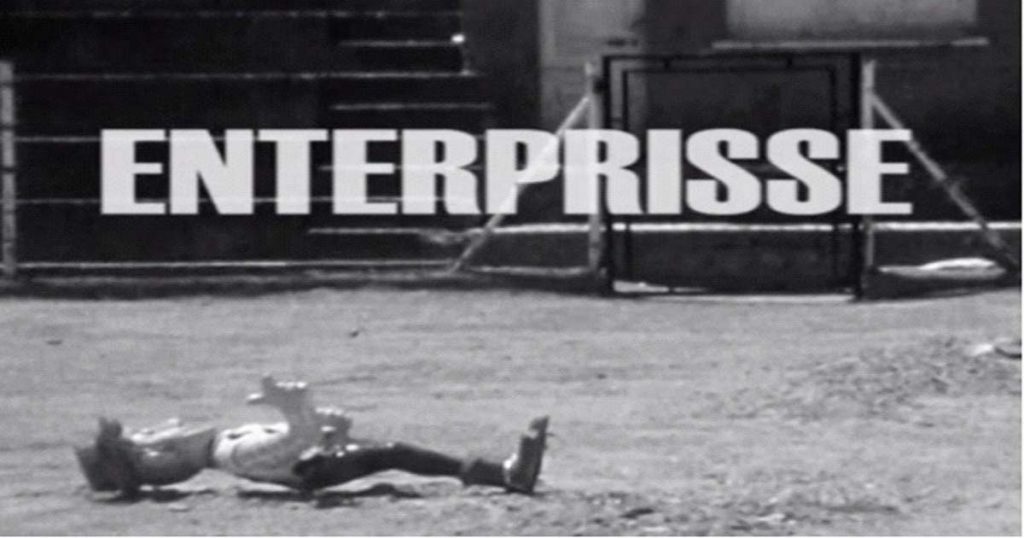Historia secreta del último diálogo fallido entre Bolivia y Chile
Enclave. El acuerdo estuvo ‘casi listo para la firma’, pero fracasó ante la falta de consenso en Santiago

En 2008, Bolivia y Chile acordaron hacer “estudios técnicos” para resolver el sexto acápite de la agenda de los 13 puntos: el tema marítimo. Ambas naciones, en una negociación secreta, avanzaron hacia una solución con la mira en un enclave. La iniciativa fracasó.
El presidente Evo Morales se refirió en varias ocasiones a este proceso, pero sin entrar en muchos detalles. El Jefe del Estado informó que había designado a Ana María Romero, la presidenta del Senado de entonces, como su delegada especial para analizar las propuestas que se pusieron sobre la mesa de las conversaciones diplomáticas. Morales reveló que hubo un sobrevuelo por una zona costera, cuyas coordenadas tampoco precisó. Romero, la primera Defensora del Pueblo de Bolivia, falleció en 2010 y no dejó el testimonio de lo negociado.
“De ellos (del Gobierno de Chile) era otro compañero que venía a reuniones a la residencia (presidencial) en La Paz. Parece que avanzaba muy bien y la compañera Ana María me decía que hasta les han puesto helicóptero para saber dónde sería la salida al mar que nos iban a otorgar”, declaró Morales el 20 de marzo de 2015, durante un acto en la sede del Colegio de Abogados de Santa Cruz.
¿Negociaciones? En efecto, ocho años después, el excónsul general de Chile en La Paz Jorge Canelas se animó a desvelar una parte de la historia oculta que estuvo activa entre 2008 y 2010. “Fue una negociación extremadamente secreta, muy reducida y muy poco compartida con las personas que debieran estar en conocimiento de las líneas básicas de una negociación de este tipo”, remarcó el diplomático, ya retirado del servicio exterior de su país, en una conversación que sostuvo con La Razón el 10 de marzo en Santiago de Chile.
Canelas, que llegó al país en 2010 al inicio del gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera (2010-2014), señaló que al momento de traspasar los asuntos pendientes, la primera administración de Bachelet entregó el documento sobre esta negociación “casi listo para ser firmado”, pero lamentó que este entendimiento con Bolivia no haya sido consensuado previamente con las autoridades del Congreso de su país ni con los altos mandos militares, como “normalmente se hace”.
Dos días antes de la entrevista, en la que Jorge Canelas confirmó que la zona de la negociación fue la bahía de Tiviliche, este rotativo visitó el lugar, ubicado a unos 160 kilómetros al norte del puerto de Iquique y al sur próximo de la población de Pisagua, una zona marcada por la Guerra del Pacífico que hace 137 años enfrentó a bolivianos, chilenos y peruanos.
El excónsul precisó que en estas conversaciones no se habló de soberanía ni de entrega de territorio chileno a Bolivia. Eventualmente, se trató de un enclave con autonomía en favor del país, cuyos detalles aún se mantienen en reserva. De haber avanzado hacia una solución con soberanía, el siguiente paso debió ser una consulta al Perú, según el Protocolo Complementario del Tratado de Lima, firmado en 1929. “Hasta donde se sabe, no se llegó a negociar una entrega de soberanía. No había una cesión de territorio. Esa no habría sido la mayor dificultad (con respecto al Perú)”, puntualizó el diplomático que por estos días se ha dedicado a escribir en sitios especializados sobre política internacional.
El 16 de julio de 2006, los vicecancilleres Mauricio Dorfler (Bolivia) y Alberto van Klaveren (Chile) firmaron la llamada agenda de los 13 puntos que por primera vez incluyó, de manera oficial, “el tema marítimo”, que para Bolivia era el debate de la “reintegración” al océano Pacífico sobre la base de las propuestas que se hicieron durante la historia bilateral y que en algún momento abordaron la demanda de un territorio soberano.
El acta. Dorfler dejó el cargo algunos meses después y le sucedió Hugo Fernández, quien junto con Van Klaveren celebró cuatro reuniones durante dos años en el marco del mecanismo de consultas políticas, una entidad de diálogo que reemplazó durante algo más de 10 años a las inexistentes relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. En estos encuentros se pasaban revista a los grandes temas bilaterales. Para el abogado internacionalista chileno José Rodríguez Elizondo, “el tema” marítimo ha sido imprescindible y natural en las reuniones de políticos bolivianos y chilenos. No obstante, el experto —durante una conversación que sostuvo con La Razón en Santiago— señaló que ambos países “fingieron” durante muchos años tener relaciones diplomáticas junto con asumir señales “audaces” que se dieron especialmente entre 2006 y 2010.
Escenario. De hecho, durante el apogeo de la agenda de los 13 puntos, Fernández y Van Klaveren firmaron un acta en la que se habla de la voluntad de avanzar hacia una solución. “Después de analizar las opciones existentes se profundizó en las que ofrecen mayor viabilidad (….). En este análisis (los vicecancilleres) se comprometieron a encomendar los debidos estudios técnicos”, señala el texto del acta de la decimoctava reunión de Consultas Políticas de Bolivia y Chile que se celebró en La Paz el 17 de junio de 2008. Adicionalmente, ambas autoridades “reiteraron su convicción que mediante este proceso de diálogo con un enfoque realista y de futuro se podrán alcanzar los acuerdos necesarios”.
Van Klaveren afirmó en la rueda de prensa posterior a la firma de este documento: “En el tema marítimo queremos avanzar sin prisa, pero también sin pausa, se trata de una conversación seria y hemos logrado avanzar en términos de criterios y de orientaciones para enfrentar ese tema”. Su colega Fernández celebró el diálogo y “el descongelamiento” de las relaciones entre Bolivia y Chile.
Las reacciones ante estas señales fueron distintas en Bolivia y Chile. En el país los principales rotativos le dieron poca cobertura a esta declaración, mientras que medios chilenos, como La Tercera, optaron por titulares de apertura.
“En una rueda de prensa conjunta, posterior a la cita en La Paz, las declaraciones de Van Klaveren y Fernández fueron escuetas pues —aseguran altos personeros diplomáticos— hubo un acuerdo entre ambos de no revelar el diálogo sobre el tema marítimo”, escribió el periodista Phillip Durán, quien fue enviado por el rotativo chileno para la cobertura de esta reunión. En esa misma nota se apuntó que los ejes del análisis fueron: un corredor por el norte de Arica, un enclave costero y un puerto de uso compartido.
“Fue un error haberlo llevado de esta manera y un error mayor aún haberlo tratado así, después de que se había avanzado bastante en la negociación, decir: ‘termínala tú’ a un gobierno que no tenía ni idea de lo que se había negociado”, señaló Canelas en referencia al proceso de transición entre Bachelet y Piñera (2010).
En referencia a este proceso de negociación, el canciller David Choquehuanca había dado cuenta en la reunión ordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) “el poco avance” del desarrollo de la agenda de los 13 puntos”, mientras que su colega de entonces, Alejandro Foxley, consideró que se dieron “algunos avances” en el diálogo con Bolivia, pero rechazó la posibilidad de multilateralizar el inédito proceso de diálogo. “Hay un tratado, el de 1904, que establece claramente cuál es la situación territorial y nadie puede revisar unilateralmente un tratado ni puede tampoco pedir a un organismo multilateral que lo modifique”, afirmó el jefe de la diplomacia chilena tras ratificarse en la postura tradicional de su país sobre el tema.
A pesar de esta señal, tanto Bolivia como Chile avanzaron por esos días en un inédito acuerdo de cooperación militar que fue firmado entre los ministros de Defensa Walker San Miguel (Bolivia) y José Goñi (Chile).
El 19 de junio, el mismo Foxley valoró el acuerdo y optó por admitir que existen “otras medidas” para un acceso al mar en favor de Bolivia que no detalló. Finalmente, en otra acta posterior a la de junio de 2008, los vicecancilleres optaron por preparar propuestas “útiles y factibles” para un acceso al mar. Choquehuanca afirmó, a tiempo de referirse al juicio en la CIJ, que Bolivia aún aguarda estos planes.
Por la señal de la cruz
Es inevitable. Persignarse en el desierto de Atacama es un hábito de quien pasa por los llamados cementerios salitreros, camposantos que van desapareciendo humillados ante el sol y el olvido. Las primeras cruces de madera aparecen poco antes de llegar a Pisagua, donde existían las llamadas oficinas salitreras que se expandieron entre 1860 y 1930 por el desierto más árido del planeta. Las otras señales con cruces están en el cementerio de Pisagua, donde incluso aparece un mausoleo, casi en ruinas, de lo que fue la Beneficencia Peruana, cuando Lima controlaba la zona antes de la Guerra del Pacífico que estalló el 14 de febrero de 1879, cuando tropas chilenas invadieron el antiguo puerto boliviano de Antofagasta. Tras esa acción, Chile avanzó al norte hasta Pisagua, donde en abril de 1879 comienza la campaña de Tarapacá motivada por el salitre y capitales ingleses vinculados al extractivismo.
Un poco ajeno a esta historia, Jorge Gonzales, un anciano de 70 años, se lamenta por su pueblo. Esperó cerca de cuatro horas para que algún vehículo le lleve 50 kilómetros desde la autopista, que une Iquique con Arica, hasta Pisagua. “Ahora todo está en ruinas y hasta la guerra se olvidó de nosotros”, dice.
El viaje dura dos horas desde Iquique, pero no existe un servicio regular de transporte público. Pisagua, donde habitan 256 personas, está a 160 kilómetros al norte del puerto más requerido por el comercio boliviano. Pertenece a la comuna de Huara, un sitio cuya economía se anima por el paso de cientos de camiones que unen Iquique con Oruro.
La Razón llegó hasta el poblado con la idea de ubicar la bahía de Tiviliche, sobre la que se ensayó la última negociación del “tema marítimo” entre Bolivia y Chile, que está un poco al sur de aquél. Pero son las cruces las que resaltan, las señales de la ambición y la guerra.