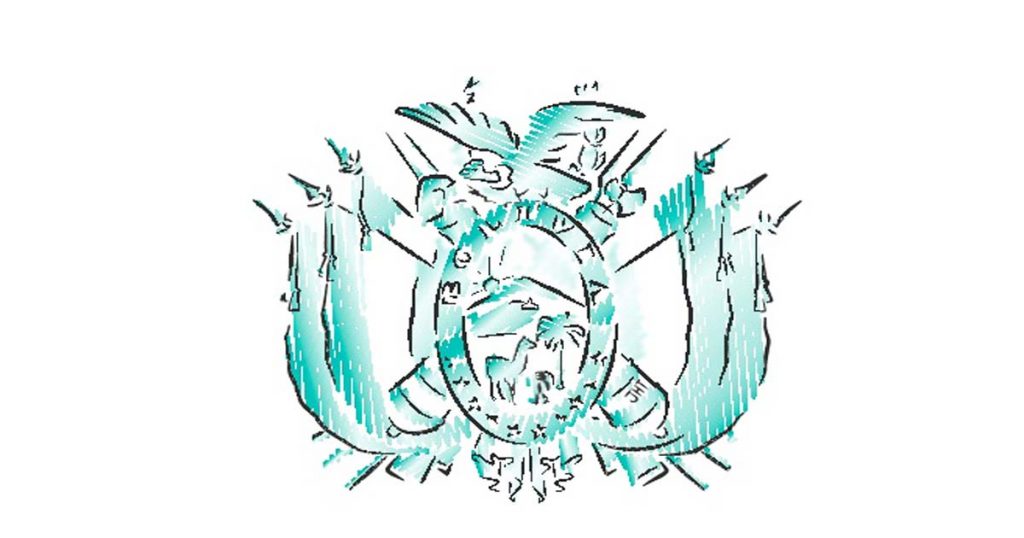La Ley de Ausencia Temporal que aún está en entredicho
El asesor general de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, muestra la ley departamental que dispone que Camacho puede gobernar a distancia.
La ley departamental que promulgó Camacho, que lo mantiene en el poder, tiene no pocos problemas de concepto.
El punto sobre la i
El jueves 9, en el penal de Chonchocoro (Viacha), el aún gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, finalmente, firmó la “Ley departamental de regulación de la ausencia temporal e impedimento definitivo del gobernador de Santa Cruz”. La pelea jurídica sobre cuánto contradice o no al Estatuto Autonómico, sobre cuánta legalidad o no tiene, aún empieza. Así anunciaron los asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En complemento a la lectura de la citada ley departamental que ofrece el abogado constitucionalista Israel Quino (en estas mismas páginas), en lo que sigue va un apunte de algunas claves que establecen tanto la ‘Ley Creemos’ (la departamental aprobada), como el proyecto de ley del MAS.
Procedimiento en la ley
Si bien el objeto de ambos textos es el mismo, existe una diferencia clave entre ambos es el procedimiento de la suplencia.
Mientras el texto del MAS sigue la pauta del Estatuto, en el sentido en que la suplencia gubernamental (que es cuando el vicegobernador suple al gobernador) es “directa e inmediata, bajo responsabilidad en caso de omisión” (Art. 9), sin necesidad de requerimiento ni autorización previa, la Ley Creemos introduce en todos los casos la noción de que tanto la suplencia gubernamental como la temporal (esta última es cuando faltan gobernador y vicegobernador), “no se aplicarán en forma tácita, automática o presunta”; esto debe ser así, dice, para “seguridad jurídica de las actuaciones administrativas”, “para evitar duplicidad de funciones o conflictos de gobernabilidad”. (Art. 7)
En la nueva ley departamental, promulgada por Camacho en Chonchocoro, es evidente la mayor potestad que adquiere el gobernador para hacer operativa la suplencia. Estableciendo que habrá ausencia temporal voluntaria y forzosa, en el primer caso, es el gobernador el que activa la suplencia. Para eso, comunica de su ausencia al vicegobernador, “instruyéndole” que asuma la misma. Cuando la ausencia dure diez o más días, esta vez el gobernador pedirá permiso a la Asamblea. Y cuando ésta lo conceda, de nuevo es el gobernador que “instruirá” al vicegobernador que asuma el cargo.
Cuando la ausencia sea forzosa, se dispone que dicha falta del gobernador sea comunicada a la Asamblea, “acompañada de prueba documental correspondiente”. Aunque la ley no dice quién. Ésta sesionará y verificará el extremo (ausencia forzosa), y solo así emitirá una resolución expresa por la cual recién el vicegobernador suple al gobernador. (Art. 8, de la ley departamental).
Temporal o definitiva
Hay otra diferencia notoria entre los textos de Creemos y del MAS. Es quién asume de gobernador cuando llegan a faltar gobernador y vicegobernador, sea de forma temporal, sea de forma definitiva.
En ambos casos, como no puede ser de otra manera, se sigue la pauta del Estatuto, que en su artículo 25 (párrafos II, III y IV) señala que cuando falten las dos primeras autoridades ejecutivas, gobernador y vicegobernador, es la Asamblea Departamental la que debe elegir al gobernador suplente “de entre sus miembros”, o sea, cualquiera de los asambleístas.
Este principio es seguido por la propuesta de ley del MAS (Artículos 10 y 12 de su proyecto). En cambio, la ley departamental promulgada, en todos los casos, añade el principio de que el asambleísta suplente del gobernador deberá ser elegido solo de entre los miembros de la fuerza política de mayoría en la Asamblea Departamental.
En el caso de la ausencia definitiva de gobernador y vicegobernador, por ejemplo, dispone que “asumirá el cargo de la Máxima Autoridad Ejecutiva, una o un asambleísta departamental elegido entre los miembros de la fuerza política que hubiera obtenido la mayoría de votos en el proceso electoral departamental”. (Párrafo III del artículo 12 de la nueva ley)
A su salida del penal de Chonchocoro, el jueves 9, el asesor de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, declaró que “la ley contempla el caso de la detención preventiva de un gobernador como que no hay ausencia temporal”; que en su criterio, “no hay ausencia temporal cuando hay detención preventiva porque con la misma no se suspenden los derechos políticos de una persona”. (La Razón, página A12, del viernes 10 de marzo)
También puede leer: Camacho promulga ley departamental de suplencia temporal desde Chonchocoro
En el proyecto de ley de Creemos (que luego se hizo ley departamental) al que accedió Animal Político, en el articulado mismo, la “detención preventiva” no figura como causal o no causal para la ausencia temporal.
Donde sí está abundantemente tratada es en la “exposición de motivos” del proyecto de la futura ley, en las cuatro páginas en que se desarrolla el punto “I. Derechos políticos: suspensión y pérdida de mandato”.
En esta parte, los proyectistas acuden a desarrollar la sentencia constitucional 2055/2012 de 16 de octubre de 2012, aquella que en lo básico resolvió declarar inconstitucionales los draconianos artículos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) por los cuales se podía suspender “temporalmente” a cualquier autoridad subnacional electa con la sola “acusación formal” de un fiscal. Dichos artículos remarcaban —ironizaban— que la suspensión duraría mientras se procese el juicio a la autoridad acusada, y que ésta debía ser restituida a su cargo si el juez determinaba su inocencia, cuando acabe su enjuiciamiento.
Derecho a trabajo
Los proyectistas transcriben párrafos enteros de la citada sentencia, para, junto con otras disposiciones. Al final destacar que Luis Fernando Camacho, encarcelado para nada, ha perdido sus derechos políticos, que la detención preventiva “solo restringe el ejercicio de la libertad personal o física en los términos del artículo 23 de la Norma Constitucional (de la Constitución, que trata de los derechos de los privados de libertad)”; y que por eso, no habiendo perdido su “derecho al trabajo”, puede ejercer de gobernador desde Chonchocoro. Y puede hacerlo desde Viacha porque se lo permite, dicen, el artículo 10 del Estatuto, que apunta que la sede del “gobierno departamental” está en la ciudad, en el departamento de Santa Cruz y “fuera” de éste “para los casos que sean necesarios”. Desde el proyecto del MAS apuntan que esta última frase debe entenderse solo para “casos determinados de representatividad oficial”.
AUSENCIA.
Un debate que desde el principio de la detención de Camacho planteó Creemos es que la ausencia de Camacho en Santa Cruz no podía considerarse tal, ausencia, porque se conoce su paradero (el penal de Chonchocoro). En la exposición de motivos del proyecto del MAS, sus proyectistas responden: “Se debe tener en cuenta que el término ‘AUSENCIA’, dentro de la naturaleza jurídica de la función pública, debe ser entendido dentro de los alcances del derecho administrativo y/o político; puesto que no se trata de ‘ausencia igual a desconocimiento de paradero’; sino de ‘ausencia igual a la no presencia en la fuente laboral donde presta funciones o servicio público’, es decir, de cara al pueblo”.
Sobre la “ausencia igual desconocimiento de paradero”, es llamativo que en la exposición de motivos de la Ley Creemos, se cite como argumento la definición de ‘ausencia’ vertida por la Real Academia Española (RAE), en sus seis sentidos: “1) Acción y efecto de ausentarse o de estar ausente. 2) Tiempo en que alguien está ausente. 3) Falta o privación de algo. 4) (Derecho) Condición legal de la persona cuyo paradero se ignora. 5) (Médico) Supresión brusca, aunque pasajera, de la conciencia. 6) (Psicología) Distracción del ánimo respecto de la situación o acción en que se encuentra el sujeto”.
(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón