A manera de evaluación, 2022
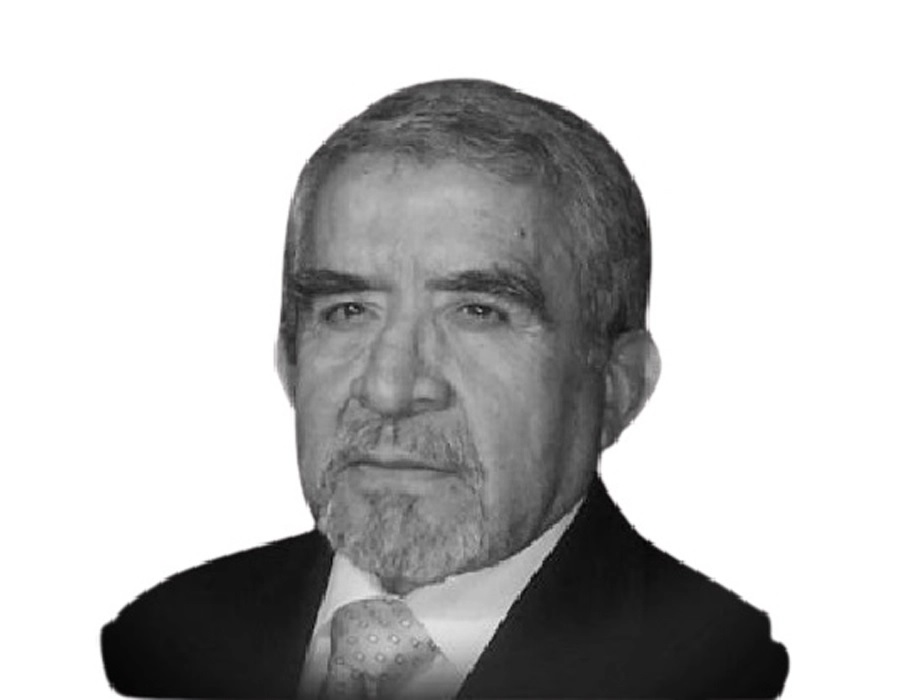
Comienza 2023, todos los actores económicos se dan a la tarea de mostrar que 2022 fue un buen año pese a los avatares pandémicos, sociales y de repercusión de conflictos en ultramar como la guerra Rusia-Ucrania, que nos acompañaron casi toda la gestión. En los medios tradicionales y también en las redes sociales hay un variopinto repertorio de frases hechas, propuestas y teorías que prometen el oro y el moro y la panacea a corto plazo, después de una gestión “exitosa”. El país ha sido un campo de ensayos de todas las teorías de información en el afán de maquillar cualquier realidad según sea el interesado y el auditorio al que se dirigen esos esfuerzos. Eso crea un clima de resiliencia bipolar entre los que creen y los que no en los mensajes, no hay debate analítico aún con datos estadísticos que cada vez son menos confiables y el resultado final es la división geográfica, social y también intelectual del país. En un sector como el minero por ejemplo, un mensaje de que se duplicarán las reservas de litio con los trabajos actuales en los salares de Coipasa y Pastos Grandes, es una verdad a medias si tenemos en cuenta que en 15 años y con todo el impulso que se dio al proyecto en Uyuni, solo logramos certificar 21 millones de toneladas de litio en recursos contenidos en el área del delta del Río Grande de Lípez de la planicie salina más grande del mundo. No todos los salares tienen litio potencialmente explotable (Reservas) ni toda el área de un salar tiene las mismas características de contenido, solo el trabajo detallado de exploración y de investigación tecnológica permite llegar a valorar económicamente un proyecto de esta clase; y ese debería ser el mensaje. Otro ejemplo, no es lo mismo decir que el nivel de ventas de sales de litio y de potasio a noviembre de la gestión 2022 fue de Bs 555 millones, como se consigna en alguna declaración oficial de autoridades de Yacimientos de Litio Bolivianos YLB (v.g. Energías y Negocios de La Razón, 13/01/23) que decir que esta empresa registró una ganancia de ese nivel, como se interpreta en algunas declaraciones de analistas y políticos. No hay datos disponibles para calcular si esta empresa generó ganancias o pérdidas.
Como apuntaba en un antiguo escrito al referirme al oro metálico que erróneamente se considera como un producto de manufactura (esta columna de 14/06/13), la mejor manera de explicar la naturaleza y sus fenómenos es acudir a la expresión matemática de causas y efectos de cualquier proceso natural o inducido por el hombre, que pretenda obtener un resultado en un rango de probabilidad racional. La minería no escapa a este comportamiento universal y los resultados de cualquier gestión u operación minera debieran reflejarse en resultados tangibles expresados en cifras. Una evaluación del comportamiento de una gestión se refleja en resultados económicos demostrables y no en comparaciones con gestiones irregulares (v.g. 2019 y 2020) para obtener diferencias abismales con años posteriores más normales. En los ejemplos que menciono, nuestro proyecto en Uyuni es el más atrasado de la región del famoso Triángulo del Litio, estamos todavía produciendo carbonato de litio en una planta piloto y con la esperanza en una planta industrial en construcción que si no mejora la recuperación tan baja de la planta piloto (18%) estaremos en problemas serios de rentabilidad. Si no superamos la calidad de recursos de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes al nivel de Reservas económicamente explotables, tendremos problemas de competitividad y de costos; si no formalizamos la minería aurífera informal cuya producción ya superó los $us 2.306,8 millones a noviembre de 2022 (según datos del INE), estaremos facturando un serio impacto ambiental en las cuencas de los ríos Beni, Madre de Dios, Iténez, Mamoré etc., en aras de mantener las actuales cifras de exportaciones. Todos estos problemas debieran ser considerados en cualquier evaluación de gestión si se quiere ser transparente, equilibrado y con visión de futuro para las generaciones que vendrán y pagarán las omisiones del presente.
Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.




















