Cortázar y la izquierda caviar
A decir de Fernando Mayorga, la estocada a la democracia boliviana tenía un propósito: la restauración oligárquica

Yuri Torrez
¿Por qué el escritor argentino Julio Cortázar tenía reticencia con el peronismo? Quizás, la reflexión sobre esta interrogante dará pistas insoslayables para entender la relación de aquel intelectual que profesa visiones ideológicas de izquierda —o progresista—, pero tiene, a la vez, como si fueran contradicciones insalvables de clase, tiranteces con las masas populares, sobre todo, esas “masas impolutas” —dixit René Zavaleta— que no se lavan, pero son capaces de vestir el día con su desnudez. O sea, cuando esas masas de carne y hueso —más allá de las luces de aquella vanguardia de intelectuales ilustrados (vgr. marxistas ortodoxos)—, son protagonistas, por la vía de la lucha social, de su propia historia.
El intelectual de la izquierda caviar (término político de uso corriente usado para referirse a quienes pregonan doctrinas de izquierda, pero tienen una vida acomodada y con ciertos lujos, o, peor aún, sus posturas son turbias y sin compromiso para la acción política por los “condenados de la tierra”, como diría Franz Fanón) tiene sus contradicciones.
Lea también: Error político y delito constitucional
Si bien el escritor argentino en su estadía en La Habana pregonaba a los cuatro vientos el socialismo, empero, tenía angustias por las “hordas peronistas” con “instintos salvajes” que llegaban al centro de Buenos Aires para invadir el Teatro Colón. Esas “cabecitas negras” se convertirían en una zozobra para el autor de Rayuela, que se vio obligado a autoexiliarse en París para escribir sus escritos literarios y escuchar música clásica o jazz. Cortázar personificaba este tipo de intelectual caviar. O sea: era una metáfora de aquellas contradicciones ideológicas y existenciales de ese tipo de intelectuales izquierdistas. En Bolivia, Zavaleta caracterizó por la vía de su concepto de “paradoja señorial” a esa izquierda caviar: una forma de reproducción social de la élite, entre otras cosas, negando al indio.
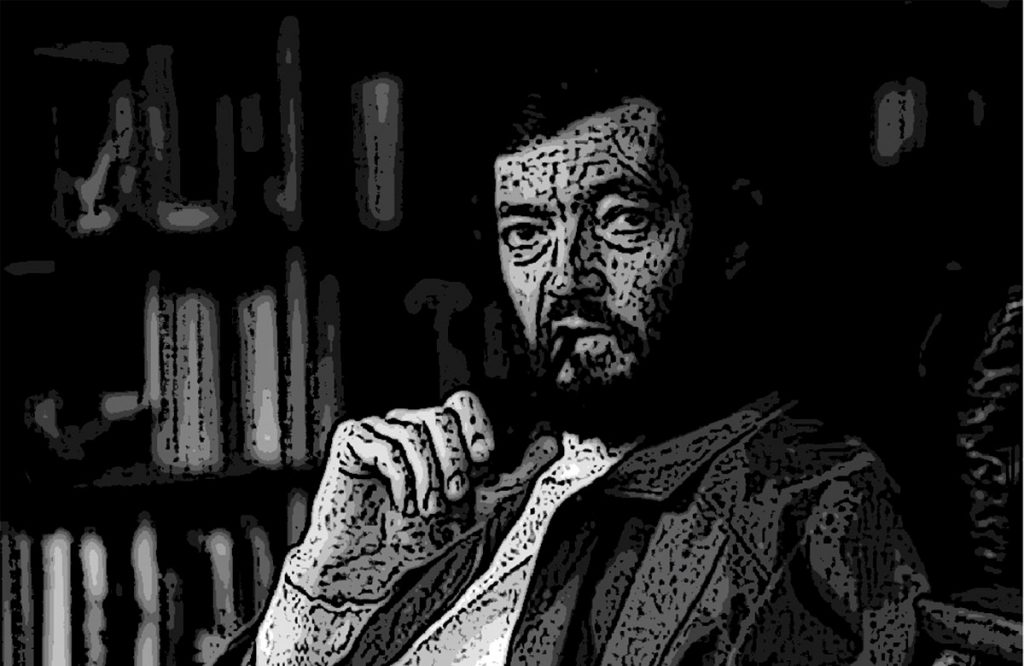
Quizás, esas distancias sociales entre estos intelectuales y las plebes se hacen evidentes, sobre todo, en momentos de crisis donde “la pertenencia de clase” o el “origen étnico” son determinantes para que la izquierda caviar asuma un posicionamiento en una coyuntura signada por la polarización. Eso ocurrió en Bolivia durante la crisis poselectoral de 2019 que desembocó en un golpe de Estado.
A decir de Fernando Mayorga, la estocada a la democracia boliviana tenía un propósito: la restauración oligárquica. En ese contexto socio/político, muchos intelectuales, inclusive que profesaban doctrinas de izquierda (trotskistas, comunistas y/o anarquistas) justificaron el golpe de Estado y las masacres a pobres y campesinos. La labor colaboracionista con la ruptura constitucional de esos intelectuales de “izquierda” o “progresista” pesó su condición de clase, inclusive sobre su propio prestigio intelectual.
Entonces, esa paradoja señorial de estos intelectuales de la izquierda caviar fue determinante para sus disquisiciones analíticas que no buscaban la “verdad histórica de los hechos”, sino, como si fuera una carnada de su inconsciente, para saciar sus angustias y expiar sus culpas como clase social. El miedo a la “invasión de los indios” fue más fuerte que sus propias racionalidades académicas/intelectuales; como si fueran una reencarnación de Cortázar, se refugiaban quizás en sus casas para escuchar música clásica o jazz en alto sonido, en noviembre de 2019, para no oír los disparos de militares y policías que acribillaban a pobres y campesinos sin compasión.
(*) Yuri Tórrez es sociólogo



















