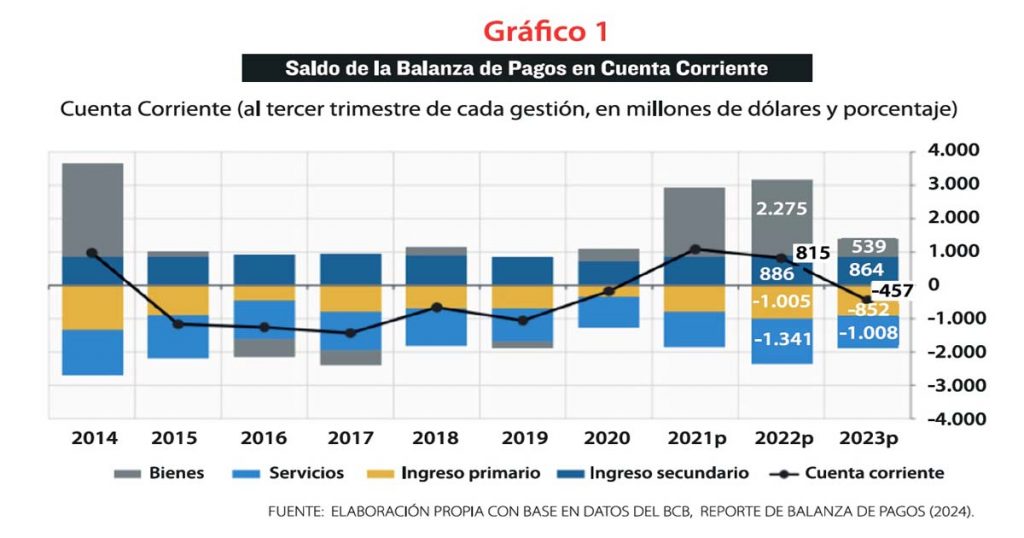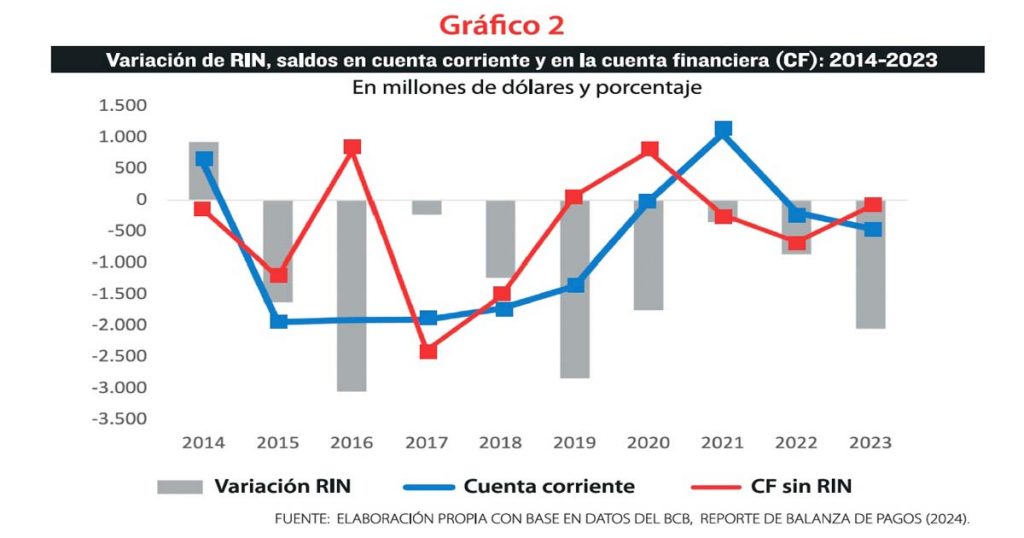¿Hacia una moneda común?

La Integración Latinoamericana tiene mucho de utopía y también de sombras, puesto que en la práctica solo se registraron avances en la esfera comercial a través de tratados de libre comercio, como la ALALC y ALADI, y acuerdos incompletos de Unión Aduanera como el Pacto Andino y el Mercosur.
El proyecto de integración Unasur, que nació en 2008 con el objetivo de “construir una identidad y ciudadanía suramericana y desarrollar un espacio regional integrado”, quedó frustrado por discrepancias ideológicas que dieron lugar en 2019 a Prosur, nuevo proyecto liderado por Chile, Colombia y Perú que también fracasó.
En esta integración por ideologías sigue vigente la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP, fundada en 2004 y conformada por Nicaragua, Bolivia y Venezuela, Honduras (salió en 2009) y Ecuador (salió en 2018) y países del Caribe junto con Cuba.
En este contexto llamó la atención que, en el marco de la VII Cumbre del CELAC, que es el mecanismo intergubernamental de integración, diálogo y concertación política, se produjo el anuncio de una moneda común entre Brasil y Argentina, aunque los ministros de Finanzas de ambos países aclararon que están pensando en “medios de pago comunes” que no reemplazarían a sus propias monedas nacionales. No obstante, el anuncio fue muy criticado y tomado como una propuesta de Unión Monetaria, como en el caso del premio Nobel de economía Paul Krugman que según Bloomberg: “dice que la moneda común de Argentina y Brasil es una pésima idea”.
Así, se desató todo un barullo, por lo cual sugiero que para contribuir al debate o al alboroto es necesario no confundir entre dos cosas distintas: una moneda común o unión monetaria, como el Área del Euro, y otra, la de facilitar un sistema de pagos recíprocos del comercio entre dos países.
Respecto a facilitar los pagos recíprocos en el comercio bilateral o regional nos remontamos a la ALALC cuando, ante la escasez de divisas y dificultades de balanza de pagos que afectaban el comercio latinoamericano, en 1965 se firmó el acuerdo que creó el Sistema de Compensación Multilateral de Pagos y Créditos Recíprocos (Acuerdo de México), en 1969 se amplió con el llamado Acuerdo de Santo Domingo y, finalmente, el Convenio de Pagos se sustituyó el 25 de agosto de 1982 en el marco del Consejo para Asuntos Financieros y Monetarios de ALADI.
Paradójicamente, según ALADI, “a partir del 15 de abril de 2019, el Banco Central do Brasil dejó de ser miembro del Convenio de Pagos”, por lo que actualmente no estaría facilitando los pagos recíprocos ni con Argentina ni con el resto de la región.
Otro proyecto de compensación de pagos nació el 27 de enero de 2010 cuando entró en vigencia el SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional) adoptado por Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, pero que tuvo una vida corta al ser Ecuador el país que más utilizó hasta que se salió en 2018 del ALBA.
En cambio, si se trata de una moneda común habría que remontarnos a la propuesta del presidente Belaúnde del Perú de la creación del Peso Andino, pero que terminó en diciembre de 1984 con la puesta en marcha de un sistema de crédito multilateral, administrado y garantizado por el Fondo Andino de Reservas. Así, el FAR emitiría “pesos andinos” hasta por una suma equivalente a $us 80 millones, y los repartiría entre los países miembros, en proporción a sus aportes al Fondo. Los países podían usar el peso andino para pagar los saldos que resulten a su cargo en el comercio con los otros países miembros. Era pues un sistema de crédito multilateral, con una unidad de cuenta, el Peso Andino.
La moneda andina quedó en la memoria de la integración y el FAR se convirtió en el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), con el objetivo de apoyar a los países miembros frente a desequilibrios transitorios de balanza de pagos.
Por tanto, con base en lo analizado pareciera que la propuesta de Lula cabría más dentro de la vieja idea de promover un sistema de pagos recíprocos para promover el comercio bilateral, puesto que a estas alturas de la integración hablar de una fase superior, como es una unidad monetaria, sería una utopía.
Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista.