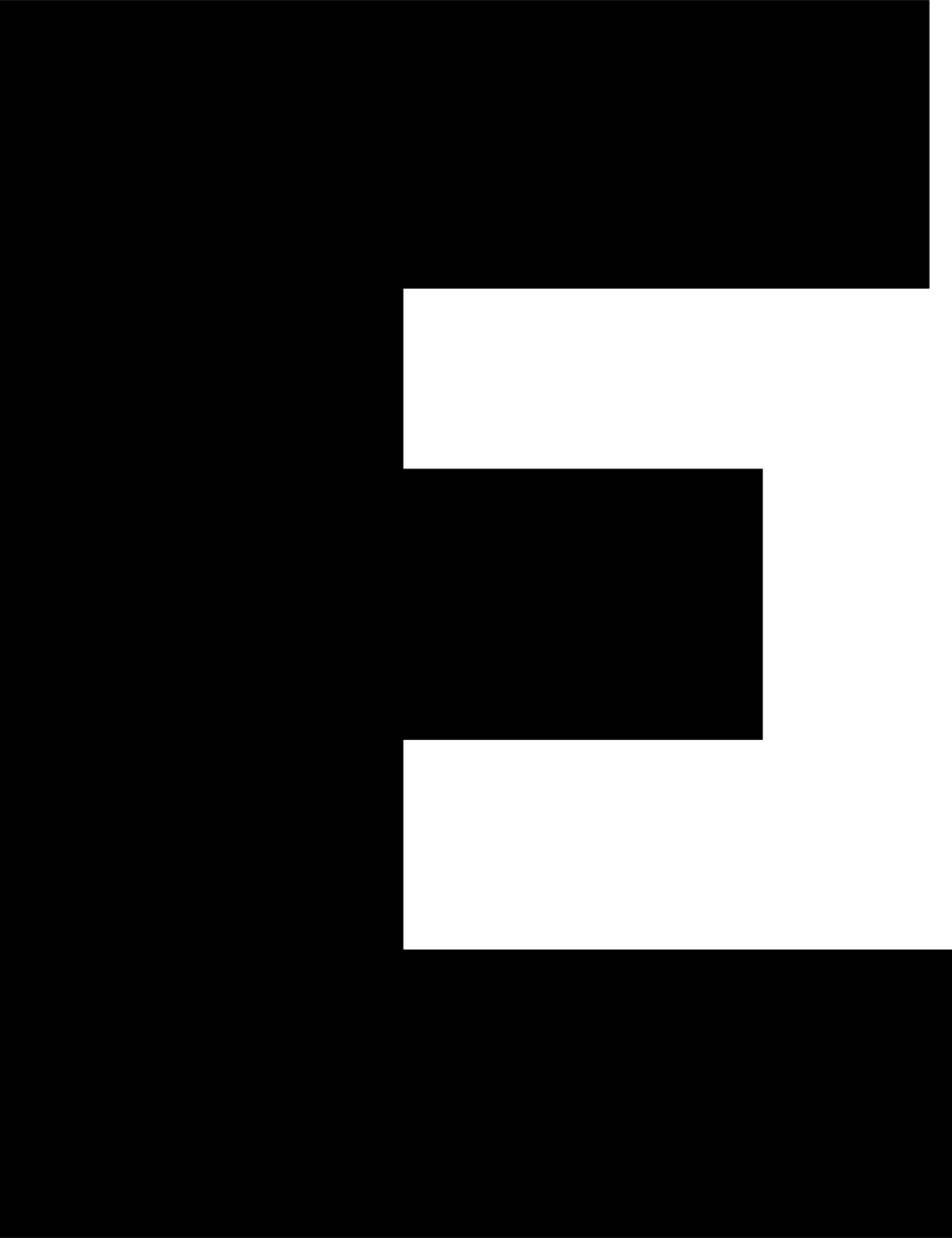Fábrica de baterías boliviana
El reto está en que se plantea una fábrica y un proceso de comercialización de baterías de origen boliviano

Mike Gemio
El litio resulta ser un mineral que, por lo tiempos actuales, sufre una gran demanda; el territorio boliviano tiene una de las reservas más grandes del mundo de este material, la idea es mirar más allá de una simple explotación y plantear un proceso de industrialización que tenga muchos más beneficiados que solo a los explotadores de este recurso; es necesario mirar más allá y pensar en un grupo mayor de beneficiarios, es decir a gente que trabaje en la fabricación de baterías y en su comercialización. Todo esto parece muy complicado si se lo mira por separado, pero un proceso en el cual montones de países ya han intervenido no parece tan complicado, hablando no solo del litio, sino como se ve la explotación de un producto no solo como una fase intermedia, sino como parte de un todo donde los beneficiados logran ser un número mayor.
Ya en Argentina existe una fábrica de baterías conocida como “All in One”, que como ya se sabe del país vecino, tiene una de las más grandes reservas del mundo, lo interesante es que ha dejado de pensar en una simple explotación y ha planteado la fabricación de baterías. Eso desde luego expone ya una potencialidad que muestra además a mucha más gente beneficiada, que solamente a los que trabajan en la explotación, que desde ya se sabe no es nada fácil, pero muestra un grupo de familias que están fuera de la explotación misma y se muestran capaces de ser mucho más fuertes en un proceso más largo, donde se requiere a más gente con una serie de capacidades.
Lea también: Probidad y política
Como muchos sabemos, el gran país asociado a tener un proceso de fabricación con gran demanda es la producción de baterías chinas, que se sabe que tiene ya un proceso muy delicado, donde la calidad es algo que se busca en cada paso. Otros países que tienen una producción interesante de baterías son Japón y Corea de Sur.
Bolivia resulta ser uno de los países con una de las más grandes reservas del mundo en litio, ya habiendo pasado una época de la plata, el estaño, el gas y ahora una nueva con el litio, nos toca analizar el proceso de producción con muchos más actores que participen; más allá del proceso más complejo físicamente, existen otros que necesitan una capacitación más detallada en otras áreas, en temas más intelectuales como la química y la comercialización misma.
El reto está en que se plantea una fábrica y un proceso de comercialización de baterías de origen boliviano, he ahí el gran desafío de estos días en nuestro país. Lo que planteo es que ya sea mediante privados o con el mismo Gobierno, se funde la primera fábrica de baterías bolivianas; en un inicio puede sonar complejo, pero el número de beneficiarios es mucho mayor.
La clave está en entender la capacitación en la fabricación y desde luego en la comercialización, ya serán las universidades las que planteen las carreras en estos campos, para un producto producido en nuestro país. Esto puede ser complicado al comienzo, pero tendrá grandes beneficios que desde luego va más allá del dinero, lo que más interesa es el numero mismo de gente que termina siendo parte del proceso, haciendo al país un lugar donde no se lo vea solo como de visita, sino más bien en un lugar de vida, donde se quiera ser parte de la producción misma de baterías de origen boliviano.
(*) Mike Gemio es economista