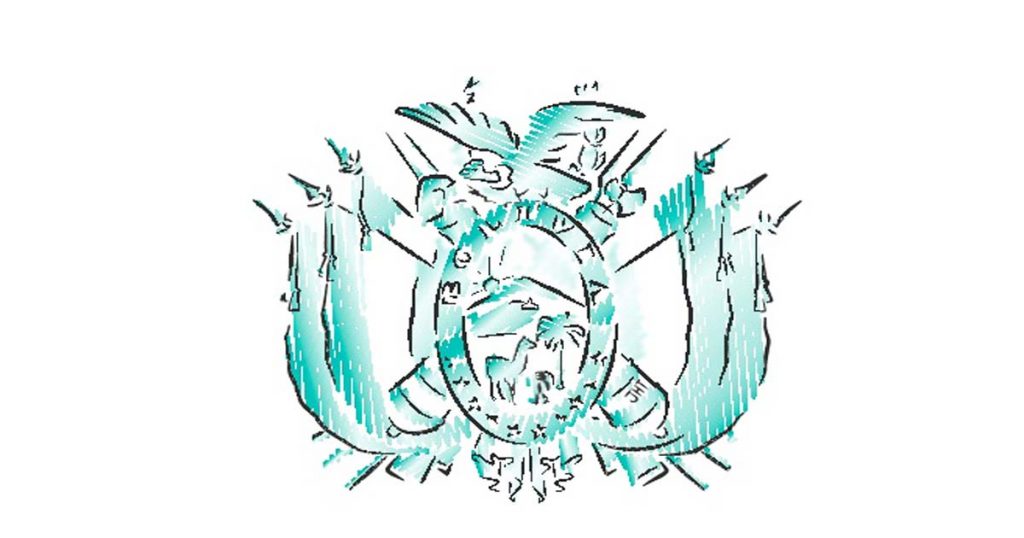Urge dialogar la igualdad que deseamos como país
Imagen: LA RAZÓN ARCHIVO
El punto es que en la tarea de superar las desigualdades tienen que estar todos: Estado, liderazgos políticos y la misma ciudadanía
Imagen: LA RAZÓN ARCHIVO
Oxfam trabaja a escala global de desde la perspectiva de la igualdad/desigualdad. En el Informe Bolivia que está a punto de presentar, anuncia no pocos debates
Raza Política
El miércoles 18, en La Paz, se presenta el Informe de Oxfam La igualdad posible. Alternativas para imaginar la próxima milla en Bolivia. Se trata de un esfuerzo que reúne dos años de investigación y que plantea, como dice el texto, “repensar la trayectoria del cambio social hacia un futuro con igualdad”, de cómo tras un periodo de “gran redistribución” de la riqueza (2006 a 2019) y el advenimiento de la crisis política de 2019-2020 y la inesperada crisis sanitaria por COVID-19, el país está en su lucha por disminuir las desigualdades económicas, sociales y culturales. La coordinadora del Informe, la economista Verónica Paz Arauco, adelanta el debate que propone el texto: discutir la agenda nacional de lucha por las igualdades en el país.
—El tema es, señala el texto, repensar la trayectoria de la pelea contra las desigualdades.
—Hay tres figuras que nos ayudan a sintetizar lo que estamos diciendo en el Informe. La primera es la que llamaría la de la gran redistribución, que en el Informe se llama la ‘Igualdad como horizonte’, el momento de un gran salto en la redistribución. A partir de 2006 empieza un proceso de redistribución muy fuerte, impulsada por una acción intencionada del Estado, resultante de una fuerte movilización social y de las organizaciones por la reivindicación de sus derechos. Llegamos a 2019 con grandes logros; pero en medio de eso, ya desde 2015 empezaban a identificarse como desafíos a esa gran redistribución. Hasta 2015, dos cosas ocurren al mismo tiempo: redistribuimos, redujimos la pobreza, pero además, la gente siente cierto optimismo de que estábamos en una sociedad en que se gobernaba más para el pueblo que para algunos poderosos, que había una mayor satisfacción sobre la distribución de la riqueza; pero a partir de 2015, esto empieza a tambalear. La redistribución ya no es tan fácil, el Estado ya no tiene tantos recursos, nuestras políticas públicas, si bien son buenas, ya no son tan renovadas e innovadoras, y empieza a percibirse cierto malestar social.
—Se llega con lo justo; pero sobreviene la crisis.
—Esa es la segunda figura. Ya antes de la crisis de 2019, una de las paradojas de la transformación social que habíamos vivido, era que si bien había grandes avances en redistribución, no todos avanzaban con la misma aceleración, y no todos nos beneficiábamos de la misma manera. Los datos de pobreza, educación y empleo e ingresos, mostraban que en esa trayectoria había brechas persistentes entre la población urbana y rural. Y eso es lo que se agudiza con la crisis. Llegamos ya desiguales, con algunos logros, pero todavía desiguales, y con la crisis viene un golpe muy fuerte por el que todas estas desigualdades se profundizan y emergen nuevas formas de desigualdad. Entonces, no sólo volvemos a ver que son las mujeres las más rápidamente expulsadas del mercado laboral, que la población informal empieza a perder activos y vender sus bienes para salir de la crisis, sino que además surgen nuevas desigualdades; y éstas son parte de las próximas millas que tenemos que recorrer.
—La crisis desnudó varias desigualdades.

—En educación, por ejemplo, en el Informe mostramos que hay muchas brechas en la calidad del aprendizaje de los niños según el área de residencia; peor si miramos colegios privados y públicos; esta brecha se agudiza por el acceso desigual a las tecnologías de información y comunicación, que aparecen como una nueva causa de profundización de la desigualdad: las próximas millas deberán mirar esta calidad del aprendizaje diferenciado y ver las políticas públicas que resuelvan la ‘brecha digital’, que es algo nuevo.
—Las mujeres fueron las grandes perdedoras…
—Lo propio sucede con las brechas de género. Antes de la pandemia llegábamos con una mayor participación laboral de las mujeres, aunque con brechas todavía muy grandes entre hombres y mujeres, y con la pandemia sale muy fuerte y de manera descarnada la brecha del tiempo que dedicamos mujeres y hombres al trabajo doméstico y de cuidado. Estas brechas han sido tan fuertes que han implicado que las mujeres no accedan con la misma oportunidad a hacer frente al shock que tuvieron en la crisis, y tuvieron que dedicarse de una manera mucho más intensa al cuidado del hogar, de la familia, al trabajo doméstico, rezagando una vez más sus oportunidades de generación de ingresos; esta es una nueva desigualdad que deberíamos ver y es parte de la agenda de las próximas millas.
—¿Retroceso en todo lo logrado?
—Cambió la tendencia. Cuando uno mira los datos de pobreza y desigualdad, de 2020, claramente la pobreza aumenta, la desigualdad entre ricos y pobres aumenta; las mujeres empiezan a engrosar la población económicamente inactiva, o sea que ni buscan empleo ni trabajan. Pero, a diferencia de otros países, lo que ha ocurrido en Bolivia es que después de la crisis hubo una ligera señal de recuperación; caemos, pero ya los datos de 2021 te muestran una señal de esperanza, de que estuviéramos volviendo al lugar donde estábamos antes de la crisis.
—Ahora, ustedes miden no sólo la desigualdad fáctica, la objetiva, sino también la percepción de la desigualdad, que no es menos.
—Esa es la tercera figura, la primera es del gran salto, la segunda de las millas y la tercera son las causas y los sujetos de la indignación. Uno de los datos fuertes es que la desigualdad socioeconómica es lo que más se ha sentido; esta desigualdad está en el imaginario como la principal, pero también aparecen las desigualdades entre grupos, que son dos clivajes que Bolivia tiene como una deuda histórica con la igualdad, son el clivaje de género y el clivaje étnico cultural. En ambos casos se perciben como menores a la socioeconómica, pero cuando indagamos un poco más, encontramos que mucho de la explicación radica en lo que para la gente significa. Para la gente, la desigualdad de género se representa como la violencia, como una violencia machista en distintos ámbitos; en lo étnico cultural, la gente cree que hemos avanzado mucho en el reconocimiento, pero que esta no sería la desigualdad más fuerte, pero también aparece la fuerte persistencia de la discriminación.
—Ahora, la desigualdad y su percepción, cómo la siente la gente apunta directamente a lo político, es discutir lo político.
—Una de las ideas principales del Informe es: reconozcamos la Bolivia que emerge de estos cambios y aceptemos todas estas diferencias en lo que percibimos y en cómo hemos avanzado, y a partir de ese reconocimiento, de mirar lo que está ocurriendo, podemos tratar de construir una sociedad con mayor igualdad, con un horizonte común. Hay como tres protagonistas en esta historia. Este informe no trata de hablarle sólo al Estado, o sólo a los actores políticos o sólo a los ciudadanos. Creemos que este Informe le habla a esos tres actores, al Estado con sus políticas e instituciones más o menos justas y los desafíos que tienen, a los distintos niveles del Estado, central, local, departamental. Le habla también a la ciudadanía, en sus propias percepciones, valores y expectativas sobre qué sociedad, qué igualdad queremos y cómo es la igualdad que soñamos; ¿queremos una igualdad solamente entre ricos y pobres, y no nos importa la igualdad étnico–cultural? ¿Podemos realmente concretar algo con esas diferencias o deberíamos buscar algo más? Pero también le habla a los líderes políticos, y no sólo a los de los partidos sino también a quienes ejercen un liderazgo político, e interpela sus intereses, sus formas de representación, y el agotamiento que puede tener la ciudadanía con una cierta forma de liderazgo. Los cambios que impulsamos y a los que quisiéramos acompañar son los cambios en esas tres dimensiones, en las políticas e instituciones, en los imaginarios y actitudes que tenemos los bolivianos, que tienen que ver con la discriminación y con nuestros valores sobre la igualdad, y también cambios en los liderazgos políticos, en términos de revisar sus intereses y sus agendas particulares.

—Pensar en el poder.
—Es la idea de que la ciudadanía va sentir un mayor bienestar en la medida en que reconozca que los líderes políticos están gobernando en beneficio de todos, esa es la idea de redistribuir el poder, porque eso también incluye igualdad, pero además redistribuirlo a partir de un reconocimiento de que los líderes y el poder político debe estar no concentrado, y que si los procesos de transformación han logrado una cierta redistribución del poder, hoy día puede estar volviéndose a reconcentrar en otros espacios.
—Hay una suerte de agenda por la igualdad que proponen.
—Marcamos como una posible agenda, y decimos que para salir de esta suerte de parálisis, es necesario repensar esa agenda. Entonces, el primer mensaje es: afiancemos la redistribución que hemos logrado, pero hagámoslo con imaginación, pensemos que los bonos y las transferencias fueron exitosas, pero quizás hay que repensar cómo lograr ahora llegar con otras políticas, por ejemplo, en mujeres, con el tema de cuidado; la acumulación de activos para los sectores informales u otras políticas para que el Estado recaude más recursos, como el impuesto a la riqueza. Segundo, pensemos en las próximas millas, en las exclusiones persistentes; si nosotros no atendemos de manera particular a estas poblaciones que se han rezagado en el proceso de transformación, si no identificamos los retos de una reforma del saneamiento y redistribución de la tierra, es posible que no tengamos un próximo salto; si no logramos políticas específicas para las comunidades rurales indígenas que alcancen a cerrar la brecha que hoy día se mantiene en 50 % pobres rurales frente a 30 % de urbanos, es difícil que cerremos esa brecha. Y el tercer mensaje es: pensemos que los cambios no solamente requieren instituciones clásicas más justas, como pueden ser las políticas públicas o cambios en las normas y políticas novedosas, como la calidad del aprendizaje o el cierre de la brecha digital, sino que también se requieren cambios de actitudes y valores en la población. No vamos a construir una sociedad con igualdad si persisten el racismo y la discriminación. Este es un mensaje alentador, porque sí hay alternativas, opciones, una salida para lograr afianzar ese nuevo camino.
—¿El futuro?
—Este es un momento crítico, cuando tenemos que hacer un pequeño cambio de dirección, o afinar la sintonía, de manera que lo que suceda en los próximos años nos devuelva a esa trayectoria de avance hacia la igualdad. No es una agenda fácil, requiere mucha imaginación en nuevos diseños de política, mucha innovación, mucha lectura de lo que está ocurriendo y de cómo lo está viviendo la gente, pero también mucha voluntad política, de pactos renovados, de discutir la Bolivia que queremos y que proyectamos al futuro y la igualdad que deseamos.
(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón