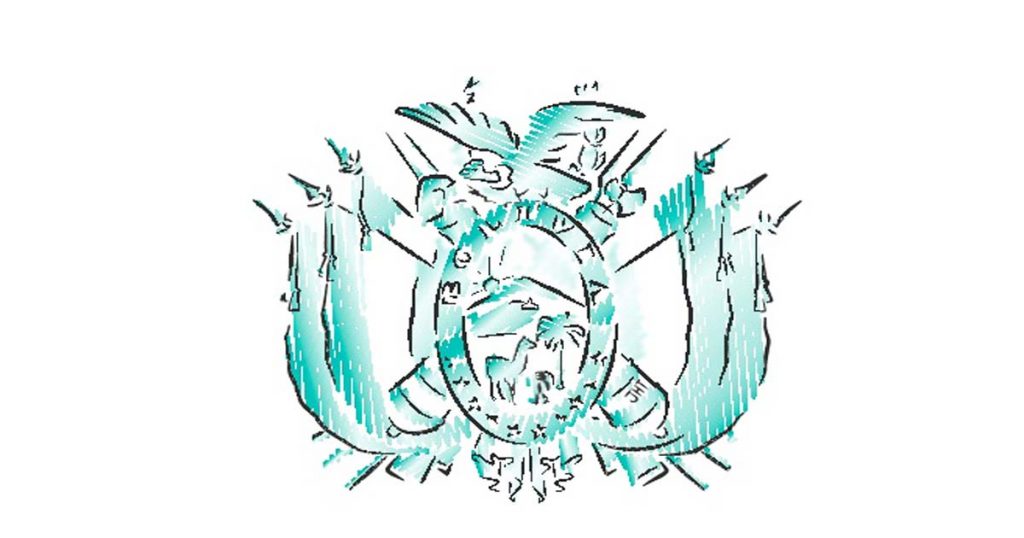El estado debe cumplir de buena fe lo recomendado por el GIEI
Los Estados, el Estado boliviano, tienen el compromiso por los DDHH desde 1969. En este marco, hay que entender el cumplir con las recomendaciones del GIEI.
RazaPolítica
En virtud de un diálogo entre el Gobierno boliviano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 22 de marzo de 2022 se constituyó la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (Meseg Bolivia), con el exclusivo fin de ver cómo cumple Bolivia lo recomendado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su Informe Final sobre la crisis de 2019. En la semana que termina, estuvo en el país un equipo de la CIDH presidido por el relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la CIDH, el jurista y diplomático mexicano Joel Hernández García. Animal Político tuvo la oportunidad de sostener una entrevista con el Comisionado justo cuando iba cerrando su agenda de reuniones en el país. Acaso podía obtenerse un adelanto de la evaluación en curso, pero el comisionado —algo que se entiende— prefirió más bien describir el trabajo de la Meseg Bolivia en los tres días de su visita. Con todo, era imperativo desmenuzar hasta donde se pueda las recomendaciones del GIEI y su cumplimiento. Será el lector quien juzgue si se logró o no la meta. Una de las mayores certezas, sin embargo, que aseveró Hernández fue aquella de que el carácter vinculante de las recomendaciones del GIEI no debería significar la obligación meramente jurídica, legal, que tiene el país de cumplirlas, como a regañadientes; sino más bien, como firmante soberano de la histórica Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), el Estado boliviano debería cumplir con las recomendaciones con la mejor buena fe, por compromiso, si vale, moral con la defensa de los derechos humanos en el continente, y esto no se traduce sino en velar y ocuparse de que las recomendaciones del GIEI tengan, como dice Hernández, “un efecto útil”.
Un breve apunte aparte: vertemos la entrevista en su totalidad en razón de despejar un malentendido que se habría generado por un adelanto de la misma en la edición diaria del periódico.
—La Mesa se ha conformado el 22 de marzo de 2022. Parece que su misión termina en marzo de 2023, con un informe final, que ésta quizás sea su primera y última visita.
—No. El acuerdo que firmamos en marzo de 2022 es por dos años; tenemos todavía todo 2023 por delante, y también tenemos la posibilidad de poder extender el acuerdo por un año más. Nos encontramos a mitad del término. El siguiente paso para esta mesa es producir un informe, el informe de medio término, para poder medir dónde nos encontramos. Nos encontramos en términos de avances, de desafíos, y la visita de ahora es para ir recopilando esa información, corroborando información que ya tenemos, en miras a preparar ese informe de medio término.
—Le pido ir por el listado de recomendaciones…
—Es muy fácil de explicarlo, porque lo hemos agrupado en tres grandes rubros: el primero tiene que ver con reparación a víctimas; el segundo, con investigaciones de los delitos cubiertos en el Informe del GIEI, es decir, sobre los hechos que sucedieron en Bolivia entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019; y, el tercero tiene que ver con medidas estructurales, son recomendaciones de largo plazo, para que se tomen medidas de no repetición. Esos son los tres rubros en que hemos dividido las 36 recomendaciones.
—Las reparaciones. Parece que es donde más se ha avanzado, por lo menos es lo que dice el ministro de Justicia, Iván Lima. ¿Cómo es la evaluación de la reparación?

—Por su propia naturaleza, cada uno de estos rubros tiene distintos plazos; el primero y más urgente es el que tiene que ver con las reparaciones; el segundo, por su propia naturaleza toma más tiempo, son las investigaciones y los enjuiciamientos. Y uno de largo calado es el que tiene que ver con las medidas estructurales, porque implican cambios a nivel legal o constitucional. Por eso las reparaciones, por su propia naturaleza, tienen que ser mayormente atendidas. Aquí el avance que ha habido es en la elaboración de una política de reparación integral; el Estado ha estado también con la Asamblea Legislativa en la elaboración de una ley de reparación de víctimas, y, en tercer lugar, se ha estado trabajando un registro o censo de víctimas. Son instrumentos que ha venido desarrollando el Estado con el fin último de poder dar una reparación integral. Efectivamente, ya se ha venido otorgando algún tipo de apoyos. Lo que es muy importante para la Comisión es poder constatar que han sido atendidas todas las víctimas de estos sucesos, no solamente las personas que fueron heridas, no solamente las familias de personas fallecidas, sino también otras víctimas de otros delitos, como víctimas de torturas o de detenciones arbitrarias. Y, también muy importante, que en este universo de víctimas se les dé a todos lo que en derecho internacional es la reparación integral.
—Ahí es clave el censo, porque determina finalmente quiénes son a los que hay que reparar. Y no es un censo solo de los afectados directos, sino también entornos, familiares. ¿Eso cómo está?
—Ese es uno de los aspectos que hemos dialogado con el Ministro de Justicia para saber cuáles son los avances. Necesitamos todavía mayor intercambio de información para poder valorar los avances y poder formular nuestras recomendaciones para que este proceso avance.
—Pero les han dicho que se está haciendo ya ese censo. Hay un tema que siempre ha sido problemático. A las víctimas se les puede reparar, pero hay el tema de garantizar la no repetición de estas masacres. Eso toca aspectos estructurales pero también inmediatos. ¿Cómo están en eso?
—Ahí hay temas fundamentales que tienen que ser abordados. Una de las preocupaciones del GIEI, que quedó plasmada en su informe es la existencia de discursos estigmatizantes que hay, de un racismo estructural que existe en la sociedad, que ahí tiene que haber medidas que avancen hacia la reconciliación nacional, que impulsen la mayor inclusión social, una cultura de igualdad de accesos a derechos. Entonces, sí forma parte de políticas públicas que tienen que avanzarse para recomponer el tejido social. Porque lo que sucedió en este periodo de la historia de Bolivia es un rompimiento del tejido social. Entonces, esas políticas públicas tienen que avanzar en esa dirección.
—Quizás por lo polarizados que todavía estamos en el país, hay una serie de encuentros de reconciliación que recomienda el GIEI (que no hemos hecho). Por ejemplo, que los periodistas se reúnan con las víctimas para que digan por qué han informado como han informado, digamos, u otros sectores. Eso no hemos visto mucho, la verdad. Parece que es una de las cosas que hay que trabajar también.
—Este tercer rubro, de medidas estructurales, es el siguiente foco de la mesa de seguimiento. No hemos todavía empezado, no quiere decir que el Estado no haya ya empezado a trabajar, y por el Estado me refiero a los distintos poderes públicos. Va a llegar el momento en que la CIDH debe de tomar conocimiento de lo que se ha realizado, ver cómo eso se está adecuando al informe, y a partir de ahí formular recomendaciones.

—Hay unas recomendaciones que son muy insistentes en el documento, al Ministerio Público, a la Fiscalía; ‘si tiene que reabrir casos, reábralos; haga una exhaustiva revisión de cómo están los casos, si se han llegado a resolver, sentencias, etcétera’. ¿En Fiscalía, cómo está el avance?
—Bueno, tuvimos ayer una reunión con el Fiscal nacional; fue una reunión muy productiva; él nos presentó información muy completa de los avances de las investigaciones y de los estados en que se encuentran los distintos casos relacionados. Yo creo que aquí es muy importante que la Fiscalía continúe haciendo su trabajo; hay recomendaciones muy específicas en el informe, que incluye la formación de fiscales en materia de derechos humanos. Ya se ha avanzado en la conformación de un comité de fiscales; hay una priorización de casos. Recibimos ayer una información muy útil que tenemos ahora que analizar para ver precisamente qué es lo que falta en esa materia.
—Hay un tema que sí debe ser para largo también; esto de adecuar los tipos de delitos: terrorismo, sedición, financiación al terrorismo. Sedición ya hemos retirado del ordenamiento jurídico. Pero todavía persisten terrorismo y financiación. ¿Sobre eso le ha adelantado algo?
—Tiene razón. En nuestra evaluación hemos constatado que se ha expulsado la figura de la sedición, a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional. Está pendiente el abordaje al tema de terrorismo y financiación al terrorismo. Esas son recomendaciones que hizo el Grupo de expertos a nivel legislativo, compete a la Asamblea Legislativa la enmienda de las leyes, pero la sentencia del Tribunal Constitucional nos demuestra que también existen otras vías para desaplicar figuras penales que no se ajustan a la normatividad internacional.
Los tipos penales deben de ser específicos, no ambiguos, que permitan al juzgador poder ubicar las conductas dentro de los parámetros jurídicos, sin que haya lugar a ambigüedad. Efectivamente, no hemos visto avances en el tema de terrorismo y financiación al terrorismo.
—Lo que me está diciendo es que no se necesitaría siempre del Tribunal Constitucional para proceder.
—No. Bolivia, como un Estado democrático, que tiene poderes públicos, hay siempre esta conjunción de esfuerzos entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y, bueno, compete a ustedes, bolivianas y bolivianos y a las autoridades nacionales, ver cómo atienden este tema. El punto central es evitar figuras ambiguas.
—Correcto. Hay un tema que bien harto le insiste el GIEI al país: el rol de las Fuerzas Armadas. Dice: rezago democrático son las Fuerzas Armadas y la Justicia. En las recomendaciones está que las Fuerzas Armadas informen lo que han hecho, se transparenten, la Policía igual, y que haya un mecanismo que regule el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas. ¿Le han informado de esto?, ¿cómo está?
—También forma parte de estas medidas estructurales. Tenemos que entrar aún a esta última parte, ver los reglamentos de Policía, del uso de la fuerza, ver qué planes existen de modernización de las policías. La Policía tiene un rol fundamental en la seguridad ciudadana. La comunidad internacional ha desarrollado estándares de actuación de las policías desde hace tiempo. Entonces, tenemos que llegar todavía a ese punto, por ahora no puedo anticipar ningún juicio de valor.
—Varios informes sobre 2019 han recomendado esto, el GIEI también: lo de los grupos paraestatales. ¿Les han informado algo de eso, de cómo se está tratando?
—A la Comisión le causa mucha preocupación la existencia de grupos parapoliciales, paramilitares, cualquier denominación que se le quiera dar; es decir, actores no estatales que pueden estar afectando los derechos de las personas. Sí, el informe del GIEI dio cuenta de la existencia de esos grupos. No ha sido un tema específico de abordaje en esta oportunidad, pero es un tema de observación general de la Comisión.
—Una cosa que siempre se ha señalado es el racismo en la represión en 2019. Seguro que es de hace mucho tiempo, pero ¿hay algo que le han informado que se ha avanzado o están quedando en avanzar?
—Hay esfuerzos que se han realizado. Hemos tenido conocimiento de la realización de una cumbre contra el racismo; son esfuerzos importantes porque van sentando el camino, la ruta a seguir, las políticas públicas que se tienen que avanzar. Es un punto central en el Informe. Igual, perdón que insista, forma parte de estos temas estructurales, y es parte de la siguiente, de la segunda parte de nuestra observación y del acompañamiento que le tenemos que hacer al Estado.
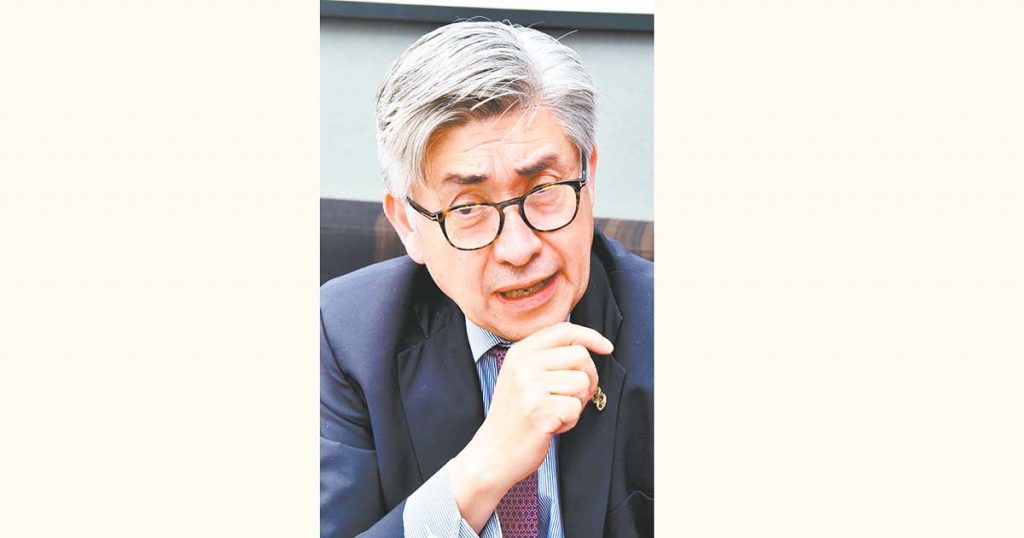
—En reforma de la justicia ¿les han informado algo?
—Creo que ese es el gran clamor de toda la sociedad y de todos los actores políticos; aquí sí encuentro un consenso, es que todo el mundo quiere un sistema de justicia fortalecido, que sea independiente e imparcial, y eso pasa por un propósito de muchos actores políticos, que es alcanzar la reforma judicial.
Somos respetuosos de la manera en la cual autoridades, sociedad civil, emprendan un proceso de reforma judicial; lo importante, y ese es el objetivo último, y es lo que la Comisión estará observando, es que el sistema judicial se adhiera a los principios de independencia judicial. Ese es el fin último que se quiere alcanzar.
—Sea como fuere que alcance, o sea, Bolivia tiene sus particularidades.
—Que sea eficiente, colaborativo, que este proceso incluya la voz de la sociedad civil, que se escuchen las mejores prácticas, que sea un proceso que genere consenso, un proceso bien establecido sobre una hoja de ruta, que no sea algo abstracto que no termine de encaminarse. Son partes de un proceso que creemos que debe de impulsarse. Ya los medios mismos ya competen, entran dentro de la esfera doméstica.
También puede leer: Lima afirma que pedidos del cabildo vulneran recomendaciones del GIEI, que instó a no dar amnistía a violadores de DDHH
—Ahorita está en debate esto de la amnistía. Claramente, el Informe del GIEI, su recomendación dice no amnistía a quienes han cometido violaciones de derechos humanos. Ese es el principio, digamos.
—El principio del Informe del GIEI justamente es que se lleve a cabo la investigación, el enjuiciamiento, la sanción de las personas que resulten responsables de las violaciones incluidas y que haya reparación a las víctimas; ese es el principio básico del derecho internacional, y eso es lo que está plasmado en el Informe.
—Claro, proporcionalmente igual se tiene que hacer justicia, digamos.
—Ese es el tema, acceso a la justicia.
—Lo último, le ruego. ¿Qué significa esto de ‘vinculante’? Siempre hemos dicho acá: el Informe del GIEI es vinculante; la evaluación que están haciendo ustedes, ¿qué significa vinculante, qué alcance tiene?
—Es una buena pregunta, y siempre está en el debate público, en el debate académico, si las recomendaciones de la Comisión son vinculantes o no, es decir, que si tienen fuerza jurídica por sí mismas. Yo francamente creo que este es un debate académico que pasa a un segundo plano. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que los Estados han suscrito obligaciones internacionales por decisión soberana, y conforme a un principio de derecho internacional, los Estados deben de cumplir sus obligaciones de buena fe, y para que esas obligaciones se cumplan de buena fe, deben de posibilitar que la Comisión tenga un efecto útil; es decir, que los Estados deben de hacer todo esfuerzo necesario para dar cumplimiento a las recomendaciones en virtud de la obligación que han adquirido al ser firmantes de la Convención Americana de los derechos humanos, de cumplir con las obligaciones ahí contenidas, de buena fe. Entonces, es más una cuestión de un compromiso expresado por los Estados frente a la Convención Americana y frente a la CIDH, más que una cuestión de la naturaleza jurídica misma de las recomendaciones. No sé si me he dejado entender…
—¿Algo así como un compromiso moral estatal, digamos?
—Un compromiso político con la comunidad internacional.
—Una yapita. ¿Habrá alguna colaboración de la CIDH en la elección de magistrados?
—Bueno, en nuestras conversaciones yo he puesto a disposición del ministro el trabajo que ha realizado la Relatoría de la CIDH para personas defensoras y operadores de justicia. Es una relatoría que está a mi cargo y he puesto a su disposición el trabajo que ha avanzado la relatoría en el desarrollo de estándares para la independencia judicial; no hemos hablado de ninguna otra manera de colaboración específica.
—La experiencia que tienen del estándar internacional.
—Son estándares interamericanos de independencia ya muy desarrollados; inclusive algunos de ellos son resultado de las sentencias de la Corte Interamericana; pero, insisto, eso es muy importante, ya los medios y arbitrios cómo esto se ejecuta forma parte del orden interno.
— A la boliviana, digamos.
— Exactamente.
(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.