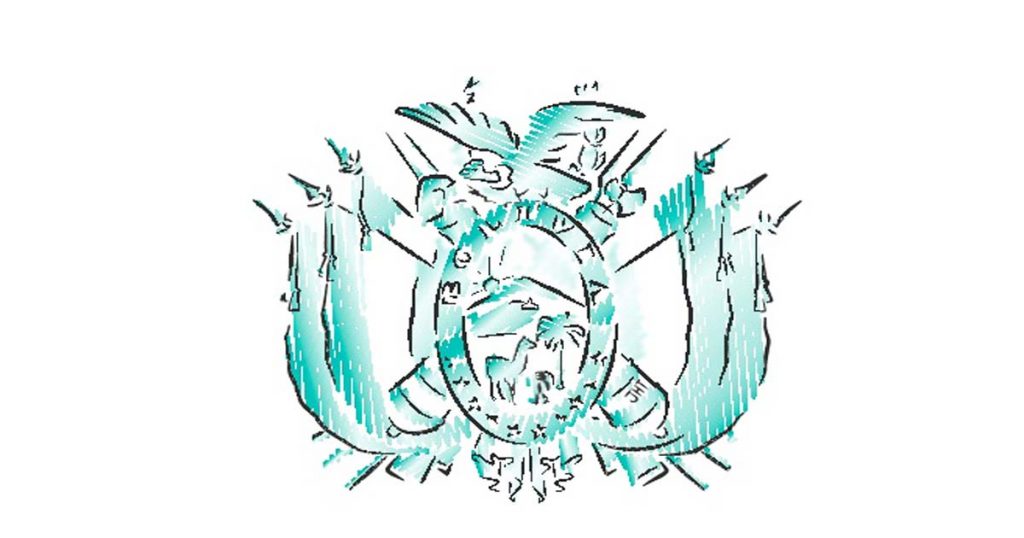Primarias en el MAS, ¿falta de consenso?
Elecciones primarias de enero de 2019; en lo principal fueron votaciones ratificatorias de un solo binomio, en todos los partidos
Teóricamente, las primarias son democracia interna. Tal como está el MAS, ¿se cumplirá esta premisa?
El punto sobre la i
En una entrevista en el programa televisivo y por internet de La Razón, Piedra, papel y tinta, el exvicepresidente Álvaro García Linera decía que hoy día él propone una tregua ante el cada vez más duro enfrentamiento entre evistas y arcistas; una tregua que significaría “que se deje de estigmatizar, de dejar de dar obras a los que están con el presidente Evo, y que los compañeros que están con Evo, dejen gobernar a esta nueva generación, porque son los que han sido elegidos”. Pero he aquí lo peculiar de lo dicho por García Linera: una tregua “hasta el 2024”, un año antes de las elecciones generales de octubre-noviembre de 2025. 2024, cuando se tendrá que encontrar, dijo, “el mecanismo para elegir quiénes serán los candidatos; encontrar una candidatura que garantice la unidad del proceso, la continuidad y nuevas reformas”.
Pues bien, al margen de cualquier otra forma de elección o designación interna, el mecanismo legal no es otro que las “elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial”, establecidas en el artículo 29 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, del 1 de septiembre de 2018.
Pero he aquí el significado especial que tendrán las primarias para el MAS. Como apunta el economista especializado en análisis electoral Armando Ortuño: llegar a las primarias con dos o tres binomios candidatos, solo estará diciendo que en el MAS no fue posible el consenso y, para peor, cabe la posibilidad, quién sabe qué hará el perdedor de las primarias.
Las elecciones primarias son obligatorias: “La Ley 1096 dispone que los partidos políticos, por lo menos de alcance nacional, que pretendan presentar candidatos a elecciones nacionales, tengan que pasar, como parte de su democracia interna, por unas elecciones primarias”, recordó a este medio la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia.
BINOMIO. No está demás insistir en que se trata de la elección de un binomio presidencial entre varios que se puedan presentar a la elección, la misma que debe ser “con participación exclusiva de la militancia de la organización política”. “Las primarias se efectuarán 120 días (cuatro meses) antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales”. (Art. 29 de la Ley 1096)
Los cuadros adjuntos corresponden a las primarias efectuadas el 27 de enero de 2019. Participaron nueve organizaciones políticas; en todos los casos hubo una sola candidatura, de modo que lo único que hubo fue una ratificación del binomio. Algunos frentes incluso llamaron a no votar. En cualquier caso, el primer dato son los bajos porcentajes de participación. Solo el MAS llegó a 45,5% de participación de sus militantes; en el resto, los porcentajes no pasan de 9%. Un hecho llamativo es ilustrado en el segundo cuadro: el alto porcentaje de los votos blancos y nulos en algunos partidos y alianzas, lo que se puede leer como el voto de descontento con el binomio postulante: 45% de sus nulos y blancos en el caso de FPV, 44% en el PDC y en PAN-BOL, 34% en el MTS, 33% en UCS.
ACUERDO. A raíz de las declaraciones del exvicepresidente García Linera, de tratar de encontrar el mecanismo más idóneo para elegir a los candidatos presidenciales en 2025, tanto la diputada arcista Daisy Choque, como el senador evista Luis Adolfo Flores, coincidieron en señalar que las primarias serán decisivas para resolver la actual crisis en el MAS.
“Tenemos claro que la unidad es importante, y en ese marco son importantes las primarias, que van a definir quién va a ir a la cabeza del MAS como candidato”, afirmó la legisladora Choque. Con el candidato que gane “cerraremos filas y todos apuntaremos” al binomio que elija el partido para 2025, prometió.
Para Choque, el MAS es una estructura “bastante grande” y que pese a la división interna, hay una “línea clara” que se debe seguir.
El senador Flores, por su lado, instó a terminar con la división entre las alas “evistas” y de “renovadores”, pues al final todos los integrantes del MAS “se someterán a la decisión de los militantes sobre las candidaturas” en las primarias, previstas para fines de 2024, principios de 2025.
Incluso, en declaración a Animal Político, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, se mostró partidario de que de una vez los problemas se resuelvan en las primarias. “Pueden presentarse como candidatos Choquehuanca, Lucho, Evo; no sé quiénes más se presentarán en las primarias, y en estas se tomará la decisión de acuerdo (con) nuestras organizaciones sociales; las bases tomarán una decisión por cuál de ellos se va (a elegir) como candidato presidencial”.
También puede leer: El reglamento de preselección, partir de lo ya hecho
También García apunta hacia la unidad tras estas elecciones, sea cual fuere el binomio ganador. “Ahí se va a definir; el pueblo va a decir quién es quién, y a partir de ese momento, empieza la campaña”, sentenció el vicepresidente del MAS García.
OBLIGATORIAS. Con respecto a la inevitabilidad de las primarias, el exministro Reimy Ferreira remarcó el carácter imperativo de las primarias y, algo de suma importancia, es que las primarias tendrían que servir para fortalecer al partido, no para dividirlo (cosa que también es posible).
“Son obligatorias, no son una alternativa. La ley lo establece, no hay que modificar nada. Lo único que hay que hacer es lograr un consenso para que todos se comprometan a respetar la ley; lo contrario (que no se respete el resultado de la elección) es peligroso, significará la fragmentación, lo que afectaría la calidad democrática”, expresa su inquietud el exministro de Defensa (2015-2018).
No hay que tener de menos un hecho objetivo, insiste Ferreira. “Un factor de estabilidad de este país es el MAS, el único partido organizado a nivel nacional; lo que hay después del MAS son grupos, comparsas, fraternidades, sectores regionales, hay de todo, pero un partido en serio, el único es el MAS. Y si el único partido se fragmenta, en lugar de ir a unas primarias para salir unidos, no sufre la gente del MAS, sufre principalmente el país”.
Siempre se ha dicho del MAS, y lo repitió el expresidente García Linera en la entrevista en Piedra, papel y tinta: “que es un instrumento de organizaciones sociales más que de militancia partidaria”. Acerca de si este enorme peso específico que tienen las organizaciones sociales en el MAS, sea más un perjuicio que una ventaja para las primarias, Ferreira opina que “al final, es una ventaja, porque habiendo un militante que además de adherir al MAS sea parte de una organización más disciplinada, más orgánica, eso facilita la concertación interna; eso le da fuerza organizativa para un proceso electoral, pero también le da fuerza interna”.
Desde otro lado, el economista Armando Ortuño apunta que en la actual “pugna de liderazgos”, que en términos concretos es saber quién finalmente va a ser el candidato en 2025, hay dos formas de resolver el problema: o logra elegir a sus candidatos por consenso orgánico, o tendrá que llegar a la disputa de binomios en las primarias. “Lo primero es un proceso de acuerdos internos, por los cuales se pueda concertar un binomio a partir del diálogo de los actores y una lectura de sus fuerzas; es la posibilidad del consenso interno”, prevé.
VOTACIÓN.
Pero, “si eso no fuera posible, efectivamente, el único mecanismo que le quedaría al MAS, que no fuera su división, son básicamente las primarias; porque éstas significan que ante la ausencia de un consenso dirigencial o de una parte importante del partido, se designe una candidatura en términos del voto de los militantes”.
Ahora, provoca el economista, dados los niveles de enfrentamiento a los que están llegando en estos días los evistas versus los arcistas, debido al abierto encono entre ciertos niveles dirigenciales, el único camino viable para lograr candidatos son las primarias. “Las primarias parecen ser la única opción en un escenario de tanta dificultad para encontrar diálogo y acuerdo”; la otra opción es el consenso. Sin embargo, remata Ortuño, también hay la opción por el desastre: la división pura y simple.
Ahora, si se va a las primarias, tampoco se debe dejar de lado —como también insiste Ferreira— que el resultado tendría que ser sagrado, que se lo respeta o se o lo respeta: “(Si) yo voy al voto de los militantes, asumo que también estoy dispuesto a aceptar el veredicto de los militantes”, destaca Ortuño.
Tampoco se debe dejar de lado que llevar adelante primarias es un requisito obligatorio para acceder a la candidatura en las elecciones generales.
Además, tal como están las fracturas en el MAS, las primarias de fines de 2024-principios de 2025- serían las primeras auténticas en la historia del país, de competencia entre dos tendencias (arcistas y evistas); en este sentido, no se puede contar como propiamente primaria la que tuvo lugar en enero de 2019.
Ortuño aún llama la atención sobre algo que no se ha analizado todavía: “¿Cuál va a ser el comportamiento electoral de los militantes?” Finalmente, ¿cómo es la militancia del MAS?; y eso que es un padrón electoral de casi un millón de militantes.
“Es un millón en el cual hay una gran cantidad de gente que se ha afiliado a partir de su pertenencia a organizaciones sociales; luego tienes otro porcentaje importante de gente ligada al aparato público; luego tienes montón de gente que se ha afiliado en campañas”, destaca Ortuño.
Ahora, las primarias, una forma de elección, en sí mismas tienen sus problemas; el economista plantea su preocupación: ¿Qué pasará si el binomio ganador triunfa con 50,6%, y el perdedor retiene sus 49,4%?
“De todas maneras, el resultado de la primaria exige al partido una negociación interna, para decir, ‘tenemos que sanar heridas, repartirnos nuevamente el poder’”, el perdedor también debe tener su participación en el poder.
Cuando en el MAS varios legisladores cada vez más hablan de las primarias como el escenario mejor para resolver las actuales disputas sobre la candidatura en 2025, Ortuño hace notar que eso exactamente está revelando que los masistas no han podido llegar a acuerdos, que no concertan, y prefieren la salida peleada: las primarias.
(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón