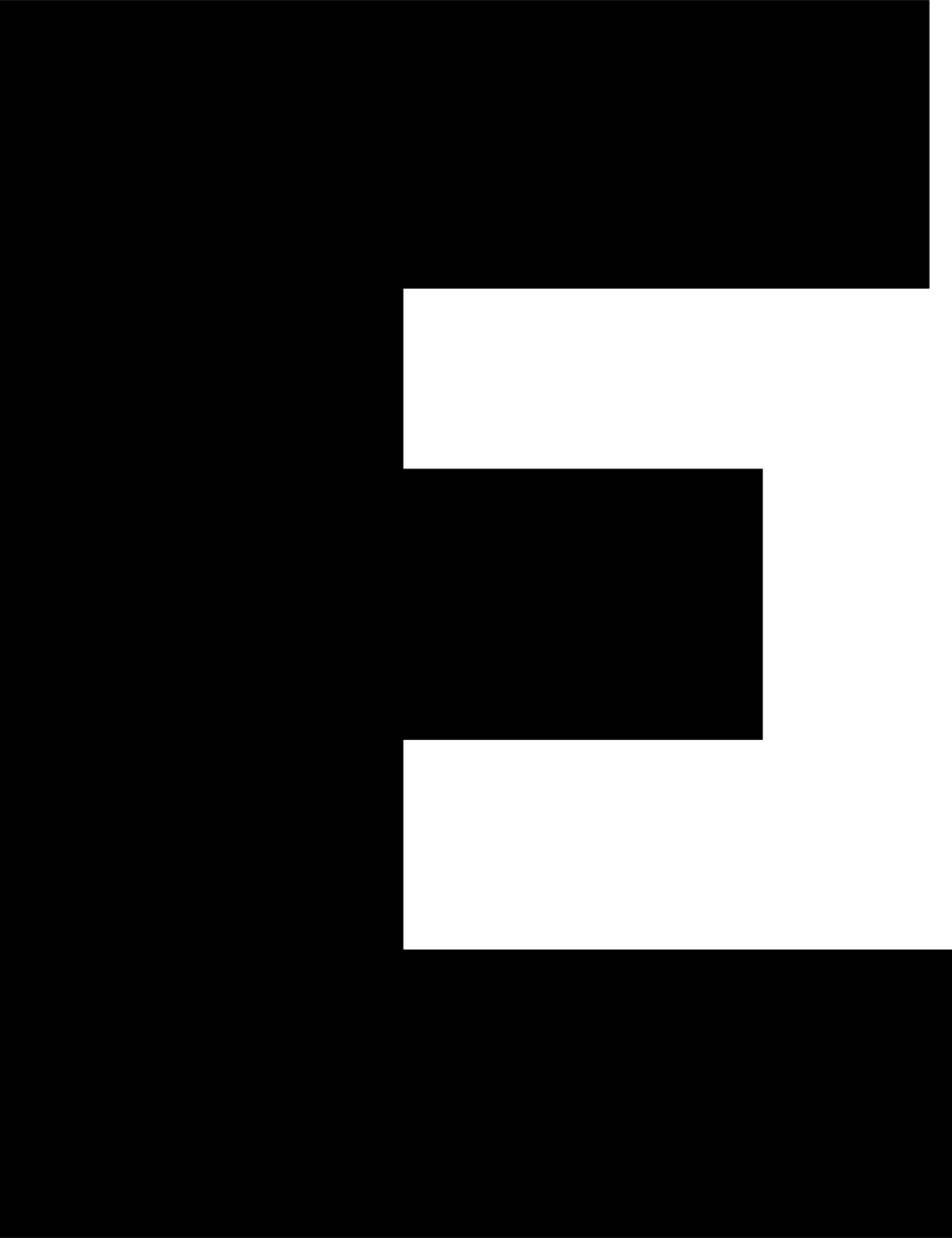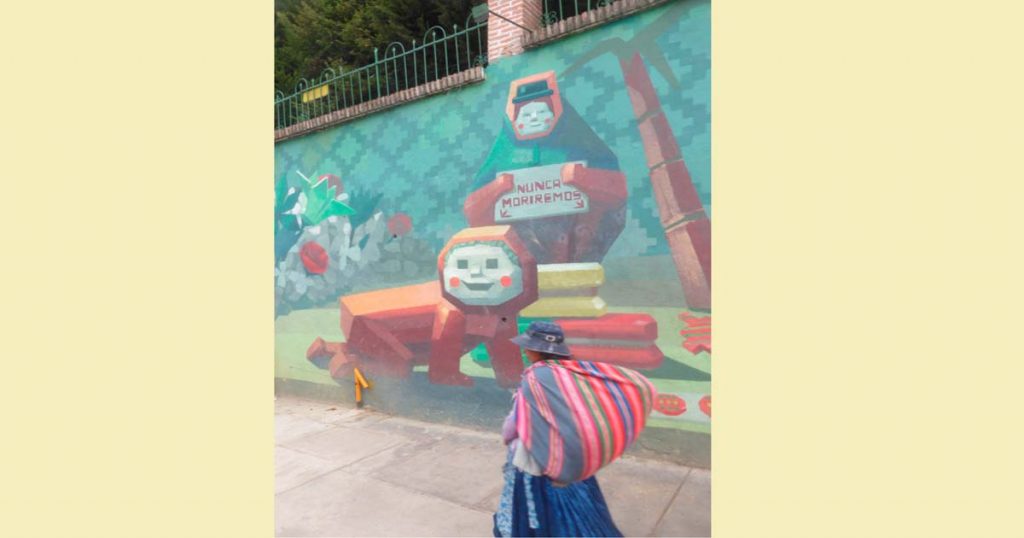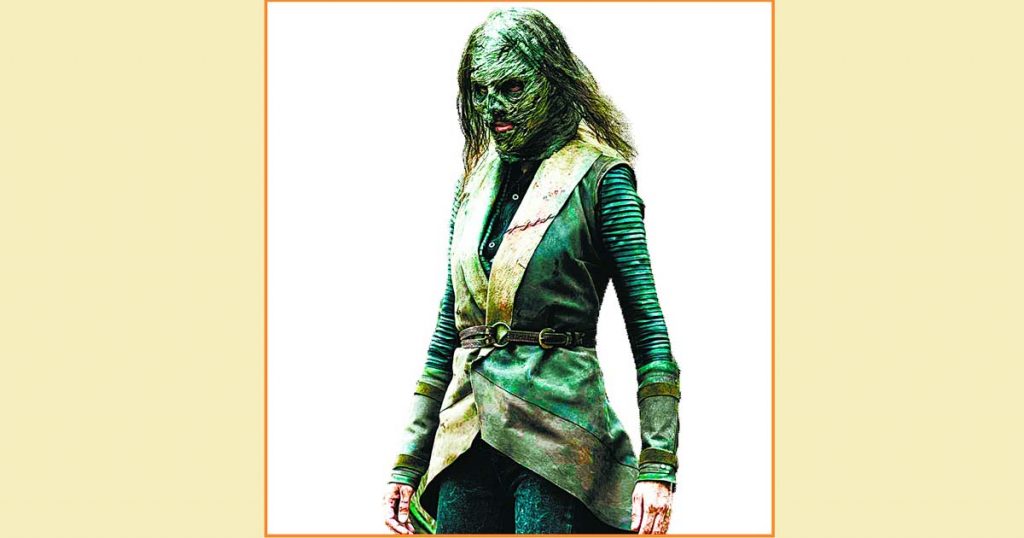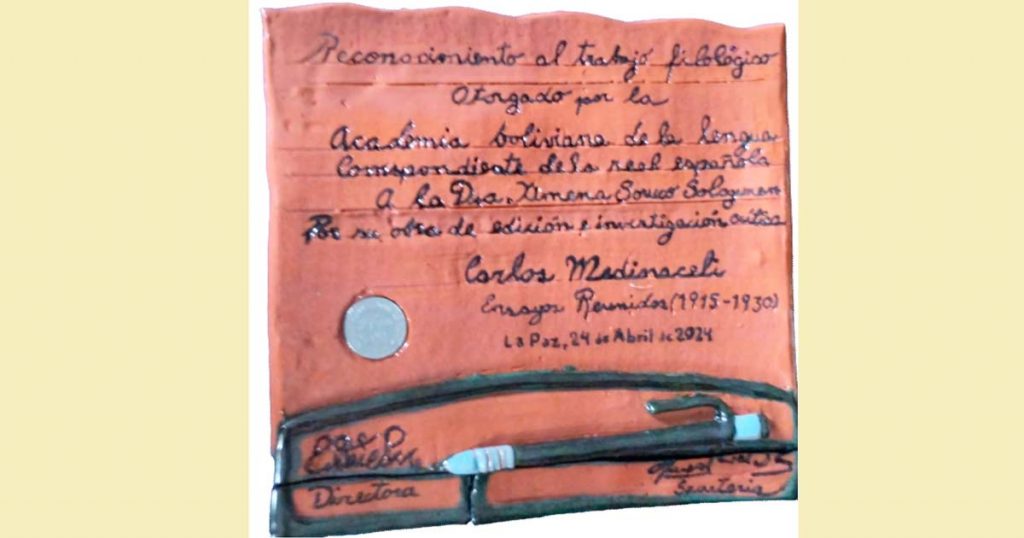Sobre el suicidio de un artista (II)
Autorretrato de Cecilio Guzmán de Rojas
¿Por qué el artista boliviano más importante de la primera mitad del siglo XX decidió terminar con su vida? Solo se puede especular
Sobre el suicidio de un artista. La congoja de la sociedad boliviana tras la muerte de Cecilio Guzmán de Rojas no duró mucho. El suicidio se consumó un martes 14 de febrero de 1951, el cuerpo fue reconocido el miércoles, la noticia difundida el jueves en la mañana y el entierro se realizó ese mismo día en la tarde. El viernes comenzaba el Carnaval ¿Habrá calculado el suicida la proximidad de su muerte con la festividad de la carne?
El entierro fue el primer homenaje que recibió el indigenista. Al acto acudieron decenas de dolientes de todos los estamentos sociales y numerosas representaciones oficiales. Antes de ingresar el féretro a su lugar en el Pabellón de los Ilustres del Cementerio General se pronunciaron extensos discursos que coincidían en calificarlo como uno de los más grandes artistas de América. Algunos de ellos serán transcritos en la prensa.
El establecimiento de las circunstancias precisas de su muerte permanecería pendiente unas semanas más. Antes del entierro, su cuerpo había sido sometido a una autopsia en la morgue de Miraflores y la policía había recabado testimonios de familiares, amigos, vecinos y testigos. La reconstrucción del hecho suicida, sin embargo, se realizaría pasados los 20 días, publicándose un reporte final recién la primera semana de marzo.
Sobre el suicidio
Este documento, firmado por el jefe de Laboratorio del Gabinete Criminalístico, el doctor Alberto Mariño, solo vino a corroborar lo que se sabía desde el principio: que la muerte se había producido por suicidio, más específicamente, por colapso pulmonar y desangrado a causa de dos disparos que el artista se había infringido con una pistola automática. La incógnita que ni la policía ni nadie más se animó a responder con absoluta certeza fue el porqué.
LEA TAMBIÉN
Sobre el suicidio de un artista (I)
Un ser extraño y extravagante
Guzmán de Rojas podía ser calificado como un personaje extraño y un tanto extravagante. Consciente de su talento y de su fama, cultivaba una vida pública fuera de lo común para una sociedad conservadora. No era secreto para nadie que practicaba algún tipo de esoterismo y se contaban historias sorprendentes sobre sus supuestas habilidades hipnóticas, mágicas y curativas que causaban perplejidad, cuando no, miedo. Estas seguramente pasaban por leyenda para quienes no lo conocían, pero para sus amigos eran realidades que atestiguarían públicamente por las décadas por venir.
Asimismo, pese a sus consabidos humildes orígenes como hijo de un maestro de colegio y a su evidente ancestro indígena, a su retorno a Bolivia en 1929 tras casi nueve años de peripecias y estudios en Europa se había propuesto ocupar un lugar de preminencia en la élite social local. Uno de los pasos que tomó para cumplir tal objetivo fue raptar, hacia 1931, a una joven de 15 años perteneciente a una de las principales familias potosinas y de evidente ascendencia eslava: María Luisa Riskowsky, con quien se casó y estableció familia en La Paz. Dadas las circunstancias, esta no sería la única “historia de amor” en la vida del artista. Para finales de la década de 1940 era un secreto a voces que había mantenido varias relaciones sentimentales con damas de la sociedad paceña, al menos así lo asevera la crónica firmada por Juan Capriles en 1951, en la que se afirma que mientras el artista “ejercía el culto de la belleza”, “las mujeres se sentían atraídas por su talento, por su magnetismo personal”.
Certeros o no, seguramente estos rumores habían conseguido dañar severamente la vida familiar de Guzmán de Rojas en la que se registraban exabruptos constantes. Una de sus discípulas, a finales de la década de 1940, Teresa Gisbert Carbonell, resume la situación de la época afirmando lo siguiente: “Se llevaba mal con la mujer”.
Extraño, extravagante, provocador, de una vida sentimental apasionada y cargando un matrimonio a rastras. Guzmán de Rojas no conocía sosiego. A estas circunstancias de inestabilidad emocional se habría sumado, de acuerdo con Capriles, el desprecio de una mujer desconocida. Quizás fuese demasiado.

Heridas de la guerra
Para los primeros años de la década de 1930, Guzmán de Rojas era uno de los personajes más prominentes del país. Su obra pictórica era alabada por intelectuales y muy requerida por familias de las clases altas, que no paraban de comisionarle retratos estilizados de sus damas. Asimismo, ocupaba simultáneamente dos cargos públicos de importancia, la Dirección de la Academia de Bellas Artes y la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación, instancias desde donde regia el gusto artístico local y aseguraba ingresos regulares a sus arcas. En 1932 había llegado, además, su consagración internacional mediante su designación como académico correspondiente de su alma mater en España, la prestigiosa Academia Real de Bellas Artes de San Fernando. Esta vida de ensueño debió de verse abruptamente interrumpida cuando, en 1934, fue convocado a sumarse a las tropas de la Guerra del Chaco (1932-1935).
El artista permaneció en el Chaco un total de siete meses, según algunas fuentes en Fortín Ballivián a las orillas del Pilcomayo, y a otras, en los puestos de vanguardia en Cañada Strongest. Lo más probable es que no acudiese como soldado raso sino (como otros artistas y fotógrafos) en una misión especial al servicio de la oficina de propaganda del Ministerio de Guerra. Solo de ese modo se explica que en tan corto tiempo hubiera podido elaborar decenas de dibujos y pinturas que registran crudamente la naturaleza del conflicto. La misión no se encuentra exenta de peligro. En una libreta anotó que los miles de disparos que emergen del bosque por las noches “parecen luciérnagas que llevan la muerte”.
Sea como fuere, su concurso en el Chaco terminó en disentería y paludismo, males comunes entre los soldados que fulminaron rápidamente su frágil cuerpo de habitante del Ande. Aunque sobreviviría para celebrar el final de la guerra, su salud quedaría comprometida para siempre. Uno de sus amigos, Raúl Bothelo, testimonia que pese a su intensa actividad desde su retorno del frente el artista andaba “periódicamente enfermo” y se sentía “fatigado y vacío”.
Una disentería mal curada no fue, sin embargo, la única secuela que arrastró del Chaco. A ella se sumaron las imágenes de los horrores de la guerra: violencia, hambre, sed, enfermedad y muerte. Todas ellas quedarían reflejadas con inédita crudeza para el arte boliviano en dibujos y pinturas de corte expresionista que el artista expuso en 1935 como desgarrador alegato contra la guerra.
Guzmán de Rojas nunca habló en detalle de su experiencia en el Chaco. Como a muchos soldados, esta probablemente le dejase una visión oscura y pesimista de la existencia y, posiblemente, también pesadillas y mal sueño.

La inmortalidad truncada
Una gran ilusión se apoderó de Guzmán de Rojas hacía 1947: el supuesto descubrimiento de una técnica pictórica del Renacimiento que se había perdido para los siglos. Este hallazgo, que según el artista le iba a proporcionar fama mundial, se había producido en circunstancias poco claras mientras se encontraba estudiando técnicas de restauración en la National Gallery de Londres gracias a una beca otorgada por el Gobierno británico.
Según unas versiones, Guzmán de Rojas había dado con la famosa técnica descifrando los códigos secretos del Tratado de Pintura de Leonardo. Según otras, estudiando en contacto directo las cualidades físicas y químicas de lienzos renacentistas que habían sido dañados durante la Segunda Guerra Mundial. Ambas olvidan mencionar que desde mediados de los 30 el artista se había abocado a restaurar lienzos coloniales en Bolivia. Seguramente sus indagaciones en esta área, sumadas a sus obsesivos estudios esotéricos, encontraron la oportunidad perfecta en el viaje a Europa para complementarse con los más recientes conocimientos científicos.
La supuesta “pintura coagulatoria” —así llamó Guzmán de Rojas esta técnica— nunca llegó a descubrirse por completo. El motivo fue que la libreta en las que el artista anotaba sus avances le había sido sustraída en Inglaterra por otro becario, un arquitecto argentino llamado Juan Carlos Dellepiane. Para consumar este hecho —que quedó ficcionalizado en el cuento La muerte mágica de Óscar Cerruto— el ladrón había manipulado al potosino con alguna técnica hipnótica no solamente dejándolo en ridículo, sino también sumiéndole en una profunda crisis nerviosa.
Al volver al país, el artista se empeñó obsesivamente en proseguir sus investigaciones con base en lo que guardaba en su memoria y a la experimentación química de su taller que se transformó en lo que la prensa de la época definió como un “laboratorio de alquimia”. Fueron años de esfuerzos infértiles. En 1949 realizó conferencias públicas para presentar la técnica, en La Paz y en Santiago de Chile. Ambas fracasaron o no convencieron del todo a su auditorio. Las críticas y los rumores del fracaso, e incluso de la pérdida de cordura del artista, ya eran públicas y llegaban hasta los labios de sus amigos.
Un final sin respuestas
Una vida sentimental desordenada y apasionada. Secuelas físicas y mentales de una guerra cruenta. El fracaso de una aspiración largamente añorada. Todos estos son motivos que pudieron haber causado depresión en el artista a sus 51 años. Pero si acaso no fuesen suficientes, cabe una especulación más.
Guzmán de Rojas probablemente sufrió alguna enfermedad mental. Muchos testimonios señalan que a lo largo de su vida manifestó un carácter fuerte e impositivo, pero también, voluble e irascible hasta el descontrol. En entrevista con Wilson Mendieta, su hijo, Iván, menciona que poseía un ánimo oscilante y neurótico “pero (que) se controlaba”. En Londres habría sufrido una depresión que, sumada a la enfermedad y la mala alimentación, le habrían causado “un extraño desequilibrio” que lo obligó a retornar a Bolivia antes de lo previsto. El mismo día de su suicidio habría sufrido un ataque de furia, amenazando a los gritos con matarse. Bothelo consigna, asimismo, que ya en 1947, hacía y decía “cosas inesperadas, como un niño”, mostrando a su vez señales de “pesimismo” y “tragedia”.
Los episodios de descontrol y los desvaríos podrían encontrar explicación en los traumas de la guerra o en una vida personal apasionada y oscura. Otra fuente, el testimonio de un amigo de infancia, Carlos Urquidi, señala no obstante que el artista había tenido una personalidad muy particular incluso antes de su partida a Europa en 1920 y que, al parecer, esta no hizo más que acentuarse con sus estudios esotéricos en los 30. Una biógrafa del artista, Amparo Miranda, sugiere que hubo antecedentes de demencia en la familia del artista, más específicamente en su madre, Justa Rojas. El historiador del arte Pedro Querejazu, al comparar a Guzmán de Rojas con Arturo Borda, menciona que en la familia del potosino se habían dado “casos de neurosis” y sostiene que ciertamente fue un “depresivo” y un “loco”.
En la primera parte de este trabajo se explica que, de acuerdo con Capriles, el suicidio de Guzmán de Rojas se precipitó a causa del dolor por un amor no correspondido y, sin embargo, en la línea del autor, pensamos que “decir que Guzmán de Rojas se suicidó porque estaba enamorado sería absurdo y ridículo”. Parece ser, en cambio, que fueron varios los motivos que provocaron una depresión severa en el artista, siendo el desamor simplemente su disparador. O quizás, como escribió Augusto Guzmán años después, para la edad de 51 años simplemente Guzmán de Rojas se había cansado de vivir.
Fotos: Archivo Universidad Autónoma Tomás Frías, libro“Pintura boliviana del siglo XX” de Pedro Querejazu (1989) y El Diario (década de 1930).