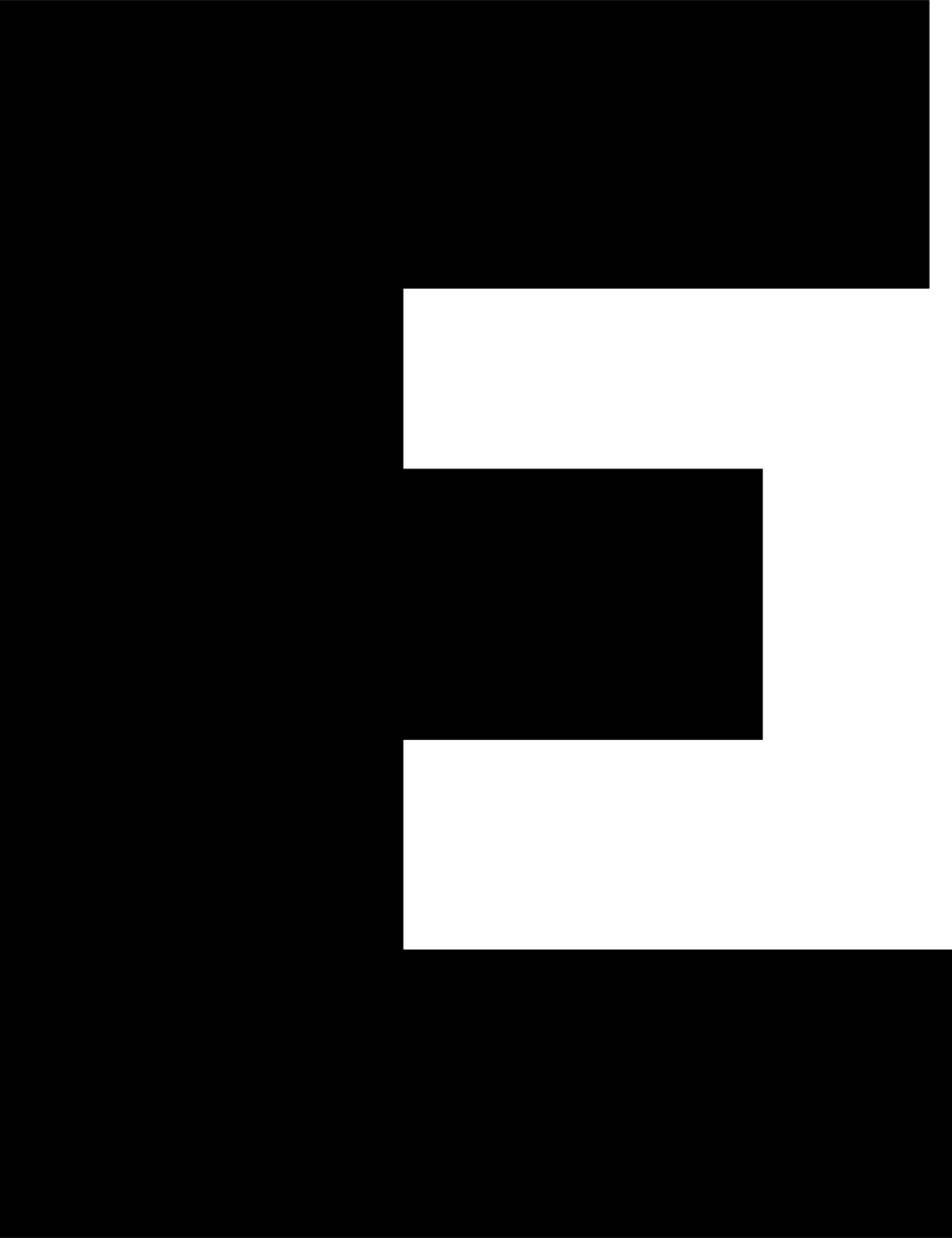Matilde extraña su guitarra cuando viaja. Tuvo una duda hace unos días: meter más ropa de abrigo o meterla a ella, de nombre “Estrella”. En la cordillera había caído una nevada, ella se queda en la casa de las rosas, esperando(la). Cuando pasa cerca del Illimani, en el vuelo Sucre-La Paz, el “Tata” está escondido detrás de las nubes y la enigmática niebla. “Debe estar enojadito”, piensa Matilde. De repente, todo se abre. Esa mañana el Illimani deja su enfado a un costado. Matilde está de regreso en la ciudad. “Las montañas nos hablan, solo hay que saber escuchar”, me dice toda convencida.
Matilde Casazola cree que La Paz de antaño tenía más poesía. Camina el centro para reconocer los viejos lugares donde fue feliz de la mano de un viejo amor. Baja con cuidado las empinadas calles y sus resbaladizas gradas. Se cae. No es nada grave. Tratando de mirarlo todo, de captar el último detalle evaporado, rueda para abajo en una cuesta del carajo. Está alojada en San Pedro (“un barrio que todavía conserva su ajayu”); en la casa de una querida amiga que ya partió, la pintora orureña Haydeé Aguilar Fuentes, la que ganaba todos los premios en acuarela en los años setenta.
Matilde aprovechará sus cuatro días en La Paz para encontrarse con amigos y amigas. Hace años que no ve a Emma Junaro. “Ella es la primera que hizo un disco con mis canciones”. La verá el viernes doce por la noche en el concierto del colectivo Nosotras Somos. La escuchará cantar dos de sus más hermosas canciones. Tomará cafecito con Luis Rico, se encontrará con su editor, Marcel Ramírez. Almorzará el sábado con las chicas del homenaje en casa de Sibah, brindará con ellas. No verá a una querida vecina del barrio con la que compartió exilio en Francia, Silvia Peñaloza, otra gran pintora. La próxima será.
La Casazola alista nuevo disco y libro. Sabe que nadie lanza ya canciones en álbum pero reivindica ese antiguo hábito de poner un disco y sentarse a escucharlo, tema por tema. El nuevo trabajo no tiene nombre aún. “Es como bautizar a una wawa, tengo varias alternativas”.
Lo que sí puede adelantar son los títulos de dos canciones inspiradas en mujeres bolivianas: Domitila y Aguerrida mujer (en homenaje a Juana Azurduy). La primera es una cueca. La ha cantado solo una vez. Fue en presencia de la gran Domitila Barrios. “Fue después de tumbar la dictadura de Banzer con su huelga, no me acuerdo donde fue pero estaba Anita Romero. Nunca la grabé, ni siquiera la canté de nuevo. Nunca volví a ver a Domitila”. Estarán también sus primeras canciones que nunca grabó: la zamba Flor de romero y el yaraví Cinco lágrimas.
Matilde se pone nostálgica en esta noche de domingo en la confitería Eli’s del Prado, otro lugar de su ciudad del recuerdo. Se acuerda de los viejos amigos y amigas de la Peña Naira de Pepito Ballón, de Ricardo Pérez Alcalá, de Inés Córdova, de Lorgio Vaca, de Ernesto Cavour, de Violeta Parra y del gran amor de su vida, Gilbert “El Gringo” Favre. De “la Violeta”, recuerda —más de medio siglo después— sus faldas anchas, su rostro libre de maquillaje, su tez morena de brava gitana, su voz profunda. A ratos, cuando escucho a la Matilde (“Pochita”, para los amigos), me parece oir de nuevo a Violeta. Mujeres de fuego, que diría Silvio.
El libro que va a presentar en la feria de agosto en La Paz es el tercer volumen de sus obras completas en poesía, bajo el sello de 3600. Incluye poemarios agotados. Son cinco: La carne de los sueños, Jardín de claroscuros, Moradas transitorias, Las catedrales subterráneas y Estampas, meditaciones, cánticos, este último de prosa poética.
Matilde (aún) escribe a mano. Ya (casi) nadie lo hace. Antes, lo pasaba a máquina de escribir; ahora lo hace a la computadora. Tiene cuadernos gruesos llenos de poesía. Es una vieja costumbre familiar. Su mamá Tula también tenía uno. Matilde lo leía a escondidas; así descubrió la obra del catalán Jacinto Verdaguer. Ha musicalizado uno de sus poemas para el nuevo disco, junto a un soneto de Carlos Murciano, un poeta amigo andaluz/gaditano, vivo aún con sus 91 años.
En la mañana del viernes, en el día del concierto/homenaje, Matilde aprovecha para estar en el hall del Ministerio de Culturas para el lanzamiento del videoclip de Rosario Peredo y las Jatun Waritas del tema de Willy Claure Desde el jardín de la Casazola, grabado parcialmente en su casa de Sucre. Matilde no le dice que no a nadie.
Por la noche, el tributo arranca en el Cine Municipal 6 de Agosto con una interpretación colectiva de Cuento del mundo. En el escenario están las cinco mujeres (solo falta Emma) de Nosotras Somos: Sibah, Tere Morales, Marisol Díaz Vedia, Valeria Milligan (“Imilla”) y Alejandra Pareja.
La primera solista es Marisol. Cantará tres temas: el huayño Anochecer (“Camino del monte yo me iré / la luna allá arriba comienza a brillar, / los cerros azules parecen sonar, / botitas de sombra, gotitas de sol, / yo no te he olvidado, siempre ando con vos”); Si has dado tu corazón; y el bailecito Yo cortaba las flores. Marisol se confiesa: “Matilde ha forjado nuestro camino con su poesía y su ejemplo”. La homenajeada —que viste de negro con una linda chalina sobre su cuello— se levanta para agradecer. Lo hará incontables veces. Perderé la cuenta de las veces que se levanta y se sienta en su butaca de primera fila. Hay huecos vacíos en los asientos reservados a las “autoridades”.
La “Imilla” canta El milagro y La sonrisa de piedra. Sibah, una de las organizadoras, está conmovida y pide que Matilde cuente una anécdota alrededor de ese bailecito llamado El lucero de tu pecho. Ha servido ese tema para parir otro suyo, Fuerza de luz. La octava del tributo es Viento pasajero. Sibah repite esta estrofa: “Ay, cariño engañero, / fuiste viento pasajero, / árbol en sol parece eterno / pero es cierto que hay un invierno”.
La novena es Rosa de tiempo. Sibah se la dedica a su madre Betty, presente en la tocada (y a todas las madres y mujeres). “Pueden sacar pañuelitos”. El instrumental Descanso en el arroyo es ejecutado con maestría por el joven charanguista Álvaro Quisberth. El ensamble dirigido por la pianista Melanie Lagos (con Jocelyn Alarcón en el fagot, Tefa Mariscal en la batería, Andrés Herrera en la guitarra, Víctor Aliaga en el saxofón y el maestro Einar Guillén en el piano) está a la altura del sentido homenaje.
El intermedio sirve para que Matilde suba por primera vez al escenario del 6 de Agosto. Recibe un ramillete de flores. “Estoy feliz, esto es una emoción hermosa para mi obra, para mi poesía. Ustedes son parte de mi canto”. Recita el primer poema, su primer poema que no tiene título, aunque sea conocido como A veces quisiera. Habla Matilde y todos escuchamos: “A veces quisiera perderme en el viento / y que nada quede de mí / pero bajo mi ventana / un hombre silbando que pasa / me corta las alas del sueño. / Y pienso que es bueno quedarse / que soy en la tierra / mejor que volando en el viento / y pienso que puedo dormir en tus campos / que puedo llorar por tu llanto / y bordar cascabeles de lluvia / al tomar la guitarra en mis manos”.
El presidente de los residentes chuquisaqueños en La Paz hace entrega de un reconocimiento. Y Matilde regala otro poema, es su primer poema. Lo dice de memoria. “Me acuerdo de todos los poemas de mi adolescencia. Mi vida ha sido invadida por la poesía, desde niña; es un mundo que me encanta habitar, es un alimento que me acompaña”, me va a decir dos días después tomando un jugo de papaya con brazo gitano en el Eli’s. La señora que la atendía hace medio siglo ya no trabaja en la confitería. Matilde chequeará de reojo a Humphrey Bogart cuando nos vayamos.
Entre el público del homenaje hay viejos amigos (Cergio Prudencio, que también ha musicalizado sus poemas, entre ellos) y espectadores de todas las edades, regiones, gustos musicales y clases. Matilde une a todo el pueblo boliviano. Matilde es Bolivia con sus cuecas, bailecitos, taquiraris, vals y huayñitos. “El mejor pago que una puede recibir es el abrazo de la gente, ver gente llorando con tus canciones”.
Tras el descanso, donde nadie se mueve de su asiento, Alejandra Pareja—joven y talentosa soprano— canta Detrás de la niebla y Quimera. Con Tere Morales sobre las tablas, la temperatura se eleva, afuera hace frío. ¡Qué bueno que Matilde trajo ropa de abrigo! Mi corazón en la ciudad, el taquirari De tu hermosura y La estrella nos ponen a todos a dar palmas con el corazón. “He visto muchos hombres arrastrándose en la senda / cansados de pelear y de esperar / el sol de la justicia y la verdad / he visto muchos hombres abrazados a su sombra / mordiendo amargo pan/ yo le dijera, hermano yérguete / acá tienes mi mano, apóyate”.
Cuando irrumpe Emma Junaro en el escenario, ya estamos todos derretidos de cariño. “Para mí, Matilde es el amor, ese amor audaz y valiente que en su tiempo se atrevió a romper esquemas, a abrir una puerta, por la cual tiempo después me tocó pasar de la mano de Fernando Cabrera y hacer ese disco que mirándolo en la distancia, realmente para ese tiempo, fue un atrevimiento. Matilde es la semilla, el jardín, las flores. Estamos viendo florecer ahora lo que es el trabajo, la verdad y la sinceridad, el amor; no hay otra palabra”, dice la Junaro antes de atacar Tanto te amé”y Como un fueguito. Amor y desamor son las caras de la misma Matilde.
El público que llena el cine/teatro municipal se conmueve con las dos interpretaciones. Guarda un silencio que sobrecoge, algunos filman con sus celulares. Emma Junaro, de impoluto traje largo blanco y lentes, acompaña su voz con la mano izquierda como batuta. Matilde se vuelve a parar y lanza besos.
Entonces las seis mujeres (Emma, Sibah, Alejandra, Marisol, “Imilla” y Tere) junto a Matilde cantan De regreso. Antes Sibah y Tere Morales le han regalado/colocado un lindo poncho color vicuña con reborde tejido de blanco, como ese Illimani que se abrió ante su presencia cuando llegó. Después, Matilde habla emocionada hasta las lágrimas: “Yo creo que tengo el privilegio del sembrador, de ver como va creciendo su trigo, su maíz, su papita. ¡Qué maravilla poder ver mis versos, escuchar estas canciones de cada una de ustedes y de todos estos músicos maravillosos que me han hecho pasar una noche inolvidable junto a todos ustedes! Es un privilegio poder ver crecer estas bellísimas flores y decir: algo había sembrado”, dice nuestra Matilde.
Cuando arrancan los primeros acordes y letras (“Desde lejos yo regreso / ya te tengo en mi mirada / ya contemplo en tu infinito mis montañas recordadas…”), el público se levanta, algunos lloran. Cuando una canción es asumida por la gente, cuando una letra y unos acordes parecen contar tu historia, la tuya, la de muchos, esa canción se vuelve inmortal. Ya no es de Matitlde, es del pueblo. “Yo no logro explicarme con qué cadenas me ata / con qué hierbas me cautivas dulce tierra boliviana”. El “lara laira larara” es entonado por cientos. “Esta canción la llevo siempre en el alma, siempre estaremos regresando a nuestra Bolivia. Muchas gracias a todos”.
Cuando algunos ya huyen hacia sus casas, Matilde no se resiste a bajar y toca La espina, un huayño. Es el colofón perfecto para una noche hermosa de amores y agradecimientos. Matilde toma una guitarra que no es suya (es la de Andrés Herrera), no la afina. La hace suya en unos segundos. Su voz es un portento, su rasgueo intimida. Usa la guitarra como percusión, toca con el alma. Nos canta lo que quiere y lo que no quiere. Nos dice dónde desear escapar. “Ay, palomita viajera, si tuú supieras de mi gran dolor / volando me llevarías hasta donde está mi amor / hasta donde está mi amor”, termina susurrando. El 6 de Agosto se cae, se muere de ternura. Afuera ya no hace tanto frío. Matilde, la sembradora, ha calentado esta noche gélida de mayo con sus fueguitos. Tanto te amamos.