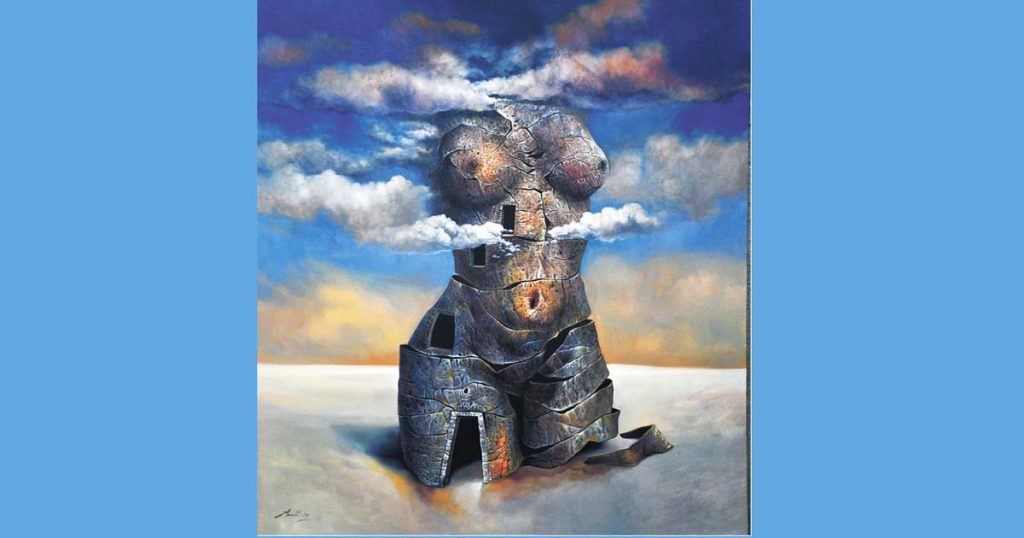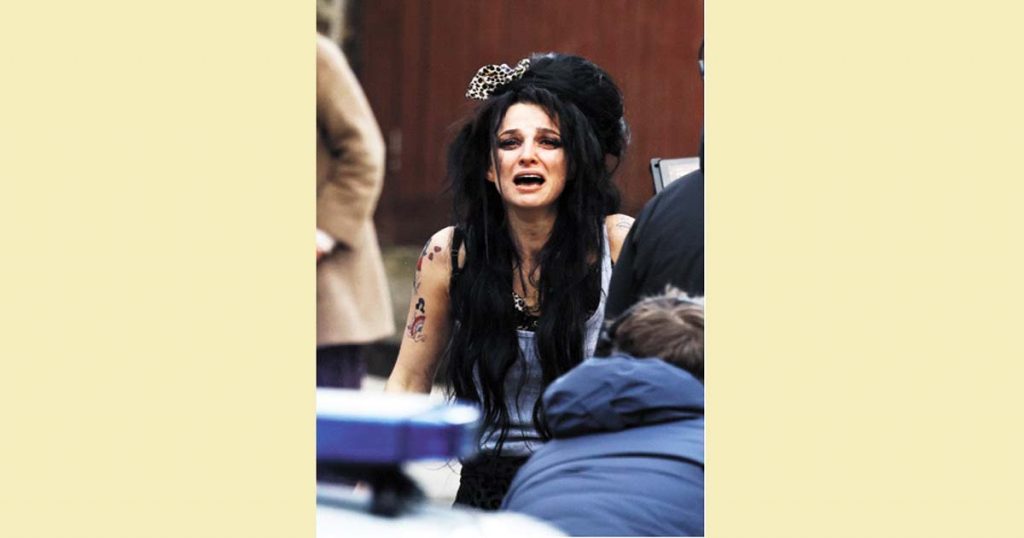Berlín no es Alemania. Reconstrucción después de la herida del muro
Hoy recordaré la cicatriz que erosionó la vida de tantos alemanes, hasta hace no mucho, en la gloriosa capital Berlín . Oberbaumbrücke, un puente de cuento de hadas, donde parece acunarse el llanto de los que intentaron cruzar la vergonzosa frontera.

Antes de los muros de Facebook existieron otras paredes que ensuciar con mensajes de libertad, amor, fraternidad pero también odio visceral, rabia contenida y fobias indisimuladas. Aún hoy, también, lamentablemente existen muros que nos recuerdan a los humanos que algunos de nuestros iguales anhelan y desean la separación del género en razas, nacionalidades, sexos, confesiones religiosas… cualquier etiqueta es buena para recordar al otro que somos distintos, a pesar de tan iguales.
Pero no vengo, ahora, a hablar de los muros de hoy. No quiero pasear Palestina aunque me paseé el alma su herida de hormigón y violencia. No deseo esquivar la sombra de revólveres y perros de presa estadounidenses en eterna salvaguarda de su ciudadanía acosada en la frontera con México. No quiero perderme esperando el final de esa empalizada que desea dividir a los hombres, ni golpear el paredón contra el que son fusiladas las mujeres, en uno y otro extremo del mundo, sólo por ser mujeres. No. Hoy recordaré la cicatriz que erosionó la vida de tantos alemanes, hasta hace no mucho, en la gloriosa Berlín.
Muchos de ustedes (afortunados) no habían apenas nacido cuando caía el Muro de Berlín. Otros tantos (lamentablemente) conservamos el recuerdo de aquella noche histórica en nuestras retinas. Tiroteos de brazos desnudos, salvas de cánticos espirituales, bombardeos de esperanza y futuro surcaron el cielo berlinés la noche del jueves 9 de noviembre de 1989, mientras las huestes pacíficas de la concordia despedazaban ladrillos para volver a reunirse con los suyos, confinados hasta entonces al otro lado de una ciudad que por más que quisieron dividir, siempre fue la misma.
Aquella noche, ante la anticipada noticia del fin de las separaciones, miles de habitantes de uno y otro lado de aquel Berlín escindido durante ocho años por quienes decidieron transformar los restos de una ciudad arrasada en un tablero de ajedrez sobre el que ejecutar sus juegos de guerra (fría, pero guerra al fin y al cabo), invadieron de manera espontánea las calles y utilizaron todo lo que había a mano para derrumbar aquella infamia de ladrillo y alambre de espino.
Hoy, recorrer las enredaderas como calles y las plazas como asambleas de la capital alemana, es un ejercicio más espiritual que físico, y apenas podrás encontrar durante su ejecución recuerdos de ese pasado ominoso en que fueron sepultadas tantas esperanzas y despedazados tantos abrazos fraternos.
Porque Berlín no es Alemania, ¡créanme!
Berlín puede ser cualquier lugar del mundo, pero queda lejos del concepto que el común de los mortales tenemos de esa entidad llamada Alemania. Ahora que la animadversión de gran parte de europeos crece ante el férreo gobierno económico del gigante germano, como antaño se desbordó contra la barbarie del gobierno nacionalsocialista hitleriano, no estaría de más darse un paseo por Berlín.
Porque caminar las calles de la metrópoli reconstruida de las puras cenizas tras la Segunda Guerra Mundial, logra que el sentido de la orientación geográfica quede seriamente afectado.
Varios días llevaba, un servidor, en la capital germana, y había decidido pasar un puñado de horas de los restantes, antes del regreso al hogar, departiendo con el amable camarero caribeño del restaurante Viva Cuba, situado en Prenzlauer Berg, uno de los antiguos barrios soviéticos rescatados para la modernidad por numerosos inmigrantes de los que arribaron a las costas de hormigón y acero de la recuperada capital tras la caída del muro. Obvio explicar el tipo de platos que sirven en el citado local. El caso es que despedazaba entre mis dientes y jugos gástricos un delicioso guiso de vaca frita con frijoles cuando, sin previo aviso, como los criminales y los abejorros, estampó en mi entrecejo un aguijón de vértigo e insolencia la mirada de una increíblemente bella joven hindú. Intuí que era hindú por el sari que vestía y por la profanación oscura de su mirada, desordenada por el bindi carmesí que engalanaba su frente. Vladimir, el camarero, había comenzado a canturrear un son de la época prerrevolucionaria de la isla del Caribe, tal vez por llamar la atención de la beldad que había irrumpido en el local.
Vladimir se me acercó y, evidenciando que mi campo visual ya sólo enfocaba a la joven hindú, me invitó a que la invitase a tomar asiento en mi misma mesa.
Él, prometió, prepararía un mojito cubano al que la joven no podría negarse y después… después tú ya sabes. Sonreí a Vladimir con cierta complicidad pero preferí darle campo libre y dejarle que intentase seducir él mismo a la chica. Para evitar mayores tentaciones concentré mi mirada en el platillo.
No estaba dispuesto a pasar mucho tiempo en aquel restaurante. Me esperaban en Kreuzberg para tomar un café turco al albur de los aromas de kebab que enredaban las calles del barrio en que habitan la mayoría de emigrados del antiguo imperio otomano que pretendieron construir futuro en la vieja Europa.
Despaché mi cuenta permitiendo a Vladimir que se tomara su tiempo para devolverme el cambio. Intentaba, infructuosamente, comunicarse con la joven hindú. Él aún sólo habla español, con un marcado acento caribeño, ella parece no conocer muchas letras del alfabeto germano.
Salí del local y tomé Prenzbauer Alle hasta llegar a la Karl Marx Alle, que recorrería contemplando, como siempre, arrobado, los gigantescos bloques monolíticos que conformaron una de las avenidas de mayor y más grisáceo trasiego de los tiempos de la Guerra Fría. La vía que honraba el nombre del filósofo del comunismo fue, durante años, el casi exclusivo paseo que podían permitirse los berlineses orientales sin miedo a ser requerida su documentación y su intimidad por las hoscas y lóbregas huestes de la Stasi, el servicio de inteligencia y control soviético que la URSS aposentó en la dividida capital germana durante los años de la ocupación.
Cuando la monotonía grandilocuente de los edificios me comenzó a resultar, en cierto modo, indigesta, y tras comprobar que aún quedaba tiempo para mi cita, decidí desandar mis pasos para acercarme a la Alexanderplatz, bajo la que se halla el mayor búnker que la oligarquía nazi decidiese construir, y sobre la que se erige la mayor torre de comunicaciones televisivas de todo el continente europeo. A la sombra de dicha torre pasearon antaño los ciudadanos de la Alemania Oriental, y esparcen eructos, exabruptos y chorros de cerveza quienes parecen ser los componentes de la última saga de punkies, a pesar de su aspecto Sex Pistols, decididamente socialista. Puedes imaginar, al contemplarlos, que encaminan un inevitable proceso de extinción que convulsiona entre carcajadas huecas y camaradería violenta. Porque ese grupo de avejentados jóvenes gusta de compartir sus litros de cerveza y sus porros de hierba al paseante que decida prestar atención a sus relatos de tiempos pasados.
No puedo olvidar que Berlín fue digna heredera del movimiento squatter británico, iniciado en los 90, y los jóvenes de arete y cuero gastado de Alexanderplatz parecen felices de seguir ocupando un espacio público. Por algo era, antaño, esta plaza, el mercado del buey, de cuya mirada vacuna y vacua parecen ser herederos los guiños alucinados de estos jóvenes sorprendidos por el paso del tiempo.
Bajo la Alexanderplatz, dejando de lado la estatua de Marx y Bakunin en que gustan de hacerse fotos grupos escolares, hasta desembocar en Nikolaiviertel, el barrio que, tras la derrota del ejército nazi y la consecuente destrucción masiva de su capital, decidieron las autoridades convertir en una especie de Disneyland del pasado teutón. El milimétrico entramado de calles que lo conforman se ve coloreado por la arquitectura germánica de siglos vetustos, convirtiéndose en una deliciosa diacronía en el corazón de una ciudad que se erige en laboratorio de lo más excelso de la arquitectura contemporánea. Y es en una de sus plazoletas que me acribilla el estallido sonoro de un centenar de crótalos y la marea multicolor de un millar de saris hindúes. Resulta que un buen puñado de ellos que habita Berlín, celebra estos días uno de sus festivales religiosos y mi mirada, ansiosa por encontrar de nuevo la de la joven hindú que me desbarató los sentidos en el restaurante cubano, se pierde en una explosión de cánticos monocordes que enredan la etérea sinfonía corporal de una multitud que viste de fiesta y color las calles de lo que pretendía ser salvaguarda de los más puros estilos decorativos del pasado imperial germano.
La jolgoriosa turba desemboca en la ribera este del Spree, ese río bañado en remembranzas de sangre y nervio que divide las calles de la ciudad con mayor bondad de que lo hacía aquel Muro de la infamia, y yo decido tomar el bulevar más desprovisto de cuerpos humanos que localizo. Una calle que acompaña el curso del río y me llevará, sin remedio, hasta el Oberbaumbrücke, un puente como sacado de un cuento de hadas pero entre cuyas dos almenas parece aún acunarse el llanto de todos los que intentaron cruzar de un lado a otro de la vergonzosa frontera que separó, durante tantos años, los dos berlines, el este del oeste, el sueño de la realidad, la férrea opresión de la supuesta libertad.
Hoy día, el puente sirve de bucólico paseo y punto panorámico a no pocos turistas que se retratan con la falsa sonrisa del paseante despreocupado reflejando las aguas calmas del Spree.
Al otro lado, cruzando el puente, puedo internarme al fin en Kreuzberg, el actual barrio turco. Pero antes decido tomar Mühlenstrasse. En esta calle se conserva uno de los fragmentos de lo que fuese el Muro de Berlín. Fue en este largo segmento de piedra desvencijada donde el artista alemán Bodo Sperling logró permiso para evitar la definitiva demolición y transformar la pared de la vergüenza en lo que hasta hoy se conoce como East Side Gallery. En este museo abierto al humo de los vehículos y la mirada recelosa de los ciudadanos, más de un centenar de artistas de reconocido prestigio internacional dedicaron horas y esfuerzos a realizar murales que conmemorasen la libertad que quedó instaurada aquella noche de 1989 en que el muro, definitivamente, cayó. Paseando no logro alcanzar la concentración necesaria para admirar el supuesto genio de aquellos artistas, tal es el maremágnum de voces que enreda los alrededores profiriendo exclamaciones en lenguas tan dispares como el inglés, el japonés, el urdu o el árabe. Hoy es, la East Side Gallery, más un corredor atiborrado de decoraciones turísticas que un muestrario de arte moderno.
El intrincado babel de expresiones que profieren los turistas que hasta aquí se acercan para recolectar instantáneas con sus artilugios cibernéticos logra desorientarme, y he de cruzar el siguiente puente que me acerque hasta el barrio de Kreuzberg y, al fin, a la persona con que me he citado en un sucio cuchitril que sirve kebab caliente y calinosa Fanta naranja. Ignoro el nombre de esta nueva pasarela que reconduce mis pasos para salvar la corriente del Spree, pero no puedo evitar, de nuevo, sentir un torbellino de sentimientos encontrados al contemplar a los muchos ciudadanos que descansan sus horas de relax en las sillas situadas a orilla del río, en esa playa improvisada con que las autoridades han querido regalar a sus gobernados. Alguien me dijo que trajeron arena desde costas griegas, para mejorar la ilusión de vacaciones ribereñas a los falsos bañistas.
Una vez en el corazón del barrio turco siento la tentación de tomar el tranvía que me acerque hasta Neukölln, aquel suburbio que, en los años 70, albergó los infiernos interiores de no pocos ejecutores de lo que serían los ritmos musicales de toda una década. Por sus calles paseó su necesidad de cocaína un demacrado pero aún iluminado David Bowie, en compañía de un atolondrado pero certero Iggy Pop. El ambiente de sus tugurios incendiados de humo y ritmo propiciaría que aquellos dos genios de la música popular pariesen sendos álbumes que pasarían a la historia como inimitables contenedores de himnos juveniles que, los que ya tomamos la recta de la mediana edad, aún podemos recordar en noches de melancolía y alcohol.
Pero a la sombra de unos tilos distintos de los de Unter den Linden, la refinada y anacrónica avenida por la que gustaban de pasear sus caballos imperiales los alemanes de antes de la guerra, me espera una joven de labios golosos y sonrisa crepitante que nada tiene que envidiar a la hindú con que Vladimir pretendía emparentarme horas antes.
Allí está ella, en el interior de cochambre y aroma del Berliner Döner, esperando mi llegada para hacer el mandado al solícito camarero de mostachos chamuscados por el fragor de la leña sobre la que giran las carnes de pollo y cordero. Pedimos dos platos de kebab. De cordero, por supuesto. Al fin y al cabo me encuentro en compañía de una marroquí descendiente de beréberes que, desde que abandonó su tierra natal, no había olvidado el Aid el Kbir, la fiesta del cordero en que los musulmanes conmemoran el sacrificio de Ismael a manos de su padre… sacrificio desbaratado por un dios iracundo que otorgó al anciano profeta la oportunidad de sustituir a su hijo por un cordero recental. Las calles aledañas se ven desordenadas por un festival de pañuelos que marchitan las suaves facciones de numerosas mujeres musulmanas, y el dueño del local decide festejar nuestros besos invitándonos a una nueva remesa de Fanta naranja. Ignora que yo, lo lamento, hubiese preferido un buen vaso de vino Riesling, delicadamente fermentado a orillas del Rhin, en Alemania… pero… ¿acaso no estamos ya en Alemania? Tal vez, pueda ser, si nos atenemos a los límites políticos que las fronteras imponen.
Pero ella me sugiere apurarnos para que podamos acercarnos hasta el centro cultural Tacheless, en el Mitte, el antiguo barrio judío. Lo que hubiese sido sede la Organización del partido nazi antes de la gran guerra y había quedado destripado por los bombardeos aliados que pusieron fin a la misma, dio cobijo, durante años, entre sus muros ruinosos, a un amplio catálogo de artistas del desamparo y la radicalidad venidos de todos los puntos imaginables de una Europa que amenazaba, más aún que el edificio, con su definitivo derrumbe. Albergue de inofensivos alcohólicos, filántropos desfasados y okupas de sí mismos; guarida de músicos desquiciados, creadores plásticos y grafiteros posmodernos; madriguera de escultores, drogadictos y visionarios. El Tacheless ha funcionado durante décadas como epicentro de la vanguardia berlinesa y, por qué no, mundial. Pero ha decidido cerrar sus puertas. Y lo hace con un concierto, que se promete multitudinario, de un célebre cantante egipcio al que acompañarán un grupo de percusionistas senegaleses.
Ella tiene razón, he de dar por finalizado mi vaso de refresco naranja y apurarme para entrar en el Tacheless por la puerta grande, la del bar Zapata, en que tomaré varios chupitos de tequila antes de penetrar la herida fresca de una multitud hambrienta de libertad, dentro de esta festiva llaga a medio cicatrizar que es el Berlín actual. Una ciudad que albergó un muro como una bofetada de espanto en que no pocos adalides de la libertad decidieron plasmar sus artísticas creaciones.
Hoy que ya no quedan muros en las cercanías, aquí, en el Tacheless, la gente dispara sus cámaras fotográficas para, acto seguido, colocar tales instantáneas en ese otro muro que hemos decidido crear, ladrillo a ladrillo, tantos humanos. Espero que no se equivoque la Historia y evitemos transformar el muro de Facebook en una trinchera de ladrillos pixelados bajo la que esconder nuestros miedos e inseguridades. Porque Facebook no es el mundo, al igual que Berlín no es Alemania. Berlín es muchas ciudades y cualquier visitante puede elegir aquella en que más a gusto se encuentre. Porque cualquiera de estas urbes puede pertenecer a cualquier nación mundial, siempre que no sea ésta Alemania.