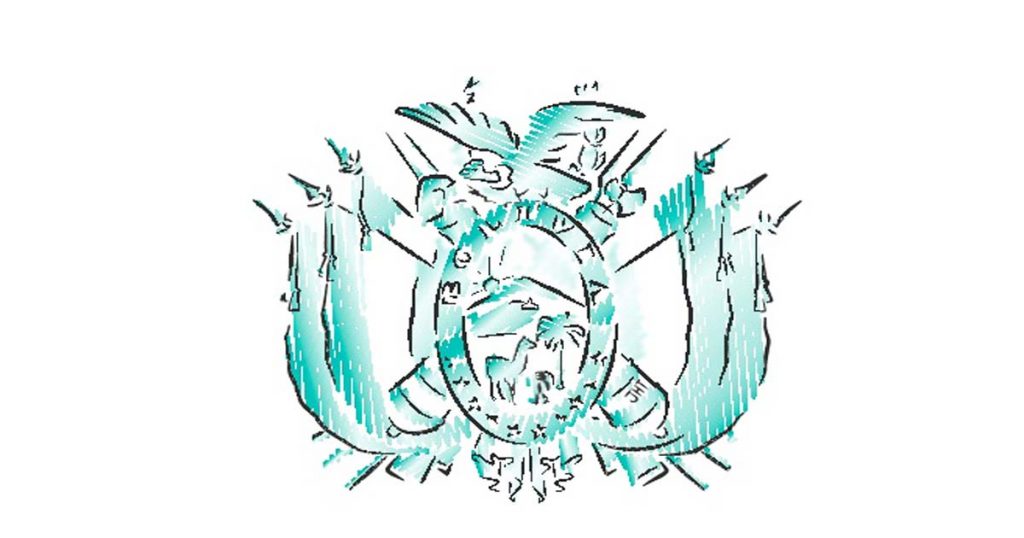Chile vs. Perú, seis años después
El fallo de La Haya sobre el diferendo peruano-chileno tuvo antecedentes muy paradójicos, en los que Santiago siempre alegaba que tenía la razón. Hasta en la decisión en su contra, Chile se mostró con argumentos a su favor, como decir, por ejemplo, que las mejores anchovetas se encuentran en la parte rica de su mar.

El lunes 27 de enero, después de seis años de suspenso, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, emitió su fallo inapelable acerca de la demanda presentada por Perú, el 16 de enero de 2008, cuando el entonces presidente Alan García declaró: “Los espacios marítimos de Perú y Chile se superponen parcialmente”.
Aunque era un pleito anunciado, su eventual efectividad fue recibida agriamente por Santiago, cuyo canciller, Alejandro Foxley, afirmó: “El Gobierno de Chile lamenta profundamente esta presentación, ya que en ella se desconocen tratados vigentes”. Se refería a la Declaración sobre Zona Marítima signada por Chile, Perú y Ecuador en 1952 y al Convenio referente a la Zona Especial Fronteriza de 1954.
Entonces comenzaron los enredados procedimientos que rigen las controversias admitidas por ese alto tribunal, cuya secuencia cronológica vale la pena registrar, así sea como ejercicio didáctico, para comprender las actitudes subjetivas de ambos gobiernos y el logro de resultados objetivos por una de las partes.
19 de marzo de 2009: Correspondió a Perú la presentación de la memoria que sustentaba su reclamación. El papel fue redactado por el equipo peruano asesorado por juristas internacionales, cooperación externa que, por su parte, también contrató la Cancillería chilena. Allan Wagner, excanciller, de elevada estatura y dicción puntual en los idiomas oficiales de la Corte, ese día comentó que “es un juicio ante el máximo tribunal del mundo”.
La presidenta Michelle Bachelet respondió: “Estamos preparados porque tenemos la razón”. 9 de marzo de 2010: Un año tardó Chile para depositar su contramemoria a través del agente Alberto van Klaveren, que enfatizaba: “No tenemos dudas de la solidez de nuestros argumentos”.
9 de noviembre de 2010: Un legajo sietemesino constituyó la denominada réplica peruana, que rebatía las razones sostenidas por Chile. Cierto aire triunfalista llevó al ministro de Relaciones Exteriores limeño, José Antonio García Belaunde, a exclamar: “El costo de desconocer un fallo de la Corte es demasiado alto”.
Al día siguiente, Bolivia, que seguía de cerca la controversia, por boca de su canciller David Choquehuanca dijo: “Podemos solicitar un informe para conocer la situación, pero no tenemos por qué interferir en temas entre los dos países”.
También Ecuador miraba de palco el entuerto.
11 de julio de 2011: Chile presentó su dúplica, que, según Van Klaveren, contenía antecedentes nuevos, y el canciller Alfredo Moreno añadió: “Hemos incluido diversa evidencia empírica (sic)”. Y su homólogo peruano reaccionó: “No hay en la dúplica nada que no sabíamos antes”.
Como se ve, la polémica rebalsó los límites de La Haya, con el propósito de nutrir a la opinión pública interna de los países respectivos, con material informativo que aliente expectativas patrioteras e incida en los sondeos de popularidad de sus gobernantes. 22 de marzo de 2012: La CIJ anunció la etapa de alegatos orales.
3 de diciembre de 2012: Se inició el turno peruano, y el agente Wagner dijo: “No existe ningún tratado con el que se establezca una frontera marítima entre Perú y Chile”. Ésa fue la base para el reclamo peruano, que Alain Pellet, el abogado francés contratado por Lima, reforzó diciendo: “(El Perú pide) el reconocimiento de los derechos que el derecho del mar entrega a todos los Estados costeros”. Otro jurista del equipo, Michael Wood, afirmó terminantemente: “Ninguno de los dos instrumentos (Declaración de 1952 y Declaración de Santiago) pretendía buscar frontera, ambos eran instrumentos provisionales”, con lo cual se desea desbaratar la tozudez chilena apegada a una ciega intangibilidad de los tratados. 4 de diciembre de 2012: Al cabo del segundo día del alegato peruano, el nuevo canciller Rafael Roncagliolo alabó que sus juristas sean “elocuentes y contundentes”.
6 de diciembre de 2012: En los alegatos orales, fue entonces el turno de Chile. Van Klaveren insistía en que “la Declaración de Santiago estableció la frontera marítima en forma completa y exhaustiva”, corroborado por su abogado galo Pierre Marie Dupuy. A ello se sumó el canciller Alfredo Moreno para martillar que “Chile y Perú fijaron sus límites en un tratado hace 60 años y que fue señalizado en 1968”.
El agente peruano repuso: “Hasta ahora no nos prueban cuándo se firmó el tratado de delimitación marítima”.
Alegatos. 7 de diciembre de 2012: Era la continuación del alegato chileno, con la participación del abogado Georgios Petrochilos, quien sostuvo: “Perú ha descrito todo lo que no hay y niega todo lo que hay”. Un segundo jurista, Luigi Condorelli, opinó que “la interpretación de la Declaración de Santiago, basta para demostrar que Chile, Ecuador y Perú efectivamente delimitaron entre ellos sus zonas marítimas”.
11 de diciembre de 2012: En el cierre de los alegatos orales, imperturbable el agente peruano exclamó que “este caso va a ser recordado como el de dos países serios”. En cambio, Moreno creía que hay que esperar el fallo “con calma, tranquilidad y confianza”.
14 de diciembre de 2012: Chile pidió a la CIJ que declare improcedente las declaraciones del Perú, en su totalidad. Perú retrucó que “Chile no ha logrado demostrar la existencia de un límite marítimo”. Finalmente, el agente santiaguino indicó: “La CIJ no necesita establecer un límite marítimo entre
Perú y Chile. Nuestros países ya gozan de un límite operativo, estable, claro y pacífico”.
13 de diciembre de 2013: Después de un año de estudio y deliberaciones internas ultrasecretas, la CIJ anunció que la lectura del fallo se hará el 27 de enero de 2014.
Ante esa noticia, el canciller Moreno declaró: “El fallo es obligatorio para ambos países y ambos son respetuosos del Derecho Internacional. Una vez que tengamos el fallo, ambos países lo vamos a aplicar”.
La secuencia de la presentación de la demanda por parte del Perú, de su memoria, de la contramemoria chilena, de la réplica peruana, la duplica chilena, los alegatos orales de ambas partes y el año que se tomaron los 15 jueces de la CIJ para redactar su fallo y anunciar su lectura para el 27 de enero, fue seguida con atención y en las últimas semanas con angustia por los gobiernos y la opinión publica de los dos países.
Mientras en Lima flotaba un aire de optimismo, en Santiago los rumores de un fallo negativo proliferaban. Se hablaba que filtraciones provenientes del interior de la Corte alertaron a las partes en pugna. Sin embargo, se aseguró que nada de esto aconteció en los 157 casos previos que atendió la CIJ en sus 70 años de vida. Aunque, como se sabe, cada país litigante nombra un conjuez para acompañar las deliberaciones de la Corte. Por cuenta de Chile ocupó ese puesto Francisco Orrego, a quien las malas lenguas atribuyen algún nivel de infidencia que provocó el pesimismo chileno. Políticos y sectores nacionalistas, civiles y militares, se pronunciaron abierta y encubiertamente ante la posibilidad de que el fallo les fuera adverso.
El 20 de enero de 2014, el presidente Sebastián Piñera convocó a una reunión de urgencia de Cosena (Consejo de Seguridad Nacional), compuesto por los presidentes de los tres poderes del Estado, los comandantes militares, de Carabineros y el Contralor de la República.
Al término de la reunión, este cuerpo emitió una declaración que en su parte principal decía: “Chile… conforme a su conducta permanente de respeto al Derecho Internacional, cumple y exige el cumplimiento del fallo de la CIJ de La Haya, así como su debida ejecución, resguardando los legítimos intereses del país”.
La declaración del Cosena no fue nada más ni nada menos que una capitulación ante la aparente ventaja del Perú. Fue una estrategia para preparar a la opinión pública chilena en vista de una inminente derrota. También se trató de evitar desbordamientos de las Fuerzas Armadas tratando de contener el avance desordenado de barcos pesqueros peruanos, irrumpiendo ante los nuevos límites fijados por la CIJ.
Argumentos. Otros estamentos del Gobierno de Santiago se adelantaron a considerar varios escenarios posibles, como la invasión de pesqueros peruanos y sus consecuencias en la pesca principalmente de la anchoveta, destinada a la lucrativa exportación de harina.
Curándose en salud, fue el propio Canciller que se encargó de minimizar la pérdida que significaría un fallo adverso, con razones tan baladíes como que “la mejor anchoveta se encuentra cerca de la costa”, pero admitiendo que Chile perdería una parte de lo que hasta hoy era su zona económica exclusiva.
Algún senador desorientado (Jorge Tarud) sugirió convocar a un plebiscito para que el pueblo decida si acepta o no el fallo de La Haya, pero sensatamente el Cosena desestimó radicalismos superfluos.
En el terreno político, el ejemplo de la controversia Nicaragua-Colombia, en la cual el veredicto contrario a Colombia la privó de 75.000 millas cuadradas, significó también una considerable pérdida de popularidad para el presidente Juan Manuel Santos. Igual efecto podría tener el fallo del 27 de enero para la esmirriada imagen de Piñera, al término de su mandato. Como consuelo, éste demanda que la ejecución de la sentencia judicial sea gradual, para ajustar la legislación interna a la nueva realidad internacional. Por el contrario, el presidente Ollanta Humala fue categórico en proclamar el inmediato cumplimiento de la sentencia.
El ambiente de victoria que se vivió en Perú culminó con la llamada al abanderamiento general pedido por el expresidente Alan García, quien se siente el verdadero triunfador de la jornada, por ser él que inició el pleito con Chile sobre este asunto.
Días después, la Marina de Guerra peruana se desplazaba al triangulo externo recientemente concedido en el fallo de la CIJ y las escuadras chilenas estaban atentas ante esos movimientos. Pareciera que Perú piensa que Grau vive y que la lucha sigue.
Un fallo sin falla
El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha producido, naturalmente, inquietud acerca de la expectativa de Bolivia con referencia a su propia demanda interpuesta ante el mismo tribunal requiriendo de la parte de Chile la obligación de negociar, con buena fe y eficiencia, con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue un acceso plenamente soberano al océano Pacífico.
Comentarios y análisis aparecidos en la prensa nacional y, particularmente, chilena, señalan que el veredicto de La Haya ha puesto un tapón geográfico a la demanda boliviana y que no queda otro camino que retornar a la mesa de negociaciones con voluntad política más que con razones jurídicas. Sin embargo, Bolivia no espera de la CIJ una receta para satisfacer su aspiración, sino únicamente el reconocimiento de la existencia de una negociación truncada por la mala fe de una de las partes.
Por ello, tiene relevancia en el fallo el apartado G, en sus artículos 131, 132 y 133, en los cuales se describe con minucia las negociaciones tripartitas realizadas en 1975/1976 conocidas popularmente como el “abrazo de Charaña”. Esas tratativas, inscritas por Chile en su contramemoria, revelan, primero, la existencia de un problema irresuelto y, segundo, la voluntad que manifestó Chile en ésa como en otras oportunidades de resolver el diferendo, mediante la cesión de una franja de terreno con soberanía plena, acceso al mar, plataforma continental y zona económica exclusiva.
La CIJ, al haber aceptado considerar la demanda boliviana, solo tendría que ejercer la influencia de su decisión para que Bolivia y Chile retomen el hilo de sus conversaciones al respecto, sin las chicanerías que acostumbra usar su diplomacia.
En consecuencia, resulta ocioso discurrir cuál sería la mejor avenida para satisfacer la petición boliviana. Cada cosa a su tiempo.
El 17 de abril de 2014, con la presentación de la memoria boliviana, se iniciará una larga batalla jurídica, la cual, no impide que —paralelamente— se promueva el diálogo político en la cumbre, que culmine en un desistimiento voluntario de Bolivia de su demanda presentada a la CIJ.
En momentos en que la tradicional arrogancia chilena ha sido aplanada por el veredicto de la CIJ, es posible que ese país opte por evitar un nuevo fallo adverso en su enfrentamiento con Bolivia y que ese camino incierto sea evitado por la adopción de una inteligente solución política.