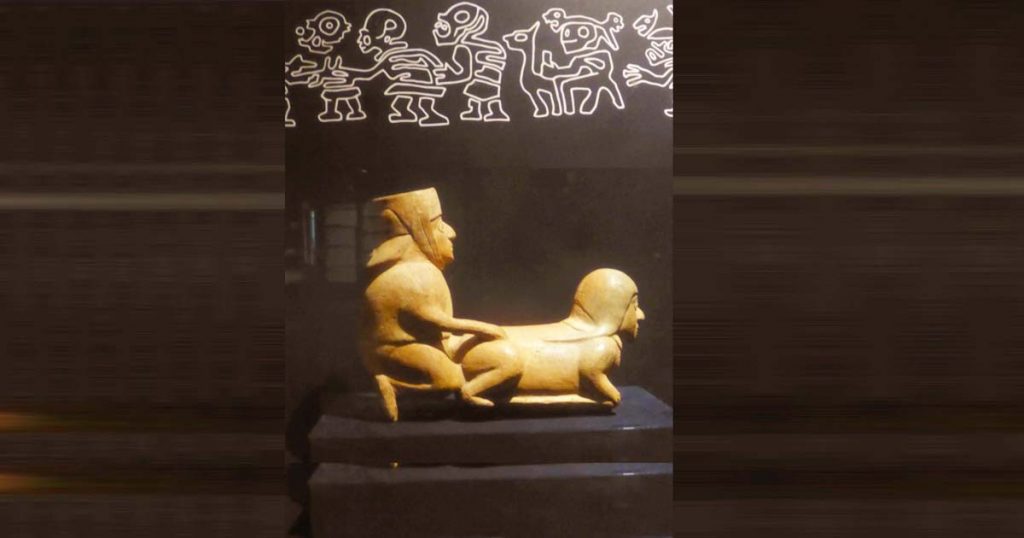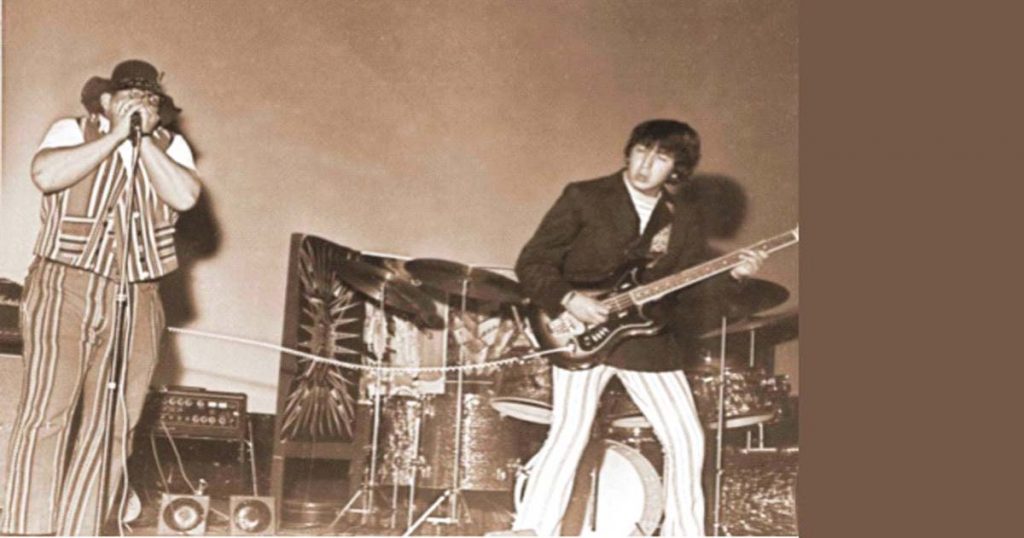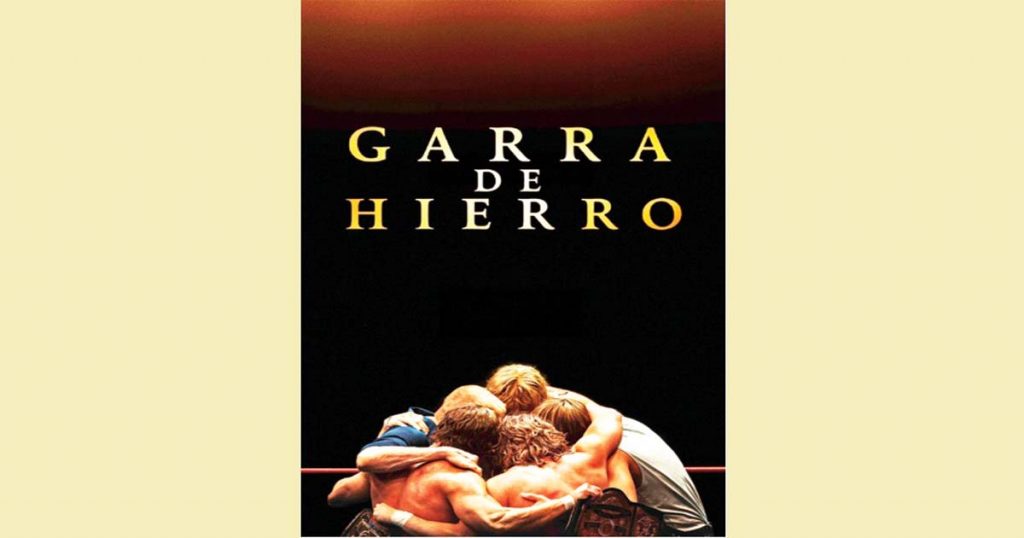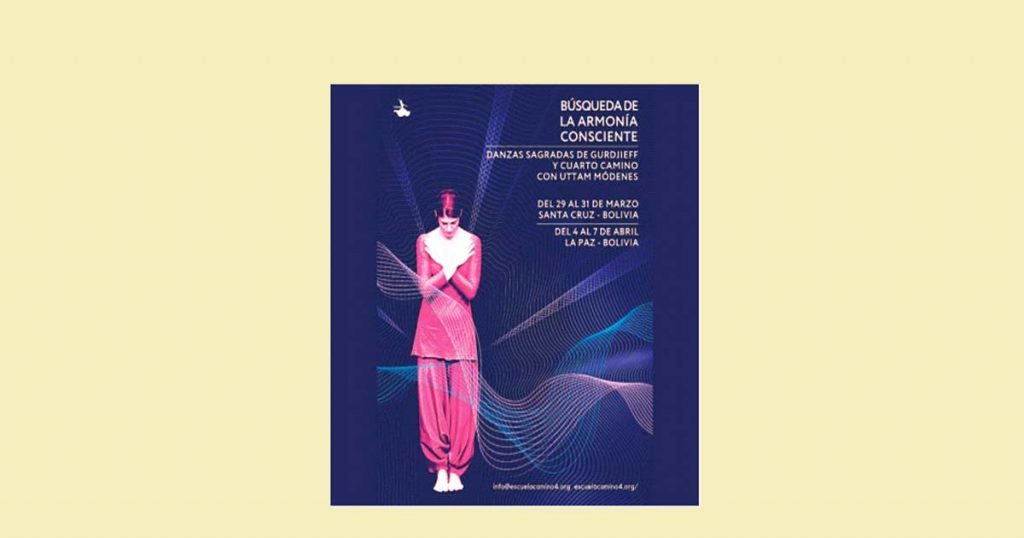Rumania: El paisaje humano de un país en pos de la modernidad
Una piedra en el zapato de la UE. Desde su ingreso en 2007, Bruselas vigila estrechamente su sistema judicial y la corrupción de los políticos. A unos 500 kilómetros de Brasov y del mundo transilvano se extiende otro microcosmos al borde del mar Negro: el delta del Danubio.

Es muy difícil aburrirse al recorrer una carretera nacional rumana. Dos sentidos, un arcén intermitente. Aquí lo excepcional son las predecibles gasolineras y áreas de servicio de los poco más de 500 kilómetros de autopista que hay en el país, y es extenso. El resto es territorio donde cruzarse con un carro de madera tirado por un caballo en el que viajan niños sentados junto a montones de paja, señoras con pañuelo anudado a la cabeza que venden sandías, vecinos sentados en la puerta de casa charlando de sus cosas. Con una familia que ha decidido desplegar una mesita en una cuneta cualquiera y comerse un bocadillo antes de seguir. Con una especie de iglús de heno plantados aquí y allá en los campos. También se ven autoestopistas, perros dando una vuelta, tiendas de gigantescos gnomos de jardín y carteles de un supermercado con fotos de las dos ofertas estelares, la una junto a la otra: compre chuletas, compre jabón de manos.
A Rumanía le queda mucha carretera por construir, mucho recorrido en la Unión Europea (UE) por hacer. Desde la terraza de un restaurante de madera con camareros vestidos con trajes regionales se ve el castillo de Bran, clavado sobre una roca entre montañas. Una leve bruma difumina las torres del que al mundo le gusta pensar que es el castillo de Drácula. Anamaría Nicoara canta al piano Someone like you, de Adele, y cuando termina y se sienta a tomar un café, sonríe al hablar del conde: “Es un invento de alguien de otro país, pero trae turistas”.Transilvania es una de esas regiones disputadas en el pasado y con identidades diferenciadas que han ido tejiendo la historia de Europa.
Como dice Nicoara, de 29 años y estudiante de música, “es diferente del resto del país. Es más civilizado, más tranquilo”. Ella es de Brasov, con sus casas bajas de tejados rojos a dos aguas al pie de los Cárpatos, el hábitat natural de unos 6.000 osos, la mitad de los que quedan en Europa. Un desconcertante letrero, B-R-A-S-O-V, similar al de Hollywood, recuerda desde la montaña el nombre de la ciudad, que tiene otros dos: Brassó, en húngaro, y Kronstadt, en alemán. Alguna panadería alemana permanece en sus calles adoquinadas, aunque la mayoría de la población de origen sajón abandonó el país en los 90, tras la caída del Muro, a cambio de otro futuro en Alemania. “Mi madre es rumana húngara, y hablo con ella en húngaro”, cuenta Nicoara. “En algunos pueblos transilvanos hay gente que apenas es capaz de hablar en rumano, pero no hay tensiones importantes, excepto quizá entre los muy nacionalistas”.
No siempre ha sido así. En 1990 hubo una serie de violentos enfrentamientos étnicos en la región, y en Hungría todavía se recuerda, aunque sólo sea en la retórica nacionalista y en el apoyo a la importante minoría húngara que vive allí, la pérdida de Transilvania tras la Primera Guerra Mundial. Un poco más al noroeste, Sighisoara también vende su porción de Drácula. Abundan las tazas con la cara sangrienta del vampiro en la ciudadela medieval de casas de fachadas verdes, turquesas, rosas y amarillas. En el siglo XV nació aquí Vlad Drácula (hijo de Dracul, que significa dragón o diablo) o Vlad el Empalador, el hombre con el apodo más perfecto posible para inspirar un personaje como el de Bram Stoker. Un cronista bizantino de la época, Laonikos Chalcocondiles, da una idea de la inclinación por el sadismo de este príncipe que luchó contra los turcos: “Llamó uno a uno a los boyardos [nobles] que creía capaces de traicionarle, y los mutiló y empaló junto con sus familias y siervos. Parece que, para consolidar su poder, mató a unos 20.000 hombres, mujeres y niños en poco tiempo y dio todo el dinero [de las víctimas] a sus soldados fieles”. El propio autor parece tomar distancia de los hechos que relata, o quizá de las cifras. Pero empalar, Vlad empalaba.
En la preciosa y bien conservada Sibiu también se ven tejados rojos, pero aquí muchos tienen aberturas —a veces hasta cinco— que parecen ojos que observan, no aptos para paranoicos. Los palacios barrocos, la iglesia evangélica con tejas de colores y los edificios con rejas conviven en la misma ciudad con los bloques comunistas de la parte baja, apiñados en un desorden específico que se repite en otras poblaciones.
Nicoara aún se acuerda, dice, de cuando era muy pequeña, no más de tres o cuatro años, y acompañaba a su madre a “las cinco o las seis de la mañana a hacer cola para conseguir algo de leche o comida”. Eran los últimos años del régimen de Nicolau Ceausescu, con la población literalmente pasando hambre.
“Y también sé que había cortes de luz y que nadie podía viajar al extranjero”. Ahora, 25 años después, va a ir a Málaga, España, en un par de meses con una beca Erasmus, uno de los programas que más han hecho por la integración europea. Antes estudió Sociología y vive de cantar en bares y trata de promocionar sus propias canciones. “Lo normal es cobrar entre 270 y 405 dólares (el salario medio son 475 dólares), mientras que los precios son bastante europeos”, ironiza. El alquiler del pequeño apartamento que comparte con su novio le cuesta 270 dólares al mes, sin contar gastos. “Aquí ganamos el dinero justo para vivir”. Planea volver a su país cuando acabe el curso en España y no se plantea emigrar, a diferencia de lo que ya han hecho unos tres millones de rumanos de una población de 21,5 millones. Pero sí quiere enfatizar algo: “Tenemos mala fama fuera porque algunos rumanos hicieron las cosas mal, pero saben muy poco de nosotros o de nuestro país. De los muchos que se han ido, algunos son buenos trabajadores, otros tienen una alta formación —por ejemplo, exportamos muchos médicos— y por desgracia algunos son delincuentes. ¿Es que no pasa esto con otros países?”, pregunta Nicoara.
Rumanía se incorporó a la Unión Europea en 2007 junto a Bulgaria. Son los dos países más pobres de los 28 y su adhesión fue problemática. Los recelos de entonces sobre si estaban preparados continúan hoy. El socialdemócrata Víctor Ponta, el primer ministro, dedicó a la UE una de sus primeras frases nada más ganar las elecciones en diciembre: “El futuro de Rumanía está al lado de la familia europea”. Fue un guiño a Bruselas, que aún vigila el respeto al Estado de derecho, el sistema judicial rumano y la lucha contra la corrupción de los políticos, de quienes los ciudadanos se sienten muy desconectados. El último de una larga lista de escándalos lo protagonizó el ministro de Transporte, que tuvo que dimitir a mediados de julio al ser condenado a cinco años de cárcel por comprar transformadores viejos y venderlos como nuevos a una empresa estatal hace una década. Hay además otro tipo de corrupción, parte de la vida cotidiana y toma cuerpo en pequeños sobornos en la Administración —para pedir un título, por ejemplo— o en los hospitales —con médicos que tras 20 años de experiencia cobran 800 euros—, donde muchos enfermos admiten que dan dinero al personal convencidos de que así los atenderán mejor.
A unos 500 kilómetros de Brasov y del mundo transilvano se extiende otro microcosmos al borde del mar Negro: el delta del Danubio. Por esta reserva de la biosfera, donde se pueden ver pelícanos y esbeltas garzas blancas, donde 284 especies de aves migratorias descansan de camino a África, hay cientos de lagos, zonas a las que sólo se accede en barquitas y dos grandes canales para los cruceros. Bogdan Bascoveanu, de 24 años, es camarero en uno de ellos.
Cuenta que en esta zona, y en la capital de la provincia, Tulcea —una ciudad portuaria un tanto gris, punto de partida para ir al delta—, “no hay muchas oportunidades. Aparte del turismo, lo único que se puede hacer es dedicarse a la pesca, y a muchos no les da más que para sobrevivir”. Él gana unos 34o dólares al mes más propinas. Estudió Publicidad en la universidad y dice que no plantea irse: “Algunos de mis amigos emigraron y pensaron que todo iba a ser perfecto, pero no ha sido así. Algunos han vuelto. Además, tenemos mala imagen fuera. Estamos en Europa, pero no nos tratan igual”, dice.
El Danubio tiene un color marrón en este día algo nublado. En esta área sólo viven unas 12.600 personas, pero es pura mezcla, con comunidades turcas, ucranias, griegas, y así hasta 14 grupos étnicos. En las verdes orillas se ve de vez en cuando alguna población destartalada con casas de cemento gris, papeleras atadas a los árboles. Esta zona intenta desarrollar un turismo sostenible, basado en pequeños alojamientos familiares, en excursiones de un puñado de personas guiadas por un pescador tradicional —de los que ya quedan muy pocos— o en la observación de las aves. Al bajar del barco, en un estrecho camino de tierra, un grupo de hombres ha decidido encender una hoguera para cocinar un guiso de pescado. Celebran algo. Está bueno. Hoy es un día especial. La ministra encargada de pymes, entorno empresarial y turismo está de visita en la zona. Con ella viaja un séquito de asesores y una legión de periodistas. Rumanía quiere ser turística. Tienen un logo con el eslogan “Rumanía. Explora el jardín de los Cárpatos”. Tienen miles de folletos. En 2012 visitaron el país 1,6 millones de extranjeros. Está en ese punto en el que el turismo se despereza, se está construyendo. Ahora representa el 1,7% del PIB. La naturaleza y las formas de vida tradicionales son el gancho en Transilvania y en el delta. Las palabras verde, sostenible y ecológico pueblan los discursos. Para mostrar la belleza del delta se han alquilado dos barcos.
Un grupo folklórico ha acudido a la comida con la ministra para cantar y bailar con sus coloridos trajes. Fuera del recinto, a unos 30 metros por un camino polvoriento, hay una caseta donde dormita Cornel Tertiscu. Su abuelo era pescador, su padre era pescador y él pesca de septiembre a abril. “Es una lotería”, indica sonriente, “unos días saco cinco euros; otros, 20”. También organiza tours con su barca. Todo esto lo dice medio en rumano, medio en inglés, medio en español: “Estuve dos meses trabajando en Punta Umbría, en un quiosco”. Al entrar en el coche iluminado con una luz azul como de neón, un taxista de Bucarest pregunta: “¿Española?” A continuación toquetea una pantalla colocada sobre el cambio de marchas y selecciona en YouTube el tema Dos corazones, dos historias, de Alejandro Fernández a dúo con Julio Iglesias. La conexión española se percibe en muchas ciudades: hay 922.286 rumanos que viven en la Península, casi un tercio de todos los emigrados. La crisis ha hecho que algunos tengan que ir y venir en función del empleo que encuentran, aunque la mayoría se queda. Otros, como Bogdan Gheorghe, de 24 años, han regresado. Los bares de la pequeña parte antigua de la capital están llenos, se puede fumar y muchos tienen wifi gratis. Bogdan regresó de Castellón hace un año, después de cinco allí. Cuando era adolescente, su familia se transformó en un goteo de ausencias: primero se fue a España su madre; al año, su padre; después, su hermano. Él se quedó en casa de su tía en Rumanía para acabar el bachillerato. A los 18 se reunió con ellos en España. “Era recepcionista en un centro de negocios. Me compré una computadora, un celular… Salía más, tenía muchos amigos”. Con la crisis se esfumó su empleo y el de su padre. “Mi familia me dijo: hay que hacer algo. Si alguno de los dos hubiéramos tenido trabajo, seguiría en España”. Gheorghe ya se ha vuelto a acostumbrar a su país y quiere retomar la Universidad. “Ahora trabajo en un centro de llamadas de una aerolínea y cobro 340 dólares. Pago 150 dólares por la mitad de un piso compartido”. ¿Y el resto de la familia? “Mi padre y mi hermano acaban de regresar definitivamente, y mi madre, el año que viene”. Bucarest es de todo menos una ciudad previsible. Los bloques de viviendas-enjambre del comunismo plantados en enormes bulevares se suceden con barrios de casas bajas cada una a su manera, con patio o sin patio, con fachada de cemento o en forma de mansión perfectamente restaurada, con coches aparcados en la acera, si hay acera, y, como uniendo todos los puntos, los negros cables de la luz colgando. Carola Frey, de 24 años, está sentada junto a una ventana de la planta baja de la descomunal mole que es el edificio del Parlamento, tan desmesurado como el poder que acaparó Ceausescu. Está montando con sus compañeros de Bellas Artes una exposición de fin de curso.
Ella nació cuando cayó el Muro. “Los rumanos somos parte de Europa, lo único distinto es el pasado comunista”, afirma en su impecable inglés. Dice que habla alemán, francés, italiano y japonés y que ha terminado Políticas. Su padre vive en el Reino Unido, donde se pretende dificultar el acceso a ayudas sociales a futuros inmigrantes comunitarios, como rumanos y búlgaros. Ella se plantea ir allí dentro de unos años, porque “un profesor de universidad cobra 3.500 libras, y aquí, 680 euros”. Pero insiste en aclarar que “esa sería la única razón” por la que dejaría su país una temporada. Tal y como ella lo ve, “la única diferencia entre vivir en Bucarest o en otra ciudad europea es el dinero”.